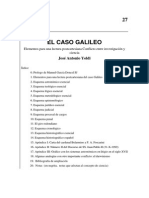Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Revolución Copernicana II Galileo y Descartes Cuervo
Caricato da
Ignacio Claramonte0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
46 visualizzazioni10 pagineTitolo originale
Revolución copernicana II Galileo y Descartes Cuervo
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
46 visualizzazioni10 pagineRevolución Copernicana II Galileo y Descartes Cuervo
Caricato da
Ignacio ClaramonteCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 10
La revolución copernicana: un nuevo modelo de saber II
Oscar Cuervo
El caso Galileo
Las innovaciones específicamente astronómicas de la
modernidad se las debemos a Copérnico y a Kepler. La solución
del enigma físico que explica el movimiento del universo, en su
versión moderna, lo encontró, después de Galileo, el inglés Isaac
Newton (1642-1727). El rol de Galileo en esta revolución, sin
embargo fue el más resonante, dado que a él le correspondió
transformar una discusión de expertos en una polémica pública.
Su talento literario y su astucia política lo llevaron a poner el
problema del heliocentrismo al alcance de las personas
comunes. Escribía libros en los que, en lugar de los cálculos
abstrusos e incomprensibles para la mayoría que usaban
Copérnico y Kepler, ponía a discutir a personajes que hablaban
en una lengua comprensible para la mayoría. Por ello, puede
considerarse –en términos actuales- un divulgador, pero además
un activista de la revolución copernicana. Galileo emprendió
giras por las ciudades europeas en las que explicaba a públicos
no iniciados argumentos para hacer admisible la idea del
movimiento de la Tierra. En 1609 se le ocurre una idea genial:
observar el cielo a través del telescopio, un instrumento que él no
inventó. Unos pulidores de lentes holandeses habían combinado
dos lentillas para aumentar el tamaño de los objetos alejados. En
principio, el telescopio fue usado por los navegantes, pero al
enterarse de su existencia Galileo probó sus propios modelos y
apuntó con su telescopio al cielo. El resultado fue asombroso,
porque el cielo mostró un aspecto enteramente desconocido
hasta ese momento: los cráteres de la luna, las manchas solares,
nuevas estrellas, los satélites de Júpiter (lo que le permitió
observar un modelo visible del sistema solar), las distintas fases
de Venus. El cielo se mostró más rico y variado de lo que ningún
astrónomo hasta el momento había soñado. La Vía Láctea, que
hasta ese momento se había considerado un resplandor difuso,
quizás un reflejo engañoso, era en realidad una gigantesca
colección de estrellas demasiado débiles y juntas como para ser
percibidas a simple vista. De esta manera, Galileo desplazó la
discusión entre el geocentrismo y el heliocentrismo desde una
especulación matemática hacia un universo concreto y tangible.
Con la fascinación de esas novedades, invitó a las personas
comunes a observar por el telescopio y ver un nuevo cielo.
Incluso se atrevía a sugerir que cualquiera podía construir,
mediante una combinación de cristales, su propio telescopio.
Por este activismo, la contribución decisiva de Galileo desbordó
el plano de la hoy llamada “historia interna” de la ciencia. A
diferencia de Copérnico, casi un siglo después del iniciador de
este proceso, con Galileo la innovación muestra su carácter
revolucionario, en el sentido más político del término. En libros
como Diálogo sobre los dos sistemas máximos pone en escena
una lucha dialéctica. El contrincante a vencer es el escolástico
que cree que en los libros del Magister Aristóteles se hallan las
respuestas a todos los enigmas de la naturaleza. Para Galileo, la
verdad no hay que buscarla en los libros, sino en el mundo, al
que considera otro texto, distinto al de los libros escolásticos:
“La filosofía está escrita en este libro que tenemos
continuamente abierto ante nuestros ojos (el universo, yo digo),
pero que no puede entenderse si antes no se aprende a
entender la lengua y conocer los caracteres en que está escrito.
Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son
triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es
imposible humanamente entender una palabra: sin ellos, todo es
errar vanamente por un oscuro laberinto”.
Este pasaje de Il Saggiatore (que Galileo publicó en 1623) es de
una audacia que excede la dimensión astronómica en que hasta
entonces se había desenvuelto el problema. Galileo pone en
jaque toda la concepción medieval del saber, que prefería
suponer que la verdad ya estaba escrita y solo era necesario
acudir a los libros correctos. Contra ese dogmatismo de la
Escolástica, el pensador sugiere que hay un texto que tenemos
ante los ojos: el universo mismo. Pero la idea de que el universo
sea un texto desmiente cualquier interpretación simplificadora
que diga que la ciencia moderna, a diferencia de la medieval, se
basa en la directa observación. Un texto requiere conocer la
lengua en que está escrito. Por lo tanto, no se trata solamente de
observar sino de saber observar. La postulación de una clave
matemática requerida para no perderse en las observaciones
“como en un oscuro laberinto” indica que también Galileo estaba
imbuido en una mentalidad neoplatónica: también para él las
apariencias sensibles han de ser trascendidas hacia una
estructura subyacente que les da sentido. Entonces, Galileo no
solo superó a sus adversarios escolásticos sino se adelantó a
desmentir las posteriores interpretaciones empiristas y
positivistas que concebirían a la ciencia como el resultado de la
mera observación. La prioridad matemática del saber moderno
queda establecida desde la posición galileana. No resulta difícil
comprender que, además de una desconfianza radical hacia el
saber impuesto por la tradición, un sujeto moderno necesita
desbaratar también la apariencia inmediata de las cosas.
Después de todo, la humanidad había vivido siglos “observando”
la inmovilidad de la Tierra y el movimiento del Sol. No solo era
preciso destituir la autoridad de Aristóteles, sino además la de las
apariencias inmediatas. La naturaleza galileana, tal como fue la
historia de la propia revolución copernicana, primero fue
concebida y a partir de estos conceptos, se requirió encontrar las
observaciones que la hicieran concreta.
Obviamente, la propuesta de Galileo demandaba una
transformación plenamente epistemológica: no se trataba solo de
que los aristotélicos estuvieran equivocados porque estaban
leyendo los libros incorrectos, sino que lo estaban porque no es
en los libros que hay que buscar el saber. Así, se desafiaba al
mismo tiempo al geocentrismo y a la escolástica, para proponer
un nuevo modelo de saber. Aceptar la propuesta galileana
implicaba una profunda subversión política: cada individuo podría
producir el saber desde sus propias facultades, sin apelar a las
autoridades externas. La Iglesia dejó durante algunos años a
Galileo propagar sus ideas. Pero en un punto, su práctica
científica atentaba contra un orden establecido, dado que él
respondía a un nuevo tipo de científico ubicado fuera de la tutela
de la Iglesia. Las jerarquías católicas se habían ido endureciendo
desde la época de Copérnico, sobre todo porque había ocurrido
el cisma teológico que dio lugar a la Reforma Protestante. La
respuesta católica fue iniciar una persecución de toda posible
“desviación herética”. El tribunal de la “Santa Inquisición”
emprendió, bajo el clima represivo de la Contrarreforma, una
caza de herejes en la que cualquier pensador mínimamente
disidente podía terminar en la hoguera. Galileo, consciente de
sus riesgos pero a la vez confiado de su poder persuasivo,
declaraba que no poseía ningún ánimo de cuestionar a la
autoridad religiosa en materia de los dogmas de la fe, pero a la
vez argumentaba que el conocimiento de la naturaleza no se
vinculaba a esta fe. Para ello proponía distinguir entre verdades
de fe (de orden sobrenatural, a las que se accede mediante la
revelación divina) y verdades de orden natural (a las que cada
individuo está en condiciones de acceder por sus propias
potencias). Hoy nos suena una salida razonable: se trataba de
separar la fe de la ciencia, como dos regímenes no opuestos
sino autónomos. Galileo trataba de convencer a sus
interlocutores de que no hacía falta desprenderse de las
Escrituras (en las que decía creer), sino separar la religión de la
cosmovisión geocéntrica, que no se hallaba en la Biblia sino en
el antiguo saber griego. Por más razonable que hoy nos resulte,
esta propuesta era inaceptable para la Iglesia, habituada durante
siglos a ejercer un control total de la producción y circulación
cultural y científica.
Después de diversas advertencias y amonestaciones, que en
algún caso Galileo había eludido gracias a sus contactos con
jerarquías de la Iglesia, en 1633 el tribunal de la Inquisición
decidió procesar y finalmente condenar como una herejía la
doctrina heliocéntrica defendida por Galileo. Él no había sido su
autor, pero se había convertido en su más peligroso militante.
Dicho tribunal conminó a un Galileo ya anciano y casi ciego a
desdecirse de la citada doctrina. Galileo se retractó:
Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo de Florencia, a la edad de
70 años, interrogado personalmente en juicio y postrado ante
vosotros, Eminentísimos y Reverendísimos Cardenales, en toda
la República Cristiana contra la herética perversidad Inquisidores
generales; teniendo ante mi vista los sacrosantos Evangelios,
que toco con mi mano, juro que siempre he creído, creo aún y,
con la ayuda de Dios, seguiré creyendo todo lo que mantiene,
predica y enseña la Santa, Católica y Apostólica Iglesia.
Pero, como, después de haber sido jurídicamente intimado para
que abandonase la falsa opinión de que el Sol es el centro del
mundo y que no se mueve y que la Tierra no es el centro del
mundo y se mueve, y que no podía mantener, defender o
enseñar de ninguna forma, ni de viva voz ni por escrito, la
mencionada falsa doctrina, y después de que se me comunicó
que la tal doctrina es contraria a la Sagrada Escritura, escribí y di
a la imprenta un libro en el que trato de la mencionada doctrina
perniciosa y aporto razones con mucha eficacia a favor de ella
sin aportar ninguna solución, soy juzgado por este Santo Oficio
vehementemente sospechoso de herejía, es decir, de haber
mantenido y creído que el Sol es el centro del mundo e inmóvil, y
que la Tierra no es el centro y se mueve. Por lo tanto, como
quiero levantar de la mente de las Eminencias y de todos los
fieles cristianos esta vehemente sospecha que justamente se ha
concebido de mí, con el corazón sincero y fe no fingida, abjuro,
maldigo y detesto los mencionados errores y herejías y, en
general, de todos y cada uno de los otros errores, herejías y
sectas contrarias a la Santa Iglesia. Y juro que en el futuro nunca
diré ni afirmaré, de viva voz o por escrito, cosas tales que por
ellas se pueda sospechar de mí; y que si conozco a algún hereje
o sospechoso de herejía, lo denunciaré a este Santo Oficio o al
Inquisidor u Ordinario del lugar en que me encuentre.
Juro y prometo cumplir y observar totalmente las penitencias que
me han sido o me serán, por este Santo Oficio, impuestas; y si
incumplo alguna de mis promesas y juramentos, que Dios no lo
quiera, me someto a todas las penas y castigos que me imponen
y promulgan los sacros cánones y otras constituciones contra
tales delincuentes. Así, que Dios me ayude, y sus santos
Evangelios, que toco con mis propias manos.
Yo, Galileo Galilei, he abjurado, jurado y prometido y me he
obligado; y certifico que es verdad que, con mi propia mano he
escrito la presente cédula de mi abjuración y la he recitado
palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva este 22
de junio de 1633. Yo, Galileo Galilei, he abjurado por propia
voluntad.
De no haberse retractado, es posible que él corriera la suerte de
tantos otros que encontraron la muerte en la hoguera. Dice la
tradición oral (pero obviamente, a diferencia de su retractación,
no existen constancias irrefutables de ello) que al retirarse del
tribunal Galileo dijo en voz muy baja: “Y sin embargo se mueve”.
En los pocos años de vida que le quedaron, siguió defendiendo
el modelo heliocéntrico. Murió 9 años después y solo sus
discípulos llegaron a ver el triunfo final del heliocentrismo. Pero
en el enfrentamiento entre Galileo y sus inquisidores, ¿quién
ganó? ¿Acaso los inquisidores, que tuvieron una vez más la
satisfacción de ejercer su poder, obligando a humillarse ante
ellos a uno de los hombres más brillantes de su época? ¿Tal vez
triunfó Galileo, que tuvo la astucia de fingir lo que no creía para
salvar el pellejo y seguir trabajando por su idea? Galileo tuvo que
volverse hipócrita para sobrevivir. Su decisión trazó el destino de
una ciencia moderna que dice una cosa y hace otra. Él decía que
el hombre puede saber por sus propios medios, en vez de repetir
escolarmente lo que está escrito en los libros. Hoy en nuestras
aulas se repiten las ideas de nuestros nuevos textos sagrados,
que son las ideas que Galileo defendía. Entonces, ¿quién ganó?
Epílogo
Entre las astucias de Galileo se encuentra la de percatarse de
que no bastaba con desechar la astronomía aristotélica-
ptolemaica, sino que era necesario también producir una nueva
física acorde con la cosmología heliocéntrica. No fue él quien
logró desarrollar esta nueva física, aunque empezó a delinear
algunos esbozos con su primera formulación del principio de
inercia, que luego sería precisado por Isaac Newton en su libro
Philosophiæ naturalis principia matemática, en el que postuló
además la fundamental ley de la gravitación universal a la que la
ciencia moderna le adjudicaría un alcance irreestricto en todas
las regiones del universo. Con una sola ley Newton se propuso
explicar la mecánica del universo entero, la caída de los cuerpos
en el espacio terrestre tanto como el movimiento de los planetas
alrededor del Sol y el de los satélites alrededor de los planetas.
Esto ocurrió en 1685, un siglo y medio después de que
Copérnico postulara su primera versión del heliocentrismo. Así,
finalmente, en el término de varias generaciones se desalojó
completamente la antigua cosmovisión de los griegos y se
desencadenó la poderosa maquinaria de la ciencia moderna. El
triunfo fue tan grande que hasta la Iglesia tuvo que aceptar
finalmente el acierto de Galileo y su propio error al condenarlo.
Este triunfo conlleva el peligro de haber desalojado un antiguo
dogmatismo para poner en su lugar un dogmatismo más eficaz.
Descartes y el descubrimiento de la subjetividad
Países Bajos, 1641, dos mil años después de la escena de la
muerte de Sócrates, un hombre se pone a pensar, en un contexto
por completo diferente. Rene Descartes (Francia, 1596-1650),
educado en la cultura escolástica dominante en Europa de ese
momento, muy apegada a una tradición que considera que la
verdad ya está básicamente dada, escrita en los textos canónicos -
la verdad sobrenatural, revelada en las Sagradas Escrituras, la
verdad natural, establecida en los libros del antiguo filósofo griego
Aristóteles-, se convence de que todo lo que en ese marco le han
enseñado está viciado de dogmatismo. Simplemente todos parecen
creer en la verdad de esos textos porque vienen impuestos por la
tradición y respaldados por la iglesia. La iglesia católica es por
entonces algo más que la institución que custodia la fe cristiana, ya
que concentra entre sus prerrogativas el control de la vida cultural
en un sentido muy amplio: la escolástica católica abarca una visión
del universo, del destino humano, de la ciencia y las artes, de la
moral y la organización social. Descartes se pregunta si puede
decirse que sabe de verdad todo eso que ha aprendido y si dispone
de algún criterio para separar lo que realmente sabe de lo que
apenas repite dogmáticamente porque la sociedad entera lo cree.
Lo hace con las debidas precauciones: en ese momento, la iglesia
está siendo cuestionada en múltiples frentes, principalmente por la
corriente científica encabezada por Galileo Galilei (Pisa, 1564-
1642), matemático, astrónomo y físico que, contra lo que enseña la
iglesia en su universidades, sostiene la hipótesis propuesta por
Copérnico de que la tierra se mueve alrededor del Sol. La iglesia se
aferra a la antigua cosmovisión aristotélica que dice que la fuera
está fija en el centro del universo. El principio de autoridad se
impone: una teoría es verdadera porque la enseñan los maestros
consagrados por la tradición. La verdad se hereda. La iglesia se
endurecerá ante el espíritu innovador encarnado por Galileo y
condenará sus ideas como heréticas. No sólo quiere defender su
visión del universo sino disciplinar a quienes se atrevan a cuestionar
el principio de autoridad. Descartes toma nota de los riesgos que
implica animarse a pensar por sí mismo. De todos modos lo hace.
No sale a la calle, como había hecho Sócrates, a hablar con sus
conciudadanos, tampoco se vuelve un proselitista de las nuevas
ideas científicas, como Galileo. Descartes se encierra a pensar en
sus aposentos, a meditar para sí mismo, aunque deja constancia de
esas reflexiones en su libro, Meditaciones Metafísicas (Descartes,
René, 1997, Madrid, Alba), escrito en un latín culto que lo pone a
resguardo de una divulgación indeseada:
"Hace ya algún tiempo que me he dado cuenta de que desde mis
primeros años había admitido como verdaderas una cantidad de
opiniones falsas y que lo que después había fundado sobre
principios tan poco seguros no podía ser sino muy dudoso e
incierto, de modo que me era preciso intentar seriamente, una vez
en mi vida, deshacerme de todas las opiniones que hasta entonces
había creído y empezar enteramente de nuevo desde los
fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las
ciencias.
(…) “he aguardado hasta alcanzar una edad lo bastante madura
como para no poder esperar que haya otra, tras ella, más apta para
la ejecución de mi propósito; y por ello lo he diferido tanto, que a
partir de ahora me sentiría culpable si gastase en deliberaciones el
tiempo que me queda para obrar.
“Así pues, ahora que mi espíritu está libre de todo cuidado,
habiéndome procurado reposo seguro en una apacible soledad, me
aplicaré seriamente y con libertad a destruir en general todas mis
antiguas opiniones”. (Descartes, 1997, pág. 43)
Descartes ha llegado a la mediana edad y goza de una tranquilidad
económica y una madurez que le permiten sentarse a pensar sin
apremios. Es un burgués gentilhombre. Y entonces se pregunta qué
es lo que sabe de verdad. Quiere deshacerse de todas las
opiniones falsas e inseguras y empezar enteramente de nuevo
desde los fundamentos. Ya conocemos esta actitud de
pensamiento, nos referimos a ella al comienzo de este capítulo,
cuando hablamos del tipo de preguntas que caracterizan a la
filosofía. Detrás de su prudencia, el proyecto que Descartes formula
es de una enorme ambición: pensar por sí mismo, dejando en
suspenso la tradición y lo aceptado por el consenso social. Ir a
fondo, sólo aceptar como verdadero lo que no le deje lugar a dudas,
lo que se presente ante su mente atenta con evidencia, claridad y
distinción. Su meta son las verdades indudables pero su método es
la duda: si de algo no está completamente seguro, lo rechazará
como si fuera falso. Debe haber algo indudable, aunque todavía no
pueda decir qué es. Semejante ambición bastará para que su
propósito lo exceda y lo trascienda, pese al cuadro íntimo en que se
describe pensando. Se propone reflexionar para darse a sí mismo
sus verdades indudables, eludiendo los errores más comunes y
tratando de sortear incluso los errores más improbables e
imaginativos: dudar de todo, excepto de aquello de lo que dudar sea
imposible. Semejante propósito, a la larga, irá más allá de su
edificación personal. Descartes va a marcar un hito en la historia de
la filosofía, dando inicio, con su proyecto de empezar desde cero, a
la modernidad. La tradición quedará abolida y el único tribunal de la
verdad será su propia certeza.
Si al comienzo parece partir de un estado de ánimo sereno, a
medida que se interna en sus propias dudas, descubrirá el peligro
de pensar solo. ¿Es que acaso pueden estar todos los hombres
equivocados? ¿Incluso puede engañarse el a sí mismo en lo que
cree ver y pensar? ¿Puede estar viviendo una vida de sueño o de
alucinación? Por ese camino, al advertir que parece no encontrar
ninguna certeza, nada evidente y seguro, ni lo que le enseñaron, ni
lo que percibe o piensa, admitirá su angustia. Tiene la sensación de
haber caído en aguas profundas y no se siente capaz ni de hacer
pie en el fondo ni de salir a la superficie. El riesgo que ha querido
evitar en el mundo exterior lo estará esperando en el rincón más
cálido de su interioridad.
Y cuando parezca ser posible dudar de todo, de pronto descubrirá
ese punto arquimédico sobre el que se apoyará toda la filosofía
moderna, de ahí en más. “Al menos ¿yo no soy acaso algo?”
(Descartes, 1997, pág. 52) . Mediante la duda es posible poner en
crisis todas las certezas anteriores, pero aun así, el yo que duda, el
que se angustia, el que no sabe si posee alguna certeza, en el
mismo momento en que duda, está pensando, lo cual implica que
existe: Pienso, ergo soy. Esta pequeña fórmula de pensamiento
reconfigurará la tarea de la filosofía en los siglos siguientes. Yo
puedo estar percibiendo el mundo real tal como es o puedo
percibirlo de un modo erróneo; puedo estar soñando, mi mente
puede estar desquiciada por alguna falla congénita de la que no
puedo percatarme: todo eso es dudoso, pero aún en las hipótesis
más extremas, soy yo el que está dudando, con lo cual: yo soy.
Descartes incluye en la zona de las percepciones no seguras las
ideas que me formo del mundo y de mí mismo: quizás no sea el que
creo percibir, quizás el mundo sea distinto y mis percepciones estén
plagadas de errores que ni siquiera puedo detectar, pero aun así,
de todos esos objetos dudosos no hay duda que yo los estoy
percibiendo. De este modo, queda descubierta la subjetividad: el yo
que piensa, que puede engañarse acerca de todo menos de que
está pensando. Yo soy el sujeto que percibe, observa, sueña, juzga,
se engaña, razona, se equivoca: en todos esos casos soy un sujeto
pensante y de eso no puedo dudar. Puedo dudar acerca de que
esos objetos que percibo quizás no sean así como los percibo;
quizás incluso solo los esté soñando; o puede que no, que sean tal
como los percibo. Lo cierto en todo esto es que yo los percibo.
Como objetos de mi pensamiento ellos existen, aunque no puedo
estar aún seguro de que más allá de mí ellos existan por sí mismos.
La Segunda Meditación en la que Descartes hace este prodigioso
descubrimiento filosófico tiene un título que establece el programa
de toda la filosofía moderna: “De la naturaleza de la mente humana:
que es más fácil de conocer que el cuerpo” (Descartes, 1997,
pág.51). El pensamiento moderno se caracteriza por esta certeza
de que el yo, el sujeto cognoscente, es lo más cercano y lo más
seguro, lo inmediato y por ende lo más cognoscible. El mundo
exterior, incluidas cosas y personas, la naturaleza y la tradición,
todo puede ser dudoso y solo tiene existencia segura en el campo
de mi propia subjetividad. El sujeto se conoce a sí mismo
directamente, en sus pensamientos; y conoce a los objetos
indirectamente, a través de sus propios pensamientos. Los objetos
del mundo son, ante todo, objetos pensados por mí. Desde ese
momento, la filosofía moderna quedará frente a un problema crucial:
si estoy seguro de mi propia subjetividad, ¿cómo puedo estar
seguro de la objetividad de mis percepciones? ¿Cómo puedo saber
que las cosas son tal como yo las percibo?
Descartes tendrá una respuesta que no viene al caso desarrollar
aquí, y que será ciertamente muy discutida por toda la posteridad.
Sin embargo, durante los siglos de la modernidad ningún filósofo, ni
los racionalistas, ni los empiristas, ni los criticistas ni los idealistas,
podrán sustraerse a la pregunta: ¿cómo es posible conocer una
realidad objetiva más allá de mi subjetividad? El problema crucial de
la filosofía moderna será el problema de la validez objetiva de mi
conocimiento y para él cada filósofo tendrá una salida diferente. No
obstante, todos se moverán en ese territorio que Descartes delimitó
al comienzo de esta era: el yo. Con sus diversas denominaciones:
la subjetividad, la conciencia, el entendimiento, la razón, la
percepción, el espíritu. Basta con repasar los títulos de los grandes
libros de la filosofía moderna para advertir que, aun los adversarios
más enconados de Descartes, van a seguir explorando el ámbito de
la subjetividad: Hume (Ensayo sobre el entendimiento humano),
Kant (Crítica de la razón pura), Hegel (Fenomenología del espíritu)
y así sucesivamente: en la modernidad ese yo que Descartes
descubrió parece ser el ámbito de una exploración infinita.
Potrebbero piacerti anche
- Cerdeiras, Raúl - Galileo Galilei en El Escenario Del MundoDocumento6 pagineCerdeiras, Raúl - Galileo Galilei en El Escenario Del MundoMarcelo Javier Berias100% (1)
- TEMA07actividadRenacimiento CARLOSDocumento5 pagineTEMA07actividadRenacimiento CARLOSCarlos Garcia carvajalNessuna valutazione finora
- Galileo GalileiDocumento24 pagineGalileo GalileiThanisha Aiimeth100% (1)
- Cheroni, Alcion - Eppur Si MuoveDocumento8 pagineCheroni, Alcion - Eppur Si MuoveRuma FuavNessuna valutazione finora
- Ciencia y creencia: La promesa de la serpienteDa EverandCiencia y creencia: La promesa de la serpienteValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (2)
- Bajtin - La Cultura Popular en La Edad Media y en El RenacimientoDocumento427 pagineBajtin - La Cultura Popular en La Edad Media y en El Renacimientoplanetalingua100% (7)
- Dane Rudhyar - Dimension Galactica de La Astrologia PDFDocumento239 pagineDane Rudhyar - Dimension Galactica de La Astrologia PDFGriseldaNessuna valutazione finora
- 6 Reale-Revolucion CientificaDocumento34 pagine6 Reale-Revolucion Cientificadaniel30vargas100% (1)
- Reporte de Galileo GalileiDocumento19 pagineReporte de Galileo GalileiTavo Rouges Lecter0% (3)
- Nunez Cultura CientificaDocumento23 pagineNunez Cultura CientificaAlexander VargasNessuna valutazione finora
- GalileoDocumento8 pagineGalileoJesus RodriguezNessuna valutazione finora
- Ensayo Galileo y NewtonDocumento4 pagineEnsayo Galileo y NewtonCarlos Guzman100% (1)
- Los Tres Momentos Del Metodo CientificoDocumento7 pagineLos Tres Momentos Del Metodo Cientificoromina santacruzNessuna valutazione finora
- Galileo GalileiDocumento14 pagineGalileo GalileiAnonymous o7WTkbq8bNessuna valutazione finora
- Galileo GalileiDocumento23 pagineGalileo GalileiUriel Flores ChavezNessuna valutazione finora
- Cuando El Telescopio Contradice La BibliaDocumento9 pagineCuando El Telescopio Contradice La BibliaLuz GómezNessuna valutazione finora
- ECO, HISTORIA DE LA CIENCIA - "La Revolución Científica Moderna. Galileo y Su Huella"Documento5 pagineECO, HISTORIA DE LA CIENCIA - "La Revolución Científica Moderna. Galileo y Su Huella"ernesjcrNessuna valutazione finora
- Nuñez Centella, Ramon - La Cultura CientificaDocumento13 pagineNuñez Centella, Ramon - La Cultura Cientificabeto ferNessuna valutazione finora
- Reale II-5-Revolucion - Cientifica PDFDocumento34 pagineReale II-5-Revolucion - Cientifica PDFJuan Ignacio CastilloNessuna valutazione finora
- El Pensamiento en La Época Clásica. Galileo, Descartes, HumeDocumento9 pagineEl Pensamiento en La Época Clásica. Galileo, Descartes, HumeAleja GamerNessuna valutazione finora
- Galileo Galilei PDFDocumento10 pagineGalileo Galilei PDFWILLIAM rOCHANessuna valutazione finora
- Filosofía y Ciencia en La Época Clásica.Documento10 pagineFilosofía y Ciencia en La Época Clásica.Cuenta PaCuentasNessuna valutazione finora
- Reale Giovanni Antiseri Dario Historia Del Pensamiento Filosofico y Cientifico Tomo Segundo Del Humanismo A Kant 168 219Documento52 pagineReale Giovanni Antiseri Dario Historia Del Pensamiento Filosofico y Cientifico Tomo Segundo Del Humanismo A Kant 168 219CamilaMorsaDíazNessuna valutazione finora
- Galileo GalileiDocumento3 pagineGalileo GalileiALDANA VICTORIA SERRONENessuna valutazione finora
- Reseña Del Mensajero CelesteDocumento2 pagineReseña Del Mensajero CelesteNataly AriasNessuna valutazione finora
- Reale. La Revolución CientíficaDocumento12 pagineReale. La Revolución CientíficaRenzo LopezNessuna valutazione finora
- Debate - Abogado (2) de Galileo Galilei (AVANCE NUEVO)Documento5 pagineDebate - Abogado (2) de Galileo Galilei (AVANCE NUEVO)Ary Levi Bolaños AriasNessuna valutazione finora
- El Enfrentamiento de Galileo Con La IglesiaDocumento6 pagineEl Enfrentamiento de Galileo Con La IglesiacjpardomaNessuna valutazione finora
- FilosofiaDocumento5 pagineFilosofiaJiménez YulianaNessuna valutazione finora
- Trabajo Escrito FilosofiaDocumento10 pagineTrabajo Escrito FilosofiaCamilo Lopez100% (1)
- Lectura 5.galileo GalileiDocumento23 pagineLectura 5.galileo Galileigisella26Nessuna valutazione finora
- La Revolución CientíficaDocumento3 pagineLa Revolución CientíficaMarco RoldánNessuna valutazione finora
- Vdocuments - MX - Emmerich Gustavo Metodologia de La Ciencia Politica - RemovedDocumento7 pagineVdocuments - MX - Emmerich Gustavo Metodologia de La Ciencia Politica - Removedangelgalvez2004Nessuna valutazione finora
- Galileo Galilei El Nacimiento de La CienciaDocumento5 pagineGalileo Galilei El Nacimiento de La CienciaPatricio LloveraNessuna valutazione finora
- Origen y Función de La Hipótesis Del Deus Deceptor en La Duda Metodológica de DescartesDocumento3 pagineOrigen y Función de La Hipótesis Del Deus Deceptor en La Duda Metodológica de DescartesAntonioHidalgoNessuna valutazione finora
- Ensayo 3Documento11 pagineEnsayo 3juan murciaNessuna valutazione finora
- ApuntesDocumento4 pagineApuntesailin celeste peró verónNessuna valutazione finora
- Presentación Galileo GalileiDocumento11 paginePresentación Galileo GalileiCei MatarritaNessuna valutazione finora
- Ensayo Galileo Como El PrimeroDocumento2 pagineEnsayo Galileo Como El PrimeroANGIE LORENA BERNAL USECHENessuna valutazione finora
- El Metodo Cientifico de Galileo Galilei y Su Visión Ordenada Del MundoDocumento8 pagineEl Metodo Cientifico de Galileo Galilei y Su Visión Ordenada Del MundoVictorDazaNessuna valutazione finora
- Filosofia 1Documento4 pagineFilosofia 1Maria PimentelNessuna valutazione finora
- El Mensajero SideralDocumento3 pagineEl Mensajero SideralOscar Rafael AltamiranoNessuna valutazione finora
- La Controversia de GalileoDocumento8 pagineLa Controversia de GalileoDamian PazosNessuna valutazione finora
- Historia de La Mecanica de MaterialesDocumento8 pagineHistoria de La Mecanica de MaterialesKarenAnahíViramontesNessuna valutazione finora
- Galielo, Imagen de La CienciaDocumento5 pagineGalielo, Imagen de La Cienciachicoguay15Nessuna valutazione finora
- Investigacion y Ciencia, Caso GalileoDocumento55 pagineInvestigacion y Ciencia, Caso GalileoLuis R DavilaNessuna valutazione finora
- 5 Galileo Hist Del Pensamiento CientíficoDocumento3 pagine5 Galileo Hist Del Pensamiento CientíficoCarla AlexandraNessuna valutazione finora
- Shapin IntroyCapitulo1 PDFDocumento49 pagineShapin IntroyCapitulo1 PDFRojo AzulNessuna valutazione finora
- Ciencia y FeDocumento76 pagineCiencia y Fepablo201313Nessuna valutazione finora
- Historia Del Pensamiento Cristiano (Tomo 3) - Justo L. González (325-353)Documento15 pagineHistoria Del Pensamiento Cristiano (Tomo 3) - Justo L. González (325-353)dianaNessuna valutazione finora
- Once Teólogos Ante El Diálogo Ciencia-FeDocumento12 pagineOnce Teólogos Ante El Diálogo Ciencia-FeFausto Vilatuña100% (1)
- Ensayo 2 RenacimientoDocumento3 pagineEnsayo 2 RenacimientoJulitamayo 89Nessuna valutazione finora
- El TelescopioDocumento4 pagineEl TelescopioEzequiel Nahuel Piraino Bernasconi0% (1)
- La Revolución CopernicanaDocumento5 pagineLa Revolución CopernicanaAngela Maria AcevedoNessuna valutazione finora
- La Revolucion CientificaDocumento3 pagineLa Revolucion CientificaFrancisco Miragaya CasillasNessuna valutazione finora
- Galileo GalileiDocumento3 pagineGalileo GalileiWendy VargasNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento5 pagineUntitledDiorgelis Morillo AponteNessuna valutazione finora
- Galileo Galilei IntoconcienDocumento20 pagineGalileo Galilei IntoconcienG32MaNNessuna valutazione finora
- Daros, W. R. Sobre GalileoDocumento29 pagineDaros, W. R. Sobre Galileo46410Nessuna valutazione finora
- 1er Ensayo Argumentativo Elida AlcaldeDocumento5 pagine1er Ensayo Argumentativo Elida Alcaldeelida alcaldeNessuna valutazione finora
- El Padre de La Física ModernaDocumento3 pagineEl Padre de La Física Modernapaola Andrea hurtadoNessuna valutazione finora
- Esteban Krotz - Utopia Asombro y Alteridad PDFDocumento19 pagineEsteban Krotz - Utopia Asombro y Alteridad PDFIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- Clyde Kuckohn - AntropologíaDocumento15 pagineClyde Kuckohn - AntropologíaIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- Copia de Ciencia y Epistemología - CuervoDocumento20 pagineCopia de Ciencia y Epistemología - CuervoIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- 2 - Kaplan y MannersDocumento14 pagine2 - Kaplan y MannersIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- El Saber y La Filosofía - CuervoDocumento15 pagineEl Saber y La Filosofía - CuervoIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- Guía de Lectura KrotzDocumento1 paginaGuía de Lectura KrotzIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- La Ciencia Moderna Del Mundo Del Aproximadamente Al... - GiardinaDocumento8 pagineLa Ciencia Moderna Del Mundo Del Aproximadamente Al... - GiardinaIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- La Revolucion Copernicana - Un Nuevo Modelo de Saber-CuervoDocumento18 pagineLa Revolucion Copernicana - Un Nuevo Modelo de Saber-CuervoIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- JAMES - Resistencia e Integracion, Capitulo 1Documento63 pagineJAMES - Resistencia e Integracion, Capitulo 1julitacconiNessuna valutazione finora
- Reseña de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, Estudios Sobre Los Orígenes Del 13461-48541-1-PBDocumento4 pagineReseña de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, Estudios Sobre Los Orígenes Del 13461-48541-1-PBarielbarNessuna valutazione finora
- Daniel James. Resistencia e Integración. PeronismoDocumento69 pagineDaniel James. Resistencia e Integración. Peronismomaitei158100% (1)
- 51 (Germani) El Surgimiento Del Peronismo Ocr AltaDocumento82 pagine51 (Germani) El Surgimiento Del Peronismo Ocr AltaFernando Andrés PolancoNessuna valutazione finora
- Casalla, Mario Carlos - América en El Pensamiento de Hegel - Admiración y Rechazo (Tesis UBA)Documento168 pagineCasalla, Mario Carlos - América en El Pensamiento de Hegel - Admiración y Rechazo (Tesis UBA)Ignacio Claramonte100% (1)
- Casalla, Mario Carlos - La Filosofia Hegeliana de La Historia - Presentacion y Critica PDFDocumento40 pagineCasalla, Mario Carlos - La Filosofia Hegeliana de La Historia - Presentacion y Critica PDFIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- Diccionario de Escalas para Guitarra (Jorge) PDFDocumento21 pagineDiccionario de Escalas para Guitarra (Jorge) PDFRoberto Eduardo Almeida100% (3)
- Dussel, Enrique - Historia de La Filosofia y Filosofia de La LiberacionDocumento304 pagineDussel, Enrique - Historia de La Filosofia y Filosofia de La LiberacionMiguel LunaNessuna valutazione finora
- Casalla, Mario Carlos - La Filosofia Hegeliana de La Historia - Presentacion y Critica PDFDocumento40 pagineCasalla, Mario Carlos - La Filosofia Hegeliana de La Historia - Presentacion y Critica PDFIgnacio ClaramonteNessuna valutazione finora
- Bandoneon Solo Vol. 1 - Matias Gobbo PDFDocumento27 pagineBandoneon Solo Vol. 1 - Matias Gobbo PDFomar ruben marquez100% (1)
- Diccionario de Escalas para Guitarra (Jorge) PDFDocumento21 pagineDiccionario de Escalas para Guitarra (Jorge) PDFRoberto Eduardo Almeida100% (3)
- Diccionario de Escalas para Guitarra (Jorge) PDFDocumento21 pagineDiccionario de Escalas para Guitarra (Jorge) PDFRoberto Eduardo Almeida100% (3)
- Gadamer La Ciencia Como Instrumento de La Ilustracion - Elogio de La TeoríaDocumento13 pagineGadamer La Ciencia Como Instrumento de La Ilustracion - Elogio de La TeoríaJorge Humberto Marquez ValderramaNessuna valutazione finora
- IPC 1ra UnidadDocumento25 pagineIPC 1ra Unidadlinsdey saucaniNessuna valutazione finora
- LA COSMOLOGÍA 10 GradoDocumento10 pagineLA COSMOLOGÍA 10 GradoGlorita ArenasNessuna valutazione finora
- Las Dos Caras de La Revolución CopernicanaDocumento10 pagineLas Dos Caras de La Revolución CopernicanaSol PerezNessuna valutazione finora
- Giro CopernicanoDocumento2 pagineGiro CopernicanoÁngel SILVANessuna valutazione finora
- Vernet Juan Astrologia y Astronomia en El Renacimiento PDFDocumento153 pagineVernet Juan Astrologia y Astronomia en El Renacimiento PDFDaniel Calderon100% (2)
- 6 Fisica 1° Cap2 Sol Tarea 24Documento3 pagine6 Fisica 1° Cap2 Sol Tarea 24p74910742Nessuna valutazione finora
- Filosofía de Las Ciencias PDFDocumento507 pagineFilosofía de Las Ciencias PDFOriana BóvedaNessuna valutazione finora
- FICHA DE CATEDRA 2 Descartes Hume Kant NietzscheDocumento12 pagineFICHA DE CATEDRA 2 Descartes Hume Kant NietzscheNayeli CoronelNessuna valutazione finora
- Cópia de Teorías de La Ciencia Libro Entero-1Documento321 pagineCópia de Teorías de La Ciencia Libro Entero-1isabelle morenooNessuna valutazione finora
- Asignatura Optativa Investigacion en Ciencia y Tecnologia PDFDocumento21 pagineAsignatura Optativa Investigacion en Ciencia y Tecnologia PDFSandra IvelisaNessuna valutazione finora
- La Ciencia en El RenacimientoDocumento31 pagineLa Ciencia en El Renacimientoalexis raul100% (1)
- Introducción Revolucion Cientifica Siglo XviiDocumento11 pagineIntroducción Revolucion Cientifica Siglo XviiMagaly Martinez Camacho100% (1)
- Imprimir TRES LEYES DE KEPLER. Leyes de Kepler. Isabel Hernandez Rios - .. - PDFDocumento3 pagineImprimir TRES LEYES DE KEPLER. Leyes de Kepler. Isabel Hernandez Rios - .. - PDFjairo perezNessuna valutazione finora
- Historia General de La Ciencia IDocumento5 pagineHistoria General de La Ciencia ImariaNessuna valutazione finora
- Moncayo Laso La Metodología de Los Programas de Investigacion CientificaDocumento7 pagineMoncayo Laso La Metodología de Los Programas de Investigacion CientificaLuis Fernando Mendez PeñaNessuna valutazione finora
- P.C.A. Investigacion 3Documento9 pagineP.C.A. Investigacion 3gladyssssNessuna valutazione finora
- Guía Armonia de Los Mundos IPCCII2022Documento2 pagineGuía Armonia de Los Mundos IPCCII2022Candelaria PorottoNessuna valutazione finora
- Confrontación de Doce Tesis Características Del Sistema Del Idealismo Trascendental Con Las Correspondientes Tesis Del Materialismo FilosóficoDocumento69 pagineConfrontación de Doce Tesis Características Del Sistema Del Idealismo Trascendental Con Las Correspondientes Tesis Del Materialismo FilosóficosocratesplatonNessuna valutazione finora
- Historia de La Ciencia Moderna y ContemporáneaDocumento29 pagineHistoria de La Ciencia Moderna y Contemporáneaalejandro losadaNessuna valutazione finora
- Apuntes Clase 1Documento4 pagineApuntes Clase 1Francisco Martin BrunoNessuna valutazione finora
- Filosofía Medieval y RenacentistaDocumento8 pagineFilosofía Medieval y RenacentistaMarcos VazquezNessuna valutazione finora
- 1.fabian-El Tiempo y El Otro - Traduccion Gnecco 2019-1-63Documento63 pagine1.fabian-El Tiempo y El Otro - Traduccion Gnecco 2019-1-63Paolo Godoy100% (1)
- Sole Joan-Giro CopernicanoDocumento2 pagineSole Joan-Giro CopernicanorudyNessuna valutazione finora
- Historia de La Astronomía InformeDocumento11 pagineHistoria de La Astronomía InformeJosé Adrian Cruz Rojas100% (1)
- La Escuela Como Proyecto Cultural de La Moder. Yepez D.Documento10 pagineLa Escuela Como Proyecto Cultural de La Moder. Yepez D.Micaela De los Angeles100% (1)
- Desenredando La CienciaDocumento29 pagineDesenredando La CienciaInteractive.Latina ReaderNessuna valutazione finora
- Revolucion CopernicanaDocumento2 pagineRevolucion CopernicanaDaniel AgudeloNessuna valutazione finora