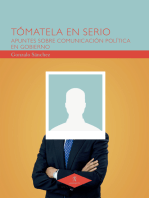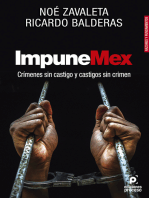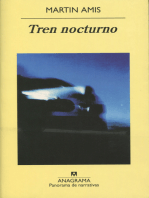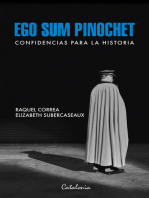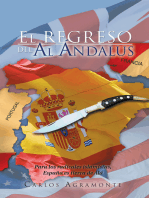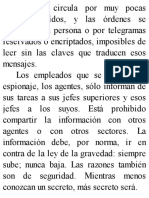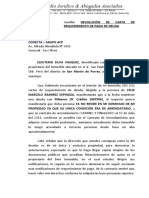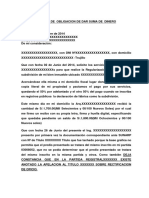Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Codigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-10-18
Caricato da
franco12340 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
270 visualizzazioni9 pagineLa bala de una pistola Bersa calibre 22 acabó con la vida de Alberto Nisman, fiscal especial de la Nación argentina que investigaba el atentado a la AMIA de 1994 y había denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir el atentado. Nisman se encontraba extremadamente nervioso y sobrepasado luego de realizar la denuncia. La bala lo encontró solo en el baño de su departamento en Puerto Madero, dejando muchas preguntas sobre si se suicidó o fue asesinado.
Descrizione originale:
Titolo originale
Codigo Stiuso - Gerardo Young-páginas-10-18
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoLa bala de una pistola Bersa calibre 22 acabó con la vida de Alberto Nisman, fiscal especial de la Nación argentina que investigaba el atentado a la AMIA de 1994 y había denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir el atentado. Nisman se encontraba extremadamente nervioso y sobrepasado luego de realizar la denuncia. La bala lo encontró solo en el baño de su departamento en Puerto Madero, dejando muchas preguntas sobre si se suicidó o fue asesinado.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
270 visualizzazioni9 pagineCodigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-10-18
Caricato da
franco1234La bala de una pistola Bersa calibre 22 acabó con la vida de Alberto Nisman, fiscal especial de la Nación argentina que investigaba el atentado a la AMIA de 1994 y había denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir el atentado. Nisman se encontraba extremadamente nervioso y sobrepasado luego de realizar la denuncia. La bala lo encontró solo en el baño de su departamento en Puerto Madero, dejando muchas preguntas sobre si se suicidó o fue asesinado.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 9
de fuego, haciendo trizas vasos
sanguíneos y más tejidos hasta
finalmente acabar por penetrar en el
cuerpo cerebral, en la masa encefálica
que aguardaba el impacto pero que no
pudo más que deshacerse en una
hemorragia absoluta, oceánica, la masa
transformada en un globo de agua blanca
y viscosa que se reventó al mínimo
contacto de esa extraña invasión de
poder y furia: la maldita bala.
Una maldita bala de siete gramos
impulsada por una pistola Bersa calibre
22.
Una maldita bala ejecutada por una
pistola sostenida por la mano de una
persona.
Una maldita bala, en el mundo real.
En la Argentina más auténtica y secreta.
En una torre de supuesto lujo, en Puerto
Madero. Una bala que quedó adentro de
la cabeza de Alberto Nisman, fiscal
especial de la Nación, de 51 años, padre
de dos hijas, un hombre de poder que
acababa de denunciar a la Presidenta de
los argentinos y ahora estaba allí, en el
baño de su torre, en calzoncillos,
cubierto de sangre, con el cerebro hecho
líquido. Fue la mañana del domingo 18
de enero de 2015. Cuando comprobamos
que estábamos solos.
La conmoción que provocó esa bala
durará mucho tiempo. Todos supimos de
la maldita bala. Todos nos supimos
involucrados en su trama demasiado
oscura, una trama que no nos gusta y que
habla mal de nosotros, como país y
como sociedad. Entonces quisimos
comprender. Queremos hacerlo.
Necesitamos hacerlo. Y nos pusimos,
cada uno de nosotros, en detectives. Que
lo mataron, que se suicidó, que la bala
fue ejecutada por él pero a pedido de
otros. Se discutieron pruebas. Se razonó
y se tiró la razón al demonio. Muchos
pensaron: digan lo que digan, a Nisman
lo mataron. La resolución del enigma
pasó a ser un acto de fe. Creer o
reventar, la Argentina se confirmó como
una superstición. Porque ya no hay
certezas. Ni en pericias, ni en escenas
de la muerte, ni en la morgue, ni en la
Justicia. Todo puede ser adulterado. La
desazón es la que nos gobierna.
¿Qué hubiera hecho él, Alberto
Nisman?
Los fiscales, como los científicos,
buscan indicios o pruebas y las analizan.
Aplican el método deductivo. Primero
intuyen resultados y elaboran hipótesis.
Luego van descartando sospechas hasta
dar con la verdad o la mayor
aproximación posible a la verdad.
En el camino, hay muchas trampas.
La principal: los hechos obvios son
engañosos. Más aún cuando en el medio
hay espías. Los espías, ya lo veremos,
no buscan arrimarse a la verdad y gustan
moverse entre la confusión y el caos.
Pero al mismo tiempo, la mejor
hipótesis es la más fácil de probar. La
que tiene la mayor cantidad de indicios
a su favor. El problema es que eso no
significa que sea la hipótesis correcta. A
veces hay que excluir hasta lo
imposible. Recién allí, lo que queda
debe ser lo apropiado.
Lo más importante del método
deductivo es arrojar una hipótesis y
pensar en los peldaños que llevaron a
esa idea. O como le hizo decir Conan
Doyle a Sherlock Holmes: «Hay que
razonar hacia atrás».
Para hacerlo, necesitamos
información. Para razonar hacia atrás
hay que recorrer los días previos a la
bala y hasta los años previos a la bala.
Alberto Nisman investigaba el
atentado terrorista más grave de nuestra
historia. Tenía cuarenta empleados,
oficinas amplias y un presupuesto
millonario. Era un hombre poderoso. Y
el miércoles 14 de enero había
denunciado nada menos que a la
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner de cometer un delito
gravísimo: encubrir el asesinato de 85
personas.
Razonar hacia atrás. ¿Cómo estaba
Nisman? ¿Cuál era su estado emocional?
¿Era capaz de disparar la bala? ¿O
acaso sabía que preparaban su muerte?
Primera pista: estaba
extremadamente nervioso. Más nervioso
que nunca. Sobreexcitado. Sobrepasado,
tal vez. Hay un montón de indicios que
lo demuestran y que ya iremos
repasando. Por ahora alcanza con uno.
La tarde después de su denuncia,
Nisman se reunió con un grupo de
diputados. Entre ellos estaba Patricia
Bullrich. Ella le preguntó por la
denuncia y lo escuchó un largo rato.
Nisman solía ser un hombre acelerado,
pero ese día parecía realmente
sobregirado. Movía los párpados, movía
la boca, parecía estar adentro de una
licuadora mientras le daba detalles de la
investigación y le contaba de las
escuchas telefónicas y de las medidas
que pensaba tomar. Parecía imparable.
Bullrich observó que Nisman, además,
no la miraba. O que no podía mirarla,
porque que sus ojos iban y venían, por
momentos hasta se cerraban. La diputada
lo tomó del brazo, de la muñeca. Le
presionó la muñeca durante largos
segundos para que él supiera lo que ella
estaba haciendo. Le estaba llamando la
atención, le pedía que la mirara, que se
detuviera de una buena vez. Cuando
finalmente Nisman fijó su mirada en
ella, Bullrich le dijo:
—Tenés que bajar un cambio.
Hay que razonar hacia atrás. No
debe ser nada fácil denunciar a un
Presidente por un delito tan grave. La
reacción del gobierno después de su
denuncia fue descomunal. Funcionarios,
legisladores, medios. Lo acusaron de
mentiroso, de infame, de payaso, de
inútil o de delincuente. Y era sólo el
principio. El lunes 19, Nisman iba a
presentarse en el Congreso para mostrar
su denuncia y allí iba a tener que verse
cara a cara con los furiosos diputados
que defendían a Cristina. La tensión
debió ser infinita. Apabullante.
¿Pero estaba solo Nisman? No. No
lo estaba. Hacía mucho tiempo que no lo
estaba. Hacía muchos años que había
dejado de ser un fiscal como cualquier
otro, para sumergirse en un mundo que
Potrebbero piacerti anche
- Espiados: Un agente: Marcelo D'Alessio. Un juez: Alejo Ramos Padilla. El poder argentino, en jaqueDa EverandEspiados: Un agente: Marcelo D'Alessio. Un juez: Alejo Ramos Padilla. El poder argentino, en jaqueNessuna valutazione finora
- Sektion M – Brigada de homicidios IV: De mal en peorDa EverandSektion M – Brigada de homicidios IV: De mal en peorValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- La implacable verdad policial: La apasionante investigación del detective que descubrió al grupo más secreto y letal de la DinaDa EverandLa implacable verdad policial: La apasionante investigación del detective que descubrió al grupo más secreto y letal de la DinaNessuna valutazione finora
- La Estatuilla Mortal - Scarlet CordovaDocumento14 pagineLa Estatuilla Mortal - Scarlet CordovaJose figueroa100% (4)
- Ha Aparecido Por Los Lados de San Cristóbal Un Presunto CaníbalDocumento31 pagineHa Aparecido Por Los Lados de San Cristóbal Un Presunto CaníbalENRIQUENessuna valutazione finora
- Edición Impresa Del Domingo 25 de Enero de 2015Documento31 pagineEdición Impresa Del Domingo 25 de Enero de 2015Mirador ProvincialNessuna valutazione finora
- Aparicio Tonatiuh Cbtis 151 Cuento - Una Paz Mal InterpretadaDocumento5 pagineAparicio Tonatiuh Cbtis 151 Cuento - Una Paz Mal Interpretadavicente31777Nessuna valutazione finora
- Codigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-19-32Documento14 pagineCodigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-19-32franco1234100% (1)
- El Depredador de San Cristóbal - Sinar AlvaradoDocumento10 pagineEl Depredador de San Cristóbal - Sinar AlvaradoLuis RiosNessuna valutazione finora
- Figari, Pedro - Un Error Judicial (1899)Documento257 pagineFigari, Pedro - Un Error Judicial (1899)ArturioramaNessuna valutazione finora
- Tómatela en serio: Apuntes sobre comunicación política en gobiernoDa EverandTómatela en serio: Apuntes sobre comunicación política en gobiernoNessuna valutazione finora
- YoungSideLaArgentinaSecreta PDFDocumento10 pagineYoungSideLaArgentinaSecreta PDFrw3333330% (1)
- Fiscal NismanDocumento2 pagineFiscal NismanKrissel SosaNessuna valutazione finora
- Nisman 2 - Pablo DugganDocumento1.259 pagineNisman 2 - Pablo DugganGraziani Propiedades100% (1)
- Maten Al Hijo Del PresidenteDocumento204 pagineMaten Al Hijo Del Presidenteceroargentina100% (3)
- Min Pru Env 8-5-17 A PDFDocumento22 pagineMin Pru Env 8-5-17 A PDFNOTIPRESS INTERNACIONALNessuna valutazione finora
- ¿Quién Mató A María Marta García Belsunce - Revista NoticiasDocumento6 pagine¿Quién Mató A María Marta García Belsunce - Revista NoticiasAton GrooveNessuna valutazione finora
- ImpuneMex. Crímenes sin castigo y castigos sin crimenDa EverandImpuneMex. Crímenes sin castigo y castigos sin crimenValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Ciudadano XDocumento2 pagineCiudadano XJavier Rosales50% (4)
- Tren nocturnoDa EverandTren nocturnoJesús Zulaika GoicoecheaValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (316)
- Crimen 5.0Documento16 pagineCrimen 5.0Lalastra12345Nessuna valutazione finora
- Caso de ArmendarizDocumento9 pagineCaso de ArmendarizARNOLD ANDRE FALCON VELANessuna valutazione finora
- Ejecucion InminenteDocumento212 pagineEjecucion InminenteDWolf67Nessuna valutazione finora
- La Verdad Sobre El Asesinato de Las Niñas de Alcasser - Alerta DigitalDocumento10 pagineLa Verdad Sobre El Asesinato de Las Niñas de Alcasser - Alerta Digitalhispalpibe100% (2)
- Un Alto Mando de Las Fuerzas de Seguridad Escribe La Verdad Sobre El Caso Alcasser PDFDocumento27 pagineUn Alto Mando de Las Fuerzas de Seguridad Escribe La Verdad Sobre El Caso Alcasser PDFBilysChernoWilfred100% (1)
- Andrew Klavan - Ejecución InminenteDocumento360 pagineAndrew Klavan - Ejecución Inminenteadri_nstrNessuna valutazione finora
- Con el asesino enfrente: Los secretos de los asesinos en serie desvelados por el Mindhunter original del FBIDa EverandCon el asesino enfrente: Los secretos de los asesinos en serie desvelados por el Mindhunter original del FBIValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9)
- Corrupción. Las cloacas del poder: Estrategias y mentiras de la política mundialDa EverandCorrupción. Las cloacas del poder: Estrategias y mentiras de la política mundialNessuna valutazione finora
- Nisman, El Fiscal Que Va Por TodoDocumento7 pagineNisman, El Fiscal Que Va Por Tododet100% (1)
- 17920099843572&&investigación Fiscal - SabajDocumento19 pagine17920099843572&&investigación Fiscal - SabajPaula GonzálezNessuna valutazione finora
- Min Pru C CD 25-03-17 PDFDocumento52 pagineMin Pru C CD 25-03-17 PDFNOTIPRESS INTERNACIONALNessuna valutazione finora
- Buenos MuchachosDocumento288 pagineBuenos Muchachoselbosnio71% (7)
- El Caso Del Secreto de La HijastraDocumento137 pagineEl Caso Del Secreto de La HijastraJoan CastroNessuna valutazione finora
- Caso UchuraccayDocumento4 pagineCaso UchuraccayJefferson Garcia JaujaNessuna valutazione finora
- Juicio A Kissinger Christopher Hitchens PDFDocumento106 pagineJuicio A Kissinger Christopher Hitchens PDFSPARGYRICANessuna valutazione finora
- Motín de Sierra ChicaDocumento52 pagineMotín de Sierra ChicaAlejandro100% (1)
- Los Señores Del Crimen. Las Nuevas Mafias Contra La DemocraciaDocumento287 pagineLos Señores Del Crimen. Las Nuevas Mafias Contra La DemocraciaMichael Paul Sanches ChampiNessuna valutazione finora
- Jovino Novoa y Caso Spiniak: ¡Y todo era mentira!: El montaje politico que convulsionó a ChileDa EverandJovino Novoa y Caso Spiniak: ¡Y todo era mentira!: El montaje politico que convulsionó a ChileNessuna valutazione finora
- Schilling - No Hay Nada Mas Inmundo La Tercera 2014Documento7 pagineSchilling - No Hay Nada Mas Inmundo La Tercera 2014Jorge Rojas FloresNessuna valutazione finora
- Citas mortales. Una vez psiquiatra 3: Una vez psiquiatra..., #3Da EverandCitas mortales. Una vez psiquiatra 3: Una vez psiquiatra..., #3Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- La Artificialidad Del DelitoDocumento25 pagineLa Artificialidad Del DelitobegajardoNessuna valutazione finora
- Discurso de August Spies Al Ser Condenado A La Horca El 20 de Agosto de 1886Documento6 pagineDiscurso de August Spies Al Ser Condenado A La Horca El 20 de Agosto de 1886Ricardo Rojas BarraNessuna valutazione finora
- Entrevistas. A Juan Ignacio Blanco. El Siglo. 1997.05.19Documento3 pagineEntrevistas. A Juan Ignacio Blanco. El Siglo. 1997.05.19abajofirmanteNessuna valutazione finora
- El Legado Del Cóndor: Muerte Y Resurrección De Los Derechos HumanosDa EverandEl Legado Del Cóndor: Muerte Y Resurrección De Los Derechos HumanosNessuna valutazione finora
- El secreto de Olimpus: Asesinato en MadridDa EverandEl secreto de Olimpus: Asesinato en MadridNessuna valutazione finora
- Mercado de Capitales 3Documento35 pagineMercado de Capitales 3franco1234Nessuna valutazione finora
- Gomorra - Roberto Saviano-Páginas-24-28Documento5 pagineGomorra - Roberto Saviano-Páginas-24-28franco1234Nessuna valutazione finora
- Gomorra - Roberto Saviano-Páginas-2-5-Páginas-3-4Documento2 pagineGomorra - Roberto Saviano-Páginas-2-5-Páginas-3-4franco1234Nessuna valutazione finora
- Gomorra - Roberto Saviano-Páginas-51-56Documento6 pagineGomorra - Roberto Saviano-Páginas-51-56franco1234Nessuna valutazione finora
- Codigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-64-87Documento24 pagineCodigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-64-87franco1234Nessuna valutazione finora
- Frattini Eric - Guia Basica Del ComicDocumento208 pagineFrattini Eric - Guia Basica Del Comicfranco1234100% (2)
- Codigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-19-32Documento14 pagineCodigo Stiuso - Gerardo Young-Páginas-19-32franco1234100% (1)
- Manejo Del Escáner RS200Documento22 pagineManejo Del Escáner RS200franco1234100% (8)
- Z650 Manual de UsuarioDocumento182 pagineZ650 Manual de Usuariofranco1234Nessuna valutazione finora
- Carta Legal Devolucion - Eleuterio Silva VasquezDocumento2 pagineCarta Legal Devolucion - Eleuterio Silva VasquezAnthony AltaNessuna valutazione finora
- ACCIÓN DE TUTELA SaludDocumento2 pagineACCIÓN DE TUTELA Saludnicol gabriela galindo granoblesNessuna valutazione finora
- LA HOMOFOBIA EnsayoDocumento3 pagineLA HOMOFOBIA EnsayoEnrique VillalobosNessuna valutazione finora
- Carta Notarial de Obligacion de Dar Suma de DineroDocumento3 pagineCarta Notarial de Obligacion de Dar Suma de Dineronataliamrf100% (1)
- Manual de Operación y MantenimientoDocumento15 pagineManual de Operación y MantenimientoMartin Raynoldi GutierrezNessuna valutazione finora
- Edición Impresa Elsiglo 24-01-2017Documento12 pagineEdición Impresa Elsiglo 24-01-2017Pagina web Diario elsigloNessuna valutazione finora
- Blanca Nieves ResumenDocumento1 paginaBlanca Nieves ResumenGraJch100% (1)
- 2023 Semestre II Módulos Intensivos de HistoriaDocumento7 pagine2023 Semestre II Módulos Intensivos de HistoriaRodrigo VicenteNessuna valutazione finora
- Estatutos de La Comisiòn Protectora de Animales Domésticos Abandonados Arroyito y ZonaDocumento11 pagineEstatutos de La Comisiòn Protectora de Animales Domésticos Abandonados Arroyito y ZonaLucianaGóndoloNessuna valutazione finora
- Delitos EspecialesDocumento6 pagineDelitos EspecialesRo MadrigalNessuna valutazione finora
- Convenio Colectivo de La Hostelería de Málaga y Su ProvinciaDocumento5 pagineConvenio Colectivo de La Hostelería de Málaga y Su ProvinciaMaria Isabel Pérez OrtegaNessuna valutazione finora
- Constitucion de 1945Documento46 pagineConstitucion de 1945Daniel CastilloNessuna valutazione finora
- Trabajando Con Lo Que Nos DueleDocumento23 pagineTrabajando Con Lo Que Nos DueleRayén Rovira RubioNessuna valutazione finora
- When Gravity DisappearDocumento2 pagineWhen Gravity DisappearDaniela Farfan MolinaresNessuna valutazione finora
- Escudo de República DominicanaDocumento2 pagineEscudo de República DominicanaEliazar BetancesNessuna valutazione finora
- Grafico Intervención ViolenciaDocumento1 paginaGrafico Intervención ViolenciaSilvia MJNessuna valutazione finora
- Actas de DenunciaDocumento25 pagineActas de Denunciaalixmarquez58% (12)
- Dinamicas y Segmentos para Fuerza de MujerDocumento5 pagineDinamicas y Segmentos para Fuerza de MujerVoces OficialNessuna valutazione finora
- La Republica Explicada A Mi HijaDocumento24 pagineLa Republica Explicada A Mi HijaMarco Antonio Rosales GuerreroNessuna valutazione finora
- TEXTOSIGMseñaladosDocumento4 pagineTEXTOSIGMseñaladosrabab ait abdellahNessuna valutazione finora
- D AgrarioDocumento11 pagineD AgrarioCarlosNessuna valutazione finora
- Acta de Conciliación Fallida - Procuraduria G de La NDocumento2 pagineActa de Conciliación Fallida - Procuraduria G de La NKrlos Orozco Jr.Nessuna valutazione finora
- Planeacion Campaña PDFDocumento40 paginePlaneacion Campaña PDFpierce26Nessuna valutazione finora
- Cuadernillo de Actividades 2 BasicoDocumento6 pagineCuadernillo de Actividades 2 BasicoMAIRA JOFRENessuna valutazione finora
- Apología de SócratesDocumento29 pagineApología de SócratesDámaris100% (7)
- Pierre Hillard - Globalización - Historia Del Nuevo Orden Mundial (New World Order)Documento37 paginePierre Hillard - Globalización - Historia Del Nuevo Orden Mundial (New World Order)Democracia real YANessuna valutazione finora
- Ficha de Lectura - El-Conde-LucanorDocumento1 paginaFicha de Lectura - El-Conde-LucanorourizartNessuna valutazione finora
- AlabanzasDocumento2 pagineAlabanzasBreca Sonido y LucesNessuna valutazione finora
- Cabs TestDocumento7 pagineCabs TestlauraNessuna valutazione finora
- 2018 D Power Point Rerum NovarumDocumento23 pagine2018 D Power Point Rerum Novarumrenata loboNessuna valutazione finora