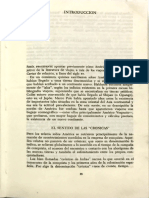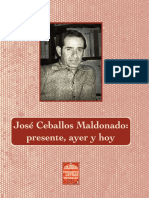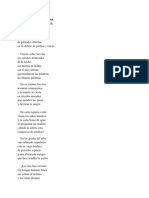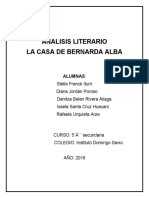Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
JOSEAGUSTÍN. La Ondaquenuncaexistio PDF
Caricato da
Chombita0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
28 visualizzazioni9 pagineTitolo originale
JOSEAGUSTÍN. La ondaquenuncaexistio.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
28 visualizzazioni9 pagineJOSEAGUSTÍN. La Ondaquenuncaexistio PDF
Caricato da
ChombitaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 9
REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA
Año XXX, Nº 59. Lima-Hanover, 1er. Semestre de 2004, pp. 9-17
LA ONDA QUE NUNCA EXISTIÓ
José Agustín
Durante 1969 en México ya se podía advertir que la literatura
sobre la juventud escrita desde la juventud misma era un fenóme-
no significativo e inédito. Era distinto a que escritores maduros re-
creasen sus años adolescentes, pues por muy talentosamente que
lo hicieran para ellos esa etapa de la vida era lejana y había un fil-
tro que distanciaba o incluso degradaba la autenticidad al evocar-
la. Hay quienes dicen que nadie se resiste a contar sus primeros
años, el paraíso perdido, cuando se acerca o se vive la vejez.
Pero otros han narrado su juventud cuando ellos mismos eran
jóvenes. Son pocos, pero son. Hasta donde sé, los precedentes de
esto fueron los franceses de las décadas de 1920 y 1930, Raymond
Radiguet, Alain Fournier y otros ahijados de Rimbaud. En Estados
Unidos, Mark Twain escribió sobre la primera adolescencia, pero
él ya era un autor maduro; en cambio, Scott Fitzgerald y J. D. Sa-
linger dieron grandes novelas de la juventud siendo jóvenes ellos
mismos, pero fueron casos aislados y en tiempos distintos. En In-
glaterra estuvieron los angry young men, pero ya no eran tan jo-
vencitos como David Benedictus cuando publicó You’re a big boy
now; Rusia tuvo a Lermontov y de Alemania sólo conozco el caso
de Goethe y Werther. Seguramente hay otros en distintos lugares y
tiempos, pero mi incultura es tanta que presumo de ella. En todo
caso, el tema de los jóvenes escrito por la juventud misma no es
común en ninguna parte.
En México fue un fenómeno distinto al de Francia, ya que ser
joven en los años sesenta era todo un complejo cultural que nunca
antes se había dado y que tuvo hondas repercusiones sociopolíti-
cas; por ejemplo, nadie pone en duda actualmente que esa litera-
tura juvenil anunció, preparó y dio forma al movimiento estudian-
til de 1968, parteaguas en la historia del país. Por razones seme-
jantes la literatura sobre la juventud escrita por jóvenes apareció
poco después en Latinoamérica, especialmente en Cuba (Reynaldo
Arenas, Jesús Díaz), Chile (Antonio Skármeta), Argentina (Néstor
Sánchez, Héctor Libertella) y Colombia (Andrés Caycedo). En Perú
está, naturalmente, Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros
10 JOSÉ AGUSTÍN
(1963), una novela con personajes jóvenes pero cuyo tema no es la
juventud y el rito de iniciación a la madurez, pues la épica subya-
cente y la experimentación formal la hacen obra típica del boom
latinoamericano. Los cachorros, en cambio, sí es una novela sobre
la iniciación a la madurez, pues enfatiza lo individual sobre lo so-
cial.
En México algunos de los escritores jóvenes de los años 1960
narramos nuestro entorno. Algunos contaron el crecimiento con
medios tradicionales, pero otros utilizamos las hablas coloquiales y
nos referimos a lo inmediato y concreto: lugares, hechos, gente,
costumbres, modas o personalidades específicos. Algunos también
incorporamos referencias o herramientas del cine, rock, televisión,
“comics”, fantasía, sueños, visiones, novela negra y ciencia ficción.
En general, hubo una reinserción en la cultura popular mexicana,
aunque esto tardó en notarse, pues en un principio se vio como
desnacionalización o transculturación.
Entre 1964 y 1973 se escribió sobre la búsqueda de identidad,
el descubrimiento del amor y del cuerpo, la brecha generacional y
el conflicto individualidad-sociedad o política-religión, pero tam-
bién sobre drogas, guerrilla, comunas y espiritualidad para-reli-
giosa. Como era de esperarse en gente joven, se exploró el erotis-
mo. En el fondo, lo admitan o no, se trató de las primeras manifes-
taciones de un cambio de piel, una revolución cultural y el inicio de
toda una desmitificación y revitalización de la cultura en México.
La novela juvenil no sólo inició al país en la postmodernidad sino
que procedió a definir el espíritu de los nuevos tiempos.
En buena parte, todo esto se hizo lúdicamente, con experimen-
tación formal, juegos con las palabras, fusión de géneros, irreve-
rencia, sátira, parodia, ironía y crítica social. En medio de esto,
que muchos juzgaron mera estridencia, en general, como siempre,
se buscaba la palabra justa y la universalidad del contenido. Es
decir, la intención era literaria. Lo que había cambiado eran los
conceptos. La esencia estaba en la apariencia, lo inmediato era lo
eterno; lo local, universal, y la idea de cultura borraba fronteras y
jerarquías. Consciente o inconscientemente había un empeño por
democratizar la cultura y todos los hechos culturales o las formas
de escritura podían ser literarios.
Se trataba de una narrativa distinta y tan válida como cual-
quiera. Claro que al proponer nuevos sistemas vino una resisten-
cia tremenda por parte del establishment cultural, que no esperaba
nada de eso y por tanto lo consideró fenómeno de corta duración;
se decía que con un lenguaje tan local y temporal, costumbrista en
el mejor de los casos, no pasaría la prueba del tiempo. Sin embar-
go, otro significativo sector de los críticos, autores y lectores se en-
tusiasmó con esta literatura y la apoyó.
Yo fui uno de los protagonistas de esa literatura juvenil (La
tumba, 1964; De perfil, 1966; Inventando que sueño, 1968), junto
LA ONDA QUE NUNCA EXISTIÓ 11
con Gustavo Sainz (Gazapo, 1965) y Parménides García Saldaña
(Pasto verde, 1968; El rey criollo, 1970), pero a fines de los sesenta
ya habían publicado, aunque no por fuerza sobre temas juveniles,
varios que aún no llegaban a la treintena, como Juan Tovar, René
Avilés Fabila, Gerardo de la Torre, Héctor Manjarrez, Jorge Artu-
ro Ojeda o Federico Arana. En 1966 se creó la serie de autobiograf-
ías “Nuevos escritores mexicanos presentados por sí mismos” para
autores ya célebres pero menores de treinta y cinco años (Salvador
Elizondo, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Sergio Pitol,
Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Vicente Leñero, Sainz y yo,
que publiqué mi autobiografía a los veintidós años de edad). En
1967 el concurso de primeras novelas de Editorial Diógenes lanzó
a Parménides, Margarita Dalton, Orlando Ortiz y Manuel Farill.
Jesús Camacho Morales también hizo ruido por su cuenta con
Cuando los perros viajan a Cuernavaca.
Después del movimiento estudiantil de 1968 y de la sicodelia
jipiteca no había duda de que la juventud podía ser no sólo tema
literario sino protagonista importante de la vida política y social, y
Joaquín Mortiz adoptó como lema “la editorial de los jóvenes”.
ERA y Siglo XXI por su parte lanzaron a los veinteañeros Ulises
Carrión y Raúl Navarrete. Por primera vez en la historia de Méxi-
co ser joven podía ser respetable e incluso prestigioso, aunque
también peligroso, porque el autoritarismo de la sociedad era muy
fuerte y cualquier manifestación, ya no se diga de rebeldía sino de
una personalidad propia, era subversiva, contracultural, y por tan-
to se la desalentaba o de plano se reprimía.
En México no se supo cómo clasificar esta literatura. José Luis
Martínez planteó que había surgido una nueva sensibilidad, es de-
cir, un nuevo espíritu en México. Emmanuel Carballo destacó la
rebeldía, iconoclastia e irreverencia al decir que “entre bromas y
risas coloca cargas explosivas en las instituciones más respetables:
la familia, la religión, la economía y la política”. Por su parte, el
crítico de la Universidad de Kansas, John Brushwood, planteó que
en mi caso coexistían la tradición y la rebeldía, pues lo mismo ex-
perimentaba e inventaba formas que utilizaba recursos clásicos o
tradicionales. Era un fenómeno de continuidad y ruptura.
Salvador Novo, Rosario Castellanos, José Revueltas, Carlos
Fuentes, Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco validaron los
libros sobre jóvenes. Carlos Monsiváis primero se entusiasmó y
enmarcó el fenómeno dentro de una fuerte corriente de “antiso-
lemnidad” que le quitaba rigidez a la cultura mexicana, lo cual
hacía mucha falta, pero después dijo que fue mimetismo, desna-
cionalización (“los primeros gringos nacidos en México”) e insensi-
bilidad política. Juan Rulfo, aterrado, denunció que Sainz, Leñero
y yo éramos búfalos en estampida y que la literatura mexicana se
salvaría por el muro de contención formado por Fernando del Paso,
Juan García Ponce y Salvador Elizondo. Se explicaba que Rulfo
12 JOSÉ AGUSTÍN
nos rechazara a Sainz y a mí, pero nunca he entendido por qué la
agarró con el buen Leñero, quizá nada más porque fue nuestro
amigo; Sainz y yo éramos “las malas compañías”. Héctor Aguilar
Camín y Enrique Krauze, de nuestra edad, con un delicioso cla-
sismo dijeron que se trataba de una “plebeyización de la cultura”.
Fuentes cambió de opinión en 1969 y planteó que esas obras eran
intraducibles, pero no dijo nada cuando surgieron excelentes ver-
siones en otros idiomas de obras difíciles de Sainz y mías. Por su
parte, en 1966 Huberto Batis aseguró que mi novela De perfil sería
ilegible en 1970. Le daba cuatro años de vida, como a los androides
de Blade Runner.
En 1970, efectivamente vino el certificado de defunción a través
de Margo Glantz, quien primero se montó en un proyecto mera-
mente antológico de Xorge del Campo titulado Narrativa joven de
México (Siglo XXI, 1969) y después lo convirtió en Onda y escritura
en México (Siglo XXI, 1970), en la que amplió notablemente el
número de los antologados. En el prólogo presentó su división de la
literatura mexicana en “La Onda” y “La Escritura”. Esta última
era la buena, la artística, universal e intemporal. La Onda era
personajes juveniles, sexo, drogas y rocanrol, un fenómeno intras-
cendente, superficial y transitorio. En unas cuantas páginas des-
pachaba el asunto e incluso planteó que si había algo bueno en los
libros era a pesar de nosotros mismos. Pero ella alucinó esa onda.
Fue un juicio prematuro, basado en una apreciación personal que
no se tomó la molestia de leer bien los libros y de estudiar seria-
mente un fenómeno importante. Esta relevancia la admitió ella
implícitamente al darle rango de una de las dos caras de la litera-
tura mexicana, pero no la investigó y por tanto no la presentó de-
bidamente.
A los aludidos, esta visión nos pareció errónea, esquemática,
reductivista, y, más grave aún, descalificadora, así es que casi to-
dos protestamos. En especial nos quejábamos de la denominación
“literatura de la onda”. Margo me echó la pelota a mí porque yo es-
cribí “Cuál es la onda”, pero este relato no es un manifiesto litera-
rio sino la historia de dos jóvenes que toda la noche recorren hote-
les sin hacer el amor; está escrito con un lenguaje que parte de lo
coloquial para jugar incesantemente con las palabras y para sub-
vertir las formas tradicionales del relato.
La palabra “onda” implica movimiento y comunicación, algo in-
tangible que no percibimos hasta que nos volvemos el receptor
adecuado para sintonizar distantes frecuencias que, invisibles, in-
ciden en la realidad. En México se empezó a emplear coloquial-
mente a principios de los años 1960 y desde un principio resultó un
verdadero complejo de significados. Podía ser un plan, un proyecto,
una posibilidad (“vamos a agarrar esta onda”), una fiesta o reunión
(“la onda va a ser en casa de Alejandro el Peyotero”), una aventura
o situación (“me metí en una onda muy gruesa”) o el espíritu de los
LA ONDA QUE NUNCA EXISTIÓ 13
tiempos (“la onda presente es la del personal docente”), pero tam-
bién lo que está ocurriendo (“¿qué onda?”), una manera de ver el
mundo o el arte (“la onda de Marcel Duchamp”), algo correcto y
oportuno (“muy buena onda”) o desafortunado (“pésima onda”),
una condición mental (“se le fue la onda”) o matices de las cosas
(“ésta es una onda dentro de la misma onda”). Sin embargo, sobre
todo, sugería algo decisivo y trascendente. En ese sentido la onda
era un espíritu específico, contracultural. “Agarrar la onda” signi-
ficaba entender algo dificultoso, ser flexible, abierto y capaz de re-
considerar, pero también era iniciación en un proceso arquetípico;
es decir, en un principio y una meta, en una sustancia mítica que
con el tiempo pavimentó el camino de un fenómeno social, juvenil,
contracultural, que se llamó la onda en la bisagra de los años 1960
y 1970. En todo caso, cualquier noción cercana a “onda” tendría
que verse como algo extremadamente móvil, intangible, eficaz pa-
ra la comunicación, y no por fuerza como un prisionero inescapable
de los años sesenta. Por otra parte, la palabra “onda” se sigue
usando coloquialmente en México igual que hace cuarenta años
porque no ha surgido ninguna otra que englobe semejante red de
significados y la idea de un absoluto.
Por mi parte, yo jamás pensé en crear o participar en un movi-
miento literario porque mis ideas en cuanto a la literatura iban en
sentido contrario: yo creía que cada quien debía escribir como qui-
siera y lo que quisiera si lo hacía bien. Lo importante era la cali-
dad, pero ésta sólo podía apreciarse en su propio contexto, por lo
que procedencia, idearios o afiliación me interesaban mucho, pero
en segundo término. Todos los caminos eran válidos si producían
algo bueno. Y mientras más, mejor. Yo afirmaba que cada obra es-
tablece sus propias leyes, que pocas veces son las nuestras y re-
quieren que el lector se abra y lea sin prejuicios ni ideas preconce-
bidas, sin los anteojos de las ideologías o escuelas teóricas y sin la
presión de las modas, o sea, de las ideas de otros. Es decir, admi-
tiendo la naturaleza intrínseca de la obra, era necesario sintoni-
zarse con ella para poder apreciarla. Sin renunciar a la subjetivi-
dad también me parecía indispensable considerar la objetividad de
la obra. Es decir, deslindar proyecciones personales en la lectura.
Pero ésas eran mis ideas.
Sin embargo, Margo Glantz redujo todo a jóvenes-coloquialis-
mo-drogas-sexo-rocanrol, y además encasilló sin ton ni son a René
Avilés Fabila, Eugenio Chávez, Gerardo de la Torre, Elsa Cross,
Juan Tovar, Parménides García Saldaña, Humberto Guzmán, Ro-
berto Páramo, Manuel Farill, Orlando Ortiz, a Sainz, a mí y a va-
rios más. La sola lista evidenciaba que no había leído bien, si es
que lo había hecho, a gente que circulaba por carreteras distintas.
Margo se hizo sorda cuando le explicamos que ninguno de los que
mencionaba formábamos un grupo que se llamara “La Onda”. No
se trataba de un movimiento literario articulado y coordinado co-
14 JOSÉ AGUSTÍN
mo los estridentistas, surrealistas, existencialistas, beats o nadaís-
tas. Ni siquiera éramos un grupo sin grupo como los Contemporá-
neos, pues Sainz y Parménides nunca fueron amigos y se trataron
muy poco. Nunca nos reunimos a elaborar un manifiesto de “La
Onda” ni disparamos nuestros cánones. Ni remotamente nos apun-
tamos como modelos a seguir y hacíamos libros por el gusto de es-
cribirlos. Compartíamos, eso sí, un espíritu generacional, por lo
cual los primeros lectores entusiastas fueron jóvenes de nuestra
edad que se sintieron expresados en nuestros libros. De pasada,
con esto ganamos nuevos lectores para la literatura mexicana.
Si el numen de la “literatura de la onda” era “rock-chavos-
coloquialismo-sexo-rocanrol”, Avilés y de la Torre, entonces más
interesados en “la máquina de escribir como metralleta”, no cabían
ni con calzador. Menos Juan Tovar, que aunque le gustaba el rock
primero fue un realista muy limpio y después pasó a una densa
experimentación formal. Y menos aún la pobre Elsa Cross, una
poeta mística muy fina. Pero la categoría “literatura de la onda”
también es errónea y se presta a malentendidos y confusiones ya
que por esas fechas existió un movimiento juvenil, subterráneo,
llamado “La Onda”, resultado del cruce entre el movimiento estu-
diantil de 1968 y las ideas de los jipitecas de la misma época. Los
chavos de “La Onda” fueron cantados por el grupo de rock el Tri
(“Chavo de onda”) y tuvieron su apogeo durante el festival de rock
de Avándaro de 1971, tras el cual, técnicamente, se extinguieron y
dieron origen a las bandas de fines de los setenta, más punk pues
ya no les interesaba la mística de amor-y-paz. El único cronista li-
terario de “La Onda” es Jesús Luis Benítez, con sus inconseguibles
libros A control remoto y otros rollos y Las motivaciones del perso-
nal. Y así como Ken Kesey inventó a los hippies pero nunca los
narró literariamente, Parménides convivió con los chavos de “La
Onda”, pero no escribió sobre ellos. Lo hizo, rabiosamente crítico,
de la clase media, y su propuesta maciza está en su personaje,
Epicuro Aristipo Quevedo Galdós del Valle Inclán, que en realidad
es un beat más anarco. La mía no es una expresión literaria de “La
Onda”. He escrito de “drogas, sexo y rocanrol” pero en contextos
más amplios y entre otros temas. Por su parte, Sainz no tuvo abso-
lutamente nada que ver con “La Onda”.
“Literatura de la onda” fue una etiqueta fácil para enmarcar un
fenómeno mucho más complejo. No motivó más que confusiones.
Nadie se ponía de acuerdo en lo que era eso, salvo en la descalifi-
cación tácita, y las discrepancias entre críticos como Margo Glantz,
John Brushwood, Carlos Monsiváis o Adolfo Castañón son noto-
rias. Cada quien traía su propia onda. En cambio, después otros
investigadores usaron el concepto “literatura de la onda” desde
una perspectiva crítica, como Juan Bruce-Novoa, Raquel Lloreda,
Alba Lara, Inke Gunia o Narciso Yépez, quienes han realizado
trabajos desprejuiciados mucho más iluminadores.
LA ONDA QUE NUNCA EXISTIÓ 15
Sin embargo, claro, las etiquetas son útiles, incluso llamativas.
En nuestro caso, por desgracia, fue vehículo para la descalificación
tajante y militante de nuestros libros. Nadie tomó en serio lo de
“La Escritura”, pero en cambio sí se aprovechó su idea de “La On-
da”. De la enclenque definición de Margo Glantz quedábamos más
cerca, con severos asegunes, Sainz, yo y Parménides, que coinci-
dimos en temática juvenil, anticonvencionalidad formal, referen-
cias a la cultura de la realidad inmediata y juegos con el lenguaje
popular. Pero escribíamos bien distinto. A Sainz, más limpio y “li-
terario”, sólo le gustó el rock hasta que tuvo más de treinta años;
es un respetable académico y un gran técnico de la literatura. Par-
ménides era “El Radical”, provocativo y anarco, poeta maldito. Y
yo quedaba entre los dos, con mi “tradición y rebeldía”. Me inter-
esa la contracultura, pero establecí mis distancias desde el princi-
pio. Siempre he estado a la vez dentro y fuera de ella. Además, es-
cribí sobre jóvenes mientras fui uno de ellos, pero conforme pasó el
tiempo obviamente mis temas y en cierta medida mi estilo fueron
cambiando.
Pero en los 1970 los búfalos ahora éramos Sainz, Parménides y
yo, y merecimos una santa cruzada. La etiqueta reductivista y es-
quemática de Margo Glantz fue avalada y utilizada en el acto por
los grupos de poder intelectual, que con semejante y oportuno cer-
tificado de defunción tuvieron un “marco teórico” para simplificar,
estereotipar y satanizar a la so called “literatura de la onda”. Era
una vulgarización o plebeyización de la cultura; intrascendencia,
frivolidad, mero mimetismo, taquigrafía del habla oral u objeto de
consumo comercial, sin valor artístico, o mercadotecnia vil. Por
tanto, para cotizar en la Bolsa de Valores de la Literatura Mexica-
na antes que nada cualquier autor joven tenía que declarar: “Yo no
soy de la onda. No tengo nada que ver con la onda”. Y ésta se vol-
vió modelo de lo que no debía de hacerse por ningún motivo.
A fines de los 1970 Margo Glantz escribió “La onda, ¿revalora-
ción o epitafio?” y acabó con otro certificado de defunción, lo cual
era de esperarse ya que partía de las mismas premisas. Pero el so-
lo hecho de que tuviera que replantear el tema indicaba que éste
no era tan simple. De cualquier manera, el mal estaba hecho y la
pobre literatura mexicana ya se había contagiado. Las potentes
vacunas o muros de contención no funcionaron del todo. Con el pa-
so de los años el tema juvenil se volvió normal, al igual que las me-
jores editoriales publiquen a los buenos autores jóvenes. El lengua-
je coloquial, con todas sus plebeyeces, vulgaridades y “malas pala-
bras”, ha sido usado desde entonces ampliamente con fines litera-
rios, y la referencia a lo inmediato, al testimonio, a las celebrida-
des y lugares específicos también la validó el uso, como al interés
por lo gótico, lo esotérico, el erotismo y el sexo, la fantasía, la nove-
la negra, la ciencia ficción y los comics. El rock se hizo común e in-
cluso varias novelas recientes tienen un soundtrack. Ha habido
16 JOSÉ AGUSTÍN
usos literarios de los lenguajes de los medios de difusión (prensa,
televisión, radio, cine) y de todo tipo de manifestaciones de la cul-
tura popular: box, fútbol, béisbol, mambo, rumba y pornografía.
Entre quienes han usado alguno o varios de estos elementos, con
fines y estilos enteramente distintos, están Jaime del Palacio,
Héctor Manjarrez, Paco Ignacio Taibo II, Luis Zapata, Juan Villo-
ro, Enrique Serna, Eduardo Antonio Parra, José Antonio Aspe,
Ruy Xoconostle, Luis Humberto Crosthwaite y Héctor Velasco.
Gustavo Sainz y yo seguimos en actividad, por rumbos dife-
rentísimos. Pero él vive en Estados Unidos y no resiente tanto el
peso de la “literatura de la onda”. A mí no me ayuda para nada.
Puede ser algo mítico entre gente afín, pero por lo general hasta la
fecha se suele descalificar impunemente. Si alguien desaprueba lo
que cree estar detrás del simplismo drogas-sexo-rocanrol de entra-
da descalifica prejuiciadamente obras que abarcan muchas otras
cosas. Algunos ven “la literatura de la onda” como algo frívolo, y
Juan García Ponce opinó “¿cómo puede ser serio algo llamado lite-
ratura de la onda?”, cuando sabía muy bien que estábamos en co-
ntra del término. Otros simplemente deciden que eso fue algo de
hace milenios, antediluviano. Estas descalificaciones, en cambio,
no son tan fáciles cuando se ve la obra de Sainz o la mía en lo par-
ticular.
Por mi parte, he sobrevivido contra todos los pronósticos, lo
cual resulta incómodo para todos los que en algún momento u otro
me agarraron de su punching bag o que simplemente me descalifi-
caron a priori, siguiendo la corriente. ¿Qué pasó?, se preguntan,
fastidiados. Ese cuate ya no debería estar aquí. Son incapaces de
rectificar, así es que ahora no me critican y simplemente ni me ven
ni me oyen. Me borran del mapa. Pero, en el closet, muchos de
ellos me leen. Hasta el momento, he pasado todas las pruebas. Mis
libros han sobrevivido cuarenta años, siguen en plena circulación y
cuando menos cinco de ellos se leen en las escuelas. El lenguaje
que por local y temporal no se podría entender en otros países de
habla hispana encontró muy buenos lectores en Latinoamérica y
algunos en España. Los libros intraducibles merecieron magníficas
traducciones, y críticos, investigadores y otros escritores los han
visto como iniciación a la lectura, educación sentimental, iniciación
a la vida social, o de plano como obras clave en la literatura mexi-
cana. En lo personal vivo de mis regalías y soy un escritor inde-
pendiente con muy buenos lectores.
En 1993, Bruselas, Margo Glantz admitió públicamente, en
una reunión de escritores de Bélgica y de México, que la etiqueta
“literatura de la onda” había sido un error. Como a mí, posible-
mente a ella le ha causado más fastidios que beneficios. Debo acla-
rar aquí que conozco a Margo desde antes de todo el asunto de “La
Onda” y desde el principio simpaticé con ella, pero nunca imaginé
que se volviera protagonista de mi vida literaria. Esa vez me pidió
LA ONDA QUE NUNCA EXISTIÓ 17
disculpas. Con gusto las acepté y le sugerí entonces que publicara
todo eso. Pero no lo ha hecho.
La “literatura de la onda” no murió porque nunca existió. Pero,
para bien o para mal, lo que cada quien entiende por eso no se
desvanece. Es un fantasma muy persistente. A estas alturas del
partido, por mi parte yo tolero y me resigno cuando hablan de “La
Onda”. Sin duda es parte de mi mal karma. Lo bien que me ha ido
por un lado tenía que pagar impuestos, siempre siniestros, por
otro. De cualquier manera, eso no exime a la crítica de la obliga-
ción de replantear, desde una perspectiva desprejuiciada, todas
sus ideas en torno a “La Onda”, o estudiar esta realidad literaria
sin denominaciones reductivistas.
Potrebbero piacerti anche
- La Onda Que Nunca Existio de Jose Agustin PDFDocumento10 pagineLa Onda Que Nunca Existio de Jose Agustin PDFOdeen Rocha100% (2)
- Leer Los 3 Ensayos de Elena PoniatowskaDocumento4 pagineLeer Los 3 Ensayos de Elena PoniatowskaCindy CervantesNessuna valutazione finora
- Juntando Mis Pasos - Elías NandinoDocumento113 pagineJuntando Mis Pasos - Elías NandinoDiego LimaNessuna valutazione finora
- Concepto de Identidad NacionalDocumento12 pagineConcepto de Identidad NacionalAndreaCastroNessuna valutazione finora
- Jean Franco - Cultura y CrisisDocumento15 pagineJean Franco - Cultura y Crisissilvia1983Nessuna valutazione finora
- RoqueDocumento3 pagineRoqueEnrique CruzNessuna valutazione finora
- Los Juegos Tradicionales en ColombiaDocumento16 pagineLos Juegos Tradicionales en ColombiaGilmar Obando100% (1)
- Padilla, Ivan-Relatoría-Seminario de EstéticaDocumento5 paginePadilla, Ivan-Relatoría-Seminario de Estéticajorge enrique aroca lunaNessuna valutazione finora
- DonosoDocumento15 pagineDonosoSantiago GarciaNessuna valutazione finora
- El Creacionismo LiterarioDocumento3 pagineEl Creacionismo LiterarioFrangkhitMontoyaFabianNessuna valutazione finora
- Cuadro de CostumbresDocumento16 pagineCuadro de CostumbresAlexander Manrique Quintero100% (1)
- De Nueva Grandeza Mexicana-Salvador NovoDocumento1 paginaDe Nueva Grandeza Mexicana-Salvador NovoOmar Ayora0% (1)
- Como Ardían Los Muertos, 1914 Julio SestoDocumento328 pagineComo Ardían Los Muertos, 1914 Julio SestoPino GonzalezNessuna valutazione finora
- Adriana Maza Pesqueira, Lucrecia Infante Vargas y Martha Santillán Esqueda.Documento258 pagineAdriana Maza Pesqueira, Lucrecia Infante Vargas y Martha Santillán Esqueda.Can TuNessuna valutazione finora
- Claudio Lomnitz-Adler Las Salidas Del Laberinto. Cultura e Ideología en El Espacio Nacional MexicanoDocumento4 pagineClaudio Lomnitz-Adler Las Salidas Del Laberinto. Cultura e Ideología en El Espacio Nacional MexicanoJuan ChoritasNessuna valutazione finora
- Producción editorial: precios y serviciosDocumento2 pagineProducción editorial: precios y servicioschesseroNessuna valutazione finora
- Ensayo: Cuál Es La Onda, José AgustínDocumento4 pagineEnsayo: Cuál Es La Onda, José AgustínCaro SgNessuna valutazione finora
- Jorge Ibargüengoitia y El CineDocumento7 pagineJorge Ibargüengoitia y El CineLilith LeviNessuna valutazione finora
- Reseña La Culebra Pico de OroDocumento3 pagineReseña La Culebra Pico de OroJuliana Villabona ArdilaNessuna valutazione finora
- Literatura Hispanoamericana I: Introducción y ObjetivosDocumento16 pagineLiteratura Hispanoamericana I: Introducción y ObjetivosvirgimarengoNessuna valutazione finora
- "Cuál Es La Onda"?: La Literatura de La Contracultura Juvenil en Elméxico de Los Años Sesenta Y SetentaDocumento5 pagine"Cuál Es La Onda"?: La Literatura de La Contracultura Juvenil en Elméxico de Los Años Sesenta Y Setentadavid_velázquez_37Nessuna valutazione finora
- 4-VOLPI. Fin de La Narrativa PDFDocumento11 pagine4-VOLPI. Fin de La Narrativa PDFCarla AntonellaNessuna valutazione finora
- Cuentos breves latinoamericanos guía lecturaDocumento4 pagineCuentos breves latinoamericanos guía lecturaJuan Daniel Cid HidalgoNessuna valutazione finora
- El Gran MasturbadorDocumento4 pagineEl Gran MasturbadorCarlos100% (2)
- CCBA - SERIE LITERARIA - 17 - Antología Mayor Narrativa - Salomón de La Selva - 01Documento31 pagineCCBA - SERIE LITERARIA - 17 - Antología Mayor Narrativa - Salomón de La Selva - 01Guillermo PeñaNessuna valutazione finora
- Lo Propio y Lo Ajeno - Guillermo Bonfil BatallaDocumento9 pagineLo Propio y Lo Ajeno - Guillermo Bonfil BatallaRo Raw100% (1)
- Maurice Echeverría y su colección de cuentos Sala de esperaDocumento3 pagineMaurice Echeverría y su colección de cuentos Sala de esperaLuis Pedro Villagrán RuizNessuna valutazione finora
- Novela de Creacion, Novela Primitiva PDFDocumento8 pagineNovela de Creacion, Novela Primitiva PDFAlfonsina Krenz100% (1)
- Rincón G. - de Qué Hablamos Cuando..Documento23 pagineRincón G. - de Qué Hablamos Cuando..didache1Nessuna valutazione finora
- Introducción A Literatura TestimonialDocumento13 pagineIntroducción A Literatura TestimonialCarolina Gonz ProuvayNessuna valutazione finora
- ABC-22.06.1991-pagina 059 Sobre "Bajo Los Tilos" de Christa WolfDocumento1 paginaABC-22.06.1991-pagina 059 Sobre "Bajo Los Tilos" de Christa WolfPola CastanedaNessuna valutazione finora
- Ana Teresa Torres analiza los desafíos de la literatura venezolanaDocumento270 pagineAna Teresa Torres analiza los desafíos de la literatura venezolanaSteven BermúdezNessuna valutazione finora
- Dalton, Roque - Poesía y Militancia en América LatinaDocumento7 pagineDalton, Roque - Poesía y Militancia en América LatinaJuan Luis Parada GonzálezNessuna valutazione finora
- Viajeros Peruanos-Estuardo NuñezDocumento6 pagineViajeros Peruanos-Estuardo NuñezFlor MallquiNessuna valutazione finora
- Los Textos y Los DíasDocumento6 pagineLos Textos y Los DíasIsabel ReyesNessuna valutazione finora
- Plan de Asignatura Literatura LatinoamericanaDocumento11 paginePlan de Asignatura Literatura LatinoamericanaJj TapiaNessuna valutazione finora
- 003 - Resumen - Nuevas Identidades Culturales en México - Guillermo Bonfil Batalla PDFDocumento2 pagine003 - Resumen - Nuevas Identidades Culturales en México - Guillermo Bonfil Batalla PDFsnoop_fifNessuna valutazione finora
- Transgenericidad-Julio-Cortazar y Hector LibertellaDocumento9 pagineTransgenericidad-Julio-Cortazar y Hector LibertellaBiviana HernándezNessuna valutazione finora
- Recordando A Simón LatinoDocumento4 pagineRecordando A Simón LatinoSoysincéNessuna valutazione finora
- La Alfaguarización de La Literatura LatinoamericanaDocumento13 pagineLa Alfaguarización de La Literatura LatinoamericanaLautaro MaidanaNessuna valutazione finora
- Una Cartografía de La Narco-Narrativa en PDFDocumento21 pagineUna Cartografía de La Narco-Narrativa en PDFLuís Carlos VenceslauNessuna valutazione finora
- Ceballos WebDocumento148 pagineCeballos WebAna GB100% (1)
- Literatura de Puerto Rico IIDocumento19 pagineLiteratura de Puerto Rico IIchikisplausNessuna valutazione finora
- Anacronismo SilvaDocumento22 pagineAnacronismo SilvaVíctor GuerreroNessuna valutazione finora
- Aprender A Usar La Lengua - SoleDocumento8 pagineAprender A Usar La Lengua - SoleMary Jimenez100% (1)
- Modelo generativo transformacional de ChomskyDocumento2 pagineModelo generativo transformacional de Chomskylaura camila fernandez espinosaNessuna valutazione finora
- El Testimonio Creativo de Hasta No Verte Jesús Mío, de María Inés Lagos-PopeDocumento12 pagineEl Testimonio Creativo de Hasta No Verte Jesús Mío, de María Inés Lagos-PopeRomán Cortázar100% (1)
- Autores Potosinos ContemporáneosDocumento81 pagineAutores Potosinos ContemporáneosAndrea PoulainNessuna valutazione finora
- CAMACHO, Las Formas Complejas de La Violencia en La Narrativa Colombiana Del Bogotazo A La NarcoliteraturaDocumento23 pagineCAMACHO, Las Formas Complejas de La Violencia en La Narrativa Colombiana Del Bogotazo A La NarcoliteraturaSalomé DahanNessuna valutazione finora
- La Izquierda Mexicana A Traves Del Siglo XXDocumento14 pagineLa Izquierda Mexicana A Traves Del Siglo XXAlex Pacman100% (1)
- El Arte de La Injuria y El Humor en La Ensayistica ArgentinaDocumento10 pagineEl Arte de La Injuria y El Humor en La Ensayistica ArgentinaMaria LuisaNessuna valutazione finora
- Origenes Del Modernismo en Colombia Sanin Cano Silva y DarioDocumento31 pagineOrigenes Del Modernismo en Colombia Sanin Cano Silva y DarioMarco RamirezNessuna valutazione finora
- Emilio Carilla. La Literatura de La Independencia HispanoamericanaDocumento60 pagineEmilio Carilla. La Literatura de La Independencia HispanoamericanaCarolina Elwart100% (1)
- La Narrativa LatinoaméricanaDocumento22 pagineLa Narrativa LatinoaméricanaArtilugia Lily della CalabazzaNessuna valutazione finora
- La Opera Rock-Oco de Adolfo CárdenasDocumento9 pagineLa Opera Rock-Oco de Adolfo CárdenasErnesto Millan100% (1)
- Los Precursores Jose Lopez Portillo y RojasDocumento742 pagineLos Precursores Jose Lopez Portillo y RojasGuillermo RuizNessuna valutazione finora
- Matilde Espinosa - Los Rios Han CrecidoDocumento2 pagineMatilde Espinosa - Los Rios Han CrecidoSamuel OchoaNessuna valutazione finora
- José Martí: Paradigma de educador social para la integración de América LatinaDa EverandJosé Martí: Paradigma de educador social para la integración de América LatinaValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (1)
- Caribe Literario: Ensayos sobre literatura del Caribe colombianoDa EverandCaribe Literario: Ensayos sobre literatura del Caribe colombianoNessuna valutazione finora
- Antologia MinipiezasDocumento98 pagineAntologia MinipiezasEsteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Parece MentiraDocumento22 pagineParece Mentiramanolo_1750% (6)
- Chichunchan TranscrDocumento27 pagineChichunchan TranscrAna Rosa Avila100% (2)
- Articulo FeminismoDocumento22 pagineArticulo FeminismoBlu PatiparraNessuna valutazione finora
- JOSÉ AGUSTÍN. La Onda Que Nunca ExistióDocumento9 pagineJOSÉ AGUSTÍN. La Onda Que Nunca ExistióEsteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Un Acercamiento A La Narrativa Indigenista Mexicana 08 03Documento12 pagineUn Acercamiento A La Narrativa Indigenista Mexicana 08 03Esteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Apuntes Sobre La Crítica Feminista y La Literatura Hispanoamericana - Jean FrancoDocumento14 pagineApuntes Sobre La Crítica Feminista y La Literatura Hispanoamericana - Jean FrancoAmalia Moreno100% (6)
- El Oficio de Escribir: La Profesionalización de Las Escritoras Mexicanas (1850-1980)Documento29 pagineEl Oficio de Escribir: La Profesionalización de Las Escritoras Mexicanas (1850-1980)Esteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Putrid Tunas Asoleadas. Tercer Premio Ib PDFDocumento7 paginePutrid Tunas Asoleadas. Tercer Premio Ib PDFEsteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Xavier PiensasDocumento20 pagineXavier PiensasJulián ReyesNessuna valutazione finora
- Manifiesto CrackDocumento7 pagineManifiesto CrackJoellennerNessuna valutazione finora
- El Cuerpo Como Paradigma Teórico en La Literatura PDFDocumento31 pagineEl Cuerpo Como Paradigma Teórico en La Literatura PDFKindzumocambiqueNessuna valutazione finora
- La Generacion de Medio SigloDocumento20 pagineLa Generacion de Medio SigloEsteban Gutiérrez Quezada100% (1)
- La Cabeza de Salomé. Ortiz de Montellano.Documento15 pagineLa Cabeza de Salomé. Ortiz de Montellano.Esteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Saberesperifericos PDFDocumento253 pagineSaberesperifericos PDFWalter Abel Miranda Vilchez100% (5)
- You Tube Como Ma de La Sociedad Del EspectaculoDocumento25 pagineYou Tube Como Ma de La Sociedad Del Espectaculokavafis133Nessuna valutazione finora
- Degregori, Carlos - Las Rondas Campesinas y La Derrota de Sendero Luminoso PDFDocumento266 pagineDegregori, Carlos - Las Rondas Campesinas y La Derrota de Sendero Luminoso PDFGeorge Matienzo67% (3)
- Material VallejoDocumento33 pagineMaterial VallejoFermínNessuna valutazione finora
- El Caso UchuraccayDocumento62 pagineEl Caso UchuraccayArmonia Huanta100% (1)
- Díaz Mirón Salvador-Lascas PDFDocumento122 pagineDíaz Mirón Salvador-Lascas PDFAngadieNessuna valutazione finora
- Stalkear La MuerteDocumento48 pagineStalkear La MuerteEsteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Cartas Del Archivo José María Arguedas de La PontificiaDocumento56 pagineCartas Del Archivo José María Arguedas de La PontificiaEsteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- LEMARCHAND. Una Breve Historia Social de La Astrobiología en Iberoamérica PDFDocumento30 pagineLEMARCHAND. Una Breve Historia Social de La Astrobiología en Iberoamérica PDFAlexis A. Mathieu A.Nessuna valutazione finora
- Trastornos de ConductaDocumento7 pagineTrastornos de ConductaechoechoNessuna valutazione finora
- Facebook y Vida Cotidiana - Alternativas en Psicología - 27Documento8 pagineFacebook y Vida Cotidiana - Alternativas en Psicología - 27Jorge Cartagena LópezNessuna valutazione finora
- Ciclo de Cuentos, Margarita Iriarte LópezDocumento6 pagineCiclo de Cuentos, Margarita Iriarte LópezPerla MorenoNessuna valutazione finora
- Bourdieu Campo de Poder Campo IntelectualDocumento172 pagineBourdieu Campo de Poder Campo IntelectualFátima Sutil Corpas100% (1)
- La Ética y El Cambio Climático.Documento17 pagineLa Ética y El Cambio Climático.Esteban Gutiérrez QuezadaNessuna valutazione finora
- Erik Boot - Vocabulario Lacandon Maya - Espanol Resistance2010Documento31 pagineErik Boot - Vocabulario Lacandon Maya - Espanol Resistance2010Sevan BomarNessuna valutazione finora
- Comentario Literario de Ideas ElevadasDocumento5 pagineComentario Literario de Ideas ElevadasLluvitza Torres TorresNessuna valutazione finora
- En Las Montañas de La Locura MonografiaDocumento11 pagineEn Las Montañas de La Locura MonografiaHans Gunsche67% (3)
- Semana30 Sec (A) PlanlectorDocumento4 pagineSemana30 Sec (A) PlanlectorJusten QuispeNessuna valutazione finora
- Las Meninas y el protagonismo del espectadorDocumento5 pagineLas Meninas y el protagonismo del espectadorTiffany Padilla MontesNessuna valutazione finora
- Bernarda Alba Completo ImprimirDocumento14 pagineBernarda Alba Completo ImprimirBelen RiveraNessuna valutazione finora
- Orígenes y evolución del romanceDocumento10 pagineOrígenes y evolución del romanceJoana Lizbeth Moreno PérezNessuna valutazione finora
- Cien Años de SoledadDocumento6 pagineCien Años de SoledadKarla Quintero BellNessuna valutazione finora
- Clase 3 Excel Avanzado 2019 - Practica CasaDocumento109 pagineClase 3 Excel Avanzado 2019 - Practica CasaGrupo Trabajo100% (1)
- Fase 2 - Descripcion - Yuri ArizaDocumento7 pagineFase 2 - Descripcion - Yuri ArizaFabian DuarteNessuna valutazione finora
- La Otredad Que Nos Persigue - Un Análisis de La Poesía de AlfonsinDocumento6 pagineLa Otredad Que Nos Persigue - Un Análisis de La Poesía de AlfonsinDanaNessuna valutazione finora
- La poesía épica: Homero, Hesíodo y la influencia de los poemas homéricosDocumento2 pagineLa poesía épica: Homero, Hesíodo y la influencia de los poemas homéricoscs sNessuna valutazione finora
- La Oreja de Van Gogh RosasDocumento2 pagineLa Oreja de Van Gogh RosasmjmeleroNessuna valutazione finora
- Definición y tipos de redacciónDocumento4 pagineDefinición y tipos de redacciónIza D. OjedaNessuna valutazione finora
- Lengua 5 - Secuencia 1 - La LeyendaDocumento2 pagineLengua 5 - Secuencia 1 - La LeyendaɈēṋṅ Vìḝɲṯờ100% (1)
- Estetica de KantDocumento13 pagineEstetica de KantJhoselyn SuntaxiNessuna valutazione finora
- Cantos Joliet Noche de Alabanza PDFDocumento2 pagineCantos Joliet Noche de Alabanza PDFAlfredo SanchezNessuna valutazione finora
- Amistad DavidDocumento3 pagineAmistad DavidWilmer Abarca Ramirez100% (2)
- El Cuento y Sus CaracterisiticasDocumento6 pagineEl Cuento y Sus CaracterisiticasAna Rafaela AyalaNessuna valutazione finora
- Taller Literario-EL PRINCIPITO-ActividadesDocumento3 pagineTaller Literario-EL PRINCIPITO-ActividadesGabriela Alvizua100% (7)
- La banda de los lunares de Sherlock HolmesDocumento16 pagineLa banda de los lunares de Sherlock HolmesYolanda Becerra ChávezNessuna valutazione finora
- Unidos Te ExaltamosDocumento7 pagineUnidos Te ExaltamosDavid Rodriguez DiazNessuna valutazione finora
- Las Ratas en La Poesia Expresionista Alemana Teoria de Una Constante Visionaria 930619Documento27 pagineLas Ratas en La Poesia Expresionista Alemana Teoria de Una Constante Visionaria 930619Jefrid ChiaraNessuna valutazione finora
- 3er Año - I BimestreDocumento44 pagine3er Año - I BimestrePiero AlvarezNessuna valutazione finora
- La Escuela para Sexto de PrimariaDocumento3 pagineLa Escuela para Sexto de PrimariaAlvaro TiulNessuna valutazione finora
- Tesis TeatroDocumento466 pagineTesis TeatroRosmeryNessuna valutazione finora
- GuionDocumento2 pagineGuionJuan DiazNessuna valutazione finora
- Medievalismo, Renacimiento y teatro clásico españolDocumento7 pagineMedievalismo, Renacimiento y teatro clásico españolRossmeryNessuna valutazione finora
- Entendiendo El ArteDocumento6 pagineEntendiendo El ArteClemente Martinez100% (1)
- Folklorologia2 PDFDocumento72 pagineFolklorologia2 PDFmilagros gutierrez100% (3)
- Ficciones territoriales en la literatura latinoamericanaDocumento37 pagineFicciones territoriales en la literatura latinoamericanaNancy CalomardeNessuna valutazione finora