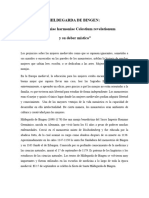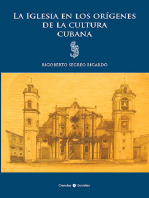Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Carandell Luis - Viaje Al Monte Athos (Doc)
Caricato da
Anonymous 0m9UF95w100%(1)Il 100% ha trovato utile questo documento (1 voto)
154 visualizzazioni26 pagineLibro
Titolo originale
Carandell Luis - Viaje Al Monte Athos [Doc]
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoLibro
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
100%(1)Il 100% ha trovato utile questo documento (1 voto)
154 visualizzazioni26 pagineCarandell Luis - Viaje Al Monte Athos (Doc)
Caricato da
Anonymous 0m9UF95wLibro
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 26
Luis Carandell
Viaje al Monte Athos
Quien desee hallar una esposa que reúna fortuna, nobleza y hermosura, pretende, en
lugar de una compañera cariñosa, una dueña despótica.
Montaigne
«Sólo para caballeros» me dice el chófer del autobús Que desde Tesalónica me lleva
a la Santa Montaña de Athos. Y añade: «No se permite allí la entrada ni a las mujeres ni
incluso a los animales de sexo femenino. Se trata de una península completamente
dedicada a la Virgen y ella sola debe reinar en Athos.
El chófer de este autobús —que más que un autobús parece un barco a juzgar por su
malísimo movimiento a través de la malísima carretera— acaba de ponerme contacto con
la realidad de un país habitado solamente por hombres; es más, por hombres con barba y
bigote, porque también a los varones imberbes les está prohibida la entrada. A los
ingleses se les conoce por su flema, a los españoles por su temperamento, a los habitantes
de Athos (atónitos o para no caer en lo cómico, atónicos) se les conoce por su barba y por
su hábito negro. Siguiendo la norma escolástica podría decirse que «no todos los que
llevan barba son habitantes de Athos, pero que todos los habitantes de Athos llevan
barba».
Pero para el que quiera visitar las maravillas de la Santa Montaña no es suficiente ser
un varón, sino que es imprescindible obtener en el Ministerio de Asuntos Exteriores
griego, en Atenas, una carta de presentación a la «Iera Epistasia» o Consejo de Ancianos
que forman el gobierno de la república teocrática de «Aggios Oros», la única que existe
en el mundo. Grecia ejerce, pues, en Athos, una especie de régimen de Consejo. Sostiene
sus relaciones exteriores, paga a la policía y al Cuerpo de Aduanas que impide el
contrabando a que a veces son propensos los novicios. Pero por lo demás, Athos es una
República Santa e independiente en la que los Ancianos (Gheros) son los diputados y
asisten al Consejo en número de dos por cada uno de los treinta conventos de la
península.
La mayoría la tienen los griegos, pero hay también serbios, búlgaros. rumanos y
rusos que van perdiendo cada día un poco de su importancia por el sencillo hecho de que
todos los países que pertenecían a la religión ortodoxa, excepto Grecia, han caído ahora
bajo el régimen comunista. Tanto es así que algún día habrá que comenzar a pensar en la
posible relación que pueda existir entre una y otra ideología. Claro está que en estos
países comunistas apenas es conocido el sagrado Monte Athos que fue favorecido por los
zares de Rusia y por los príncipes serbios y búlgaros. Por eso la mayoría de los novicios
son griegos, por lo que se puede asegurar que la representación eslava en la República
tiende a desaparecer cada vez más.
Vamos, pues, al país sin mujeres —pieza única en el mundo— en que la Madona es
gobernadora. Si la norma del viajero para conocer a un país es la que impone la sabia
máxima francesa —cherchez la femme— ¿qué otra manera tendremos para comprender a
aquella república? Quizá quedara suficientemente explicado todo si adelantamos que la
prohibición más absoluta cierra la puerta a toda mujer y que las más rigurosa vigilancia
descubre a cualquier disfrazada que intente invadir aquellas tierras. El bochorno y la
repulsa acompañaron a Constantinopla a una Emperatriz de Bizancio que «osó» pisar
tierra sagrada de la misma manera que hicieron subir los colores a la cara de una
periodista norteamericana que se vistió de vaquero del oeste y que fue descubierta por un
monje barbado apenas puso pie a tierra.
En la era del plástico, cuando los hombres lavan su camisa, en una época en que
existen academias para enseñar a los hombres a fregar, la negativa de los monjes de Athos
es» corno una especie de venganza masculina. Los grandes cruceros mediterráneos, los
buques que vienen de Turquía con turistas de verano se detienen en aguas de Athos. Los
hombres bajan las escalerillas hasta la barca que les llevará a los monasterios. Las
mujeres se muerden las uñas en la borda y en aquel momento hasta el marido más
esclavizado se siente superior.
Pero nosotros no vamos a ir por mar. Las tempestades abundan a la altura de Athos.
Desde Tesalónica tomaremos un autobús y a través de la llamada Calcidia —la mano que
avanza hacia el mar con los tres dedos extendidos de Casandra, Sitonia y Athos—
pasaremos por bellísimas aldeas rodeadas de bosques, entre ellas la famosa Estagira,
lugar de nacimiento de Aristóteles, que todavía nos muestra las ruinas de la vieja mansión
del filósofo o quizá de lo que pudo serlo. Para un europeo es asombroso escuchar de
labios de aquellos campesinos que comparten con nosotros el autobús, la historia de
Aristóteles y hasta los grandes rasgos de su pensamiento. Es de verdad emocionante
constatar el recuerdo que los modernos vecinos del filósofo guardan a su ilustre
antepasado. Estos hombres rudos que saben hablar de cosas que en Europa se reservan a
los estudiosos dan idea de la cultura de fondo que existe en el pueblo griego.
Los conceptos que la Hélade difundió por el mundo, no han muerto del todo entre los
modernos griegos. Tal vez las ideas de Platón o Aristóteles se han olvidado pero la norma
antigua queda reflejada en el temperamento y en las costumbres, en esa pasión de todos
por la democracia, en esa superioridad que siente el griego de hoy tan fuertemente como
el antiguo, en la ironía agudísima que era característica de los mejores tiempos del
clasicismo.
Contemplamos desde el autobús la visión fantástica del Olimpo —una perfecta
pirámide de nieve— donde Zeus tiene su morada. Está a gran distancia, cerca de la costa
del continente, al otro lado, por tanto, del golfo de Calcidia, Sugerencias y recuerdos de
todo lo que ha formado nuestra civilización están en aquella montaña que estamos
contemplando. Sin todo lo que ella quiere decir, no hubiéramos llegado a ser lo que
somos.
Nuestro autobús sigue avanzando por una carretera llena de baches y a escasísima
velocidad. Dos o tres mujeres se marean como si estuviéramos en un barco. La Calcidia
se va extendiendo delante de nosotros con sus bosques rojos y sus poblados donde la
gente saluda la llegada del autobús como el mayor acontecimiento del día. Nos
detenemos a comer en un restaurante popular de la carretera, al estilo griego, donde un
cocinero un poco desconsiderado nos acoge y nos sirve en el plato la comida del día. Me
gusta contemplar su aire despreocupado, el gesto rotundo de su brazo al servirme y su
mirada de hombre libre que ni halaga ni espera nada. Me trata como a un campesino y
como a uno de ellos. Me mira riendo.
—¿De dónde eres?
—De España.
—¿Por qué estás aquí?
—Porque he venido a ver Grecia.
—Bravo.
Después va a atender a otro cliente, siempre con su gesto burlón. Luego vuelve y me
explica que él conoce Valencia, Barcelona y Alicante. El buque en que él era marino
hacía a veces escala en España. Ahora es cocinero, y cuando me lo cuenta hace un gesto
de indiferencia y de suficiencia al mismo tiempo. Este hombre libre, este griego de hoy
me está dando la impresión de uno de aquellos a los que Jenofonte dirigía su discurso en
la «Retirada de los diez mil» cuando les animaba a seguir adelante invocando su
pertenencia a ciudades libres como hombres libres.
Sale de nuevo nuestro autobús y se acerca del mar por la otra parte de la península
calcídica hasta llegar a Ierissos, cuyo istmo sirve de frontera con el país monacal de
Athos. Hemos de pasar la noche en el pueblo para tomar la barca que sale por la mañana
temprano hacia los monasterios de Athos. La ruta por tierra exigiría casi diez horas de
camino a través de rocas escarpadas y de impenetrables bosques. Los sistemas de
comunicaciones de Athos son los mismos que en los siglos pasados. La rueda no se
utiliza porque los caminos son pedregosos y aptos solamente para las caballerías, que
constituyen el único medio de transporte. La única manera de llegar a los Monasterios es,
pues, una barca a motor que sale a las seis de la mañana de la playa de Ierissos, si hace
buen tiempo, o como dicen los griegos «si no hay fortuna», que significa exactamente lo
contrario que en castellano, porque la palabra «fortuna» es sinónimo de «tempestad». La
barca es allí el correo, el teléfono, el telégrafo de la Santa República e invierte seis horas
en cubrir el recorrido hasta el primero de los Monasterios. Va cargada siempre de
paquetes, herramientas, comida y hasta animales vivos que los monjes importan de
Grecia para alimentar en sus corrales.
Compartimos el estrecho espacio de la embarcación con dos monjes del Convento
Serbio de Chirlandar que fue fundado por los príncipes Eslavos en el año 1000 y en el
que se practica todavía el viejo rito serbio, una variedad más del ortodoxo. Estos dos
monjes regresan de una especie de vacaciones transcurridas en Tesalónica y durante toda
la travesía nos obsequian con el canto lento y monótono pero impresionante de los
Oficios Divinos en la vieja lengua eslava. Dos aduaneros griegos y tres pescadores
completan el pequeño mundo de a bordo.
Chirlandar, el Convento Serbio, es nuestra primera escala. Nos detenemos allí media
hora, no sin que los monjes nos inviten a una copa de «uzo», especie de aguardiente
griego en la gran cocina del Monasterio. Pasamos después por el inmenso convento de
Esfigomenu, construido inmediatamente sobre el agua de la bahía y que tiene aspecto de
fortaleza medieval, con su gran muro y sus dos torres imponentes. El «proigúmeno» o
prior espera en el muelle, rodeado de sus novicios, la mercancía que le trae el correo,
nada menos que un cerdo macho joven que los monjes han de engordar para lucrarse con
la diferencia, pero que su rígida orden les impedirá comer. Es este Monasterio uno de los
menos interesantes desde el punto de vista artístico, pero no deja de impresionarme la
vida misma de la Comunidad sometida a una de las más rígidas disciplinas de toda la
República de Athos. La prohibición de la carne de cualquier animal vivo, la privación
total del alcohol y las horas infinitas de rezo y de meditación hacen de este Monasterio el
más severo de la Península para orgullo del proigúmeno de gran barba blanca que me
dice, refiriéndose al vecino Convento de Vatopedi:
—Aquéllos tienen vida fácil.
Mientras, con gesto malhumorado, da órdenes a una caterva de novicios
depauperados, cuya barba puntiaguda pone en sus caras una nota de tragicomedia. Pasear
por los pasillos y por las grandes cámaras de Esfigomeno es darse cuenta inmediatamente
de que la limpieza de la Santa Casa está reservada a los hombres.
La costa que separa el convento de la próxima escala es rocosa, llena de acantilados y
de pequeñas bahías desiertas. Después de una hora de viaje nos acercamos, sobre las
peligrosas olas del Golfo de Tracia, al más importante de los monasterios de Athos,
Vatopedi, sin duda, el más rico de la península porque le pertenecen todos los bosques
que se encuentran en cinco kilómetros a la redonda. Sobre el muelle en que atracamos se
alza la mole del Monasterio con sus torres de colores y su ajedrezado de ventanas. Desde
abajo contemplamos ya el colorido de sus muros, de sus campanarios, del verde al rojo,
del blanco y el amarillo al azul y al negro, en una sinfonía creada arbitrariamente por mil
años de historia.
Al desembarcar, la policía griega nos espera para visar la carta que traemos de
Atenas. Una vez comprobada nuestra situación nos invitan a un café preparado en el acto
y nos damos cuenta de que la presencia de un extranjero es para aquellos policías jóvenes
un motivo de distracción.
—Esto es muy bonito para hacer turismo.
Como queriendo decir que el más terrible aburrimiento preside la vida de aquellos
hombres condenados a escuchar todo el día las lúgubres campanas y la cadencia
monótona de los Oficios Divinos y a ver durante todo el año viejos de blancas barbas en
lugar de mujeres hermosas.
Pero tal vez ellos, en su deseo de abandonar esta paz espiritual de Athos, no se den
cuenta de que hay en las ciudades muchos que desearían huir del bullicio que estos
policías buscan.
Cuando ascendemos por la colina que sirve de base al Monasterio estamos
enfrentándonos ya con este mundo nuevo y desconocido que en nuestra era de progreso
se aferra todavía a la Edad Media. Nunca podré olvidar mi primer encuentro con ella.
Cuando cruzando el gran muro de Vatopedi, abierto el gran portalón de herrajes antiguos,
me tropecé con el propio Sócrates en persona. Barba larguísima y abundante, sonrisa
bondadosa y una voz que por sí sola era hospitalaria, puso su gran mano sobre mi hombro
y me dijo:
—¿Qué quieres «antropos»?
Después empezó a prepararme un café griego y abrió una caja «histórica» para
ofrecerme un dulce de almendra exquisito que los griegos llaman «lukumia».
Confieso que estaba asombrado por la manera que aquel portero tenía de recibir a los
peregrinos. Intenté explicar quién era y de dónde venía, pero le interesó poco, porque lo
único que le importaba a él era mi pertenencia al género humano.
Luego me explicó que él había nacido en la no muy lejana isla de Mitilena y que no
había otro lugar más hermoso en el mundo que aquellas playas enmarcadas de olivos y
algarrobos donde él había jugado cuando niño. Me dijo que llevaba treinta años en el
convento y que no había salido nunca más de sus muros. Entonces lloró. Luego me pidió
que le tradujera del alemán una carta que había recibido de un hermano suyo que vivía en
Berlín y al que no había visto desde que se encerró en Vatopedi.
Acompañado por un novicio pequeño, negro y de ojos vivos que se llamaba Nico
llegué a la habitación de los huéspedes, una gran alcoba con una cama grande de madera
de cedro y con una chimenea donde ardía el fuego de la hospitalidad de los monjes. Al
poco rato apareció otro de los personajes de aquella Edad Media, el Padre Teófilo, el
proigúmeno o prior general de Vatopedi con su prestancia de embajador y su orgullo de
hombre culto frente a la modesta ignorancia de los legos. Este hombre ya no era aquel
Sócrates humano y bondadoso de la puerta que lloraba al hablar de la concordia entre los
hombres. Este hombre ya era un Aristóteles de tono académico con el cual gasté muchas
de las horas muertas de Vatopedi. Le preguntaba yo sobre cuestiones religiosas o políticas
y era curioso contemplar cómo su aislamiento no le impedía tener una visión acertada del
mundo.
—Athos es una plataforma desde la cual el mundo se ve desapasionadamente —me
decía el Padre Teófilo—, desde aquí se pueden seguir sin escuchar la radio, sin leer
periódicos, guiados solamente por lo que nos explican los peregrinos, la marcha de los
acontecimientos.
Yo le preguntaba la posición de los monjes de Athos con respecto a Roma y al
catolicismo en general.
—La iglesia griega es completamente distinta a la romana. Es eminentemente
democrática, casi podríamos decir comunista.
A veces, cuando me explicaba alguna cosa adoptaba un aire singularmente
académico. Respiraba profundamente y ponía un gran énfasis en sus palabras diciéndome
a cada momento:
—Si no lo sabes, te lo explicaré yo. Aquel Aristóteles de barba blanca afirmaba su
personalidad de intelectual en el Monasterio de Vatopedi. Todos los años pasan por aquí
periodistas extranjeros, escritores de todas las nacionalidades que consultan con él los
problemas de la hora presente. Él es como un catedrático inmóvil que con sus palabras
mantiene el prestigio de las comunidades de Athos.
Durante los cuatro días que pasé en Vatopedi mi vida trascurría, de conversación en
conversación, entre los personajes de este extraño mundo bizantino. Y si los viejos
monjes representaban la sabiduría y la tradición religiosa de Athos, los novicios o
«dokimos», gente más joven, no imbuidos todavía del espíritu monástico, representaban
la nueva generación de la Santa Montaña.
Los novicios no vestían los negros hábitos monacales, sino que llevaban el pantalón y
la americana que habían traído de Atenas o de Tesalónica. Su barba no era aún lo
abundante que la dignidad de un monje requiere. Se les obligaba, antes de entrar a formar
parte de la comunidad, a hacer los menesteres de la cocina y sobre todo a aprender de
memoria los Oficios Divinos y el rito cantado de San Juan Crisóstomo. No era extraño
por lo tanto que, mientras yo comía en la gran cocina, los novicios se acercaran a mí para
cantarme las cadencias de una misa o para recitar los Evangelios griegos. Nico, el más
viejo de aquellos aprendices de monjes me trataba con especial consideración. A los
cuarenta años había decidido abrazar la vida monástica.
—¿Para qué quiero yo luchar en el mundo? Trabajaba de mozo en un café de
Tesalónica, pero no obtenía lo suficiente para vivir. Por fin me enteré de que podía
ingresar en el Monasterio de Vatopedi y asegurar mi futuro —me decía sin recato
ninguno este novicio a quien, no el espíritu religioso, sino la dureza de la vida le había
empujado al convento.
—Aquí pasas un año haciendo de criado y aprendiendo los Oficios Divinos. Después
eres ya monje y cobras el reparto. Puedes pasar tus vacaciones anuales en las ciudades
griegas y hasta ahorrar dinero.
Yo estaba asombrado e indignado de la desfachatez con que el futuro monje me
explicaba sus proyectos materialistas y veía en ellos un síntoma de la decadencia del
espíritu cristiano que preside la vida de los monjes más viejos. Un segundo «dokimo» me
hacía la confidencia de que él estaba allí sólo porque su mujer le había abandonado. Un
tercero tenía el aspecto de un ser indefenso que habría sido expulsado de la sociedad por
la aplicación de una mínima «ley del más fuerte», que impera en toda comunidad
humana.
En el Monasterio de Xiropotamos, un monje de treinta y cinco años me explicaba sus
fracasos como oficial del ejército griego y sus desafortunadas aventuras, que le habían
obligado a refugiarse en el Monasterio, mientras, incesantemente, repetía su «gloria a
Dios» como si debajo de esa frase quisiera encubrir la verdadera causa de su reclusión en
el Monasterio.
El espíritu que preside la vida de los monjes más viejos se ha ido relajando con el
paso del tiempo. La época no parece tener afición a la vida monástica y ello se percibe en
Athos, donde las vocaciones se van haciendo cada vez más raras y menos espirituales. Es
alarmante la situación de la mayoría de los conventos, donde la casi totalidad de los
monjes son ancianos de más de setenta años y donde los jóvenes se cuentan con los dedos
de la mano.
Exponía yo al proigúmeno de Vatopedi, el Padre Teófilo, mis dudas acerca de la
supervivencia de los conventos en un futuro no muy remoto.
—El espíritu monástico —me decía— oscila durante los siglos conforme al alma de
cada época. Nuestra época no es en efecto propicia al retiro espiritual en que se resume la
vida de los monjes. Hoy la gente prefiere luchar en el mundo que retirarse sabiamente a
contemplarlo desde esta plataforma. Las épocas, sin embargo, cambian —seguía diciendo
— y los muros de los conventos permanecen en pie y vuelven a llenarse de monjes
piadosos. Hojee usted, por favor, la historia de la crisis de Athos y se dará cuenta que los
monasterios han conocido momentos mucho peores que los de hoy día. A principios del
siglo XVIII este convento de Vatopedi quedó reducido a seis monjes. Recuerde usted un
poco por encima la floración de vida humana que el siglo XVIII representó y compárelo
con el espíritu del siglo XX, vuelto también a la apasionante aventura de la técnica y de la
sociología. Casi todos los países que pertenecen al mundo ortodoxo han caído bajo el
área del comunismo y el Monte Athos no es conocido entre las juventudes de
Yugoeslavia, Rumania o Rusia. Apenas se abran las fronteras de este mundo encerrado
volverá a producirse una nueva floración monástica. En definitiva Athos es una especie
de termómetro que mide la temperatura moral del mundo.
Pero detrás del aparente materialismo de estos novicios había algo más, escondido
quizá por su ignorancia y por su aspecto exterior, porque no tenían todavía la majestad
augusta de los monjes y porque estaban aprendiendo a infundir respeto, a adoptar el aire
monacal que no se trae al mundo. Sin embargo sus actos respondían a un espíritu
profundamente cristiano. Hospitalidad, bondad de corazón y aspiración a la paz entre
todos los hombres, algo así como la contrapartida del mundo bullicioso de nuestros días.
En compañía de estos novicios asistía a los Oficios Divinos de Vatopedi, donde con
más pureza y magnificencia se celebra el rito bizantino. Varias veces durante el día y la
noche un monje pasea solitario por el gran patio central y llama a los demás con el
denominado «jerosimandro» o tabla de madera gruesa sobre la que se golpea a modo de
gong. A medida que suena la madera en el recinto silencioso, van saliendo de las diversas
puertas que dan al patio los ancianos monjes. De noche el claustro se llena de pasos
misteriosos que se dirigen a la iglesia que se levanta en el centro del patio, la llamada
«catholikon». A cualquier hora se puede entrar con los monjes a los rezos,
invariablemente cantados por la Comunidad entera y dirigidos por tres monjes que
entablan una especie de diálogo situándose dos de ellos en los ángulos de la cruz griega
que forma la nave, mientras un tercero se traslada alternativamente con el gran libro en
las manos y responde a cada uno de los dos. Otro monje sale del santuario, separado del
resto de la iglesia por un gran retablo bizantino y ofrece incienso a todos los iconos
primero, a todos los presentes después. La atmósfera es impresionante, llena de las
potentes voces de los que cantan y envuelta en la penumbra de la Iglesia. El espíritu del
primitivo Bizancio está encerrado allí, celosamente guardado por una comunidad de
monjes que viven de espaldas al mundo.
El aspecto exterior de los Monasterios de Athos difiere mucho de la sombría
monotonía de los nuestros. El ornamento gótico de nuestra Santa María de Poblet o la
severidad románica de San Pedro de Cárdena tienen siempre una nota austera, una
ausencia de colorido en la decoración de los edificios. En el estilo monástico bizantino,
por el contrario, la característica más sobresaliente es la abundancia de colores. No es
raro ver una cúpula roja o una torre azul en estridente vecindad, y ello porque los
monasterios no son nunca obra de una sola mano, sino porque cada época ha ido
añadiendo cuerpos de edificio, mosaicos o galerías sin orden ni concierto. Es producto de
diez siglos de arte bizantino y en consecuencia da la impresión de que se haya hecho por
sí mismo igual que se hace por sí mismo un bosque. Tiene por tanto la naturalidad y la
belleza de un bosque.
Los exteriores son arbitrarios, como producto del azar. Las torres son todas diferentes
y no guardan simetría ninguna; las galerías que circundan el recinto interior del patio
están a menudo desniveladas, aun cuando teóricamente pertenezcan al mismo piso.
Dentro del patio, en fin, se alzan capillas bellísimas de estilo parecido a nuestro
románico, pero de colores muy vivos. En suma, se trata de una obra bella pero
contradictoria, muy del gusto de nuestra época que tanto combate contra la simetría y la
claridad artística. Al fondo del gran patio central se alza el llamado «Khatholikon» o
iglesia principal en la que transcurre toda la actividad religiosa del monasterio porque es
la que contiene la reliquia venerada desde hace diez siglos. Su construcción varía mucho
de un monasterio a otro. En Xiropotamos, por ejemplo, el «Khatholikon» ocupa la casi
totalidad del patio. En Vatopedi, en cambio, aparece al fondo del gran recinto, mientras
en San Pandeleimon es más pequeña y está rematada con las torres eslavas.
Por ese mismo carácter arbitrarlo en la construcción de los monasterios, cada uno de
ellos tiene un estilo propio muy diferente del de los demás. Esfigomeno, por ejemplo,
tiene aspecto de fortaleza medieval, con sus imponentes torres aplomadas sobre el agua
de la bahía. Vatopedi parece un gran caserío de color. Simón Petra se alza en un
acantilado de cien metros sobre el mar y tienen sus galerías dispuestas a la manera de los
caserones de Cuenca, color de viga vieja y paredes encaladas. Pandeleimon y los demás
monasterios eslavos recuerdan aquel San Basilio de Moscú con sus características
cúpulas rusas. San Andrés, construido en piedra blanca y el único monasterio de Athos
que no está cerca del mar, se asemeja un poco desde lejos a la Ciudad Vaticana, Pasan de
treinta los monasterios de la. República del Monte Athos y todos son completamente
distintos de forma, de color y de carácter. Quizá la grandiosidad es la única nota común
entre ellos.
Cada monasterio tiene autonomía en lo religioso aun cuando para cuestiones de
relación con otros monasterios debe responder ante la Superintendencia o Epistasia, cuyo
Santo Sínodo o Consejo está formado por dos representantes de cada convento con un
delegado del gobierno Griego. Esta Superintendencia funciona así desde hace siglos, pero
su independencia fue legalmente consagrada por el Tratado de Lausana en el que Grecia
se comprometía a salvaguardar los derechos de los monjes griegos y extranjeros
establecidos en la península.
En la sede de esta Epistasia redactaron mi pasaporte o «diamonitirion» para facilitar
mi visita a los distintos monasterios. En este documento se ruega a los proigúmenos que
acojan con su mejor hospitalidad al viajero y le hagan ver los tesoros de la Santa
Montaña.
La capital de Athos está en Karyes, una pequeña ciudad situada a seis horas de
camino de Vatopedi y desde la que se ve muy cerca la Santa Montaña (Aggios Oros), el
monte Athos que da nombre a la República. A simple vista, la ciudad tiene el aspecto de
un pueblo de montaña, con sus calles estrechas y mal empedradas y sus tabernas
miserables donde los criados de los monjes, que son monjes legos a su vez, matan con un
café las horas perdidas del día.
Todas las tiendas de Karyes se dedican a la venta de pequeños recuerdos para los
turistas y pertenecen a la Epistasia o Gobierno. Los beneficios se reparten entre los
conventos.
La capital cuenta unos quinientos habitantes, monjes en su totalidad —con la
excepción de cuatro policías griegos que maldicen la monotonía del lugar y la falta de
electricidad— y desde el primero al último, estos monjes son burócratas del pequeño
estado de Athos. Por las calles y las plazuelas pasean los hombres de blancas barbas y
negras túnicas con la actitud filosófica de la antigua Grecia, aunque sin su contenido. A
su lado los criados, monjes legos de mirada maliciosa y andares siniestros o los
campesinos y leñadores que sobre la pelliza de trabajo llevan los jirones de una túnica. El
espíritu de las comunidades de Athos no es siempre un espíritu comunista. Algunas de
ellas viven en régimen de «cenobios», palabra griega compuesta que significa «vida
común» y que define la posición de los monjes en el interior del convento. En los
cenobios, en Esfigomeno por ejemplo, los ascetas no pueden tener nada en propiedad
privada y comen todos juntos en el monasterio. En cambio, en los llamados
«idiorítmicos» —es decir, los que viven al mismo ritmo— cada monje tiene sus
departamentos en el interior del monasterio; ocupa algunas habitaciones y tiene su criado,
que cuida de la casa, sus libros que él ha comprado y todas las cosas necesarias o
ssuperfluas que quiera. Claro está que hay una dirección del Monasterio, la de los
proigúmenos, que vigila el estricto cumplimiento de la orden a que pertenecen. Pero la
diferencia fundamental que separa a estas comunidades de los cenobios estriba en que
mientras los miembros de la comunidad cenobita se abstienen de cualquier ganancia en
provecho de la comunidad, los idiorítmicos, en cambio, reparten entre todos los monjes
de un monasterio los beneficios derivados de los bosques o de las tierras. Con los
ingresos que les tocan anualmente, los monjes compran lo que les hace falta. Reciben del
Monasterio los productos esenciales para la vida, leña, patatas, legumbres y pescado que
su criado les prepara en su cocina privada. Si quieren carne deben pagarla de sus
beneficios personales.
Se calcula que un monje de un convento rico como Vatopedi o Lavra percibe unos
veinte mil dracmas al año, o sea unas dos mil pesetas al mes, que no tiene necesidad de
gastar para lo esencial de su subsistencia y que puede guardar para sus compras
superfluas o para sus vacaciones anuales.
El dinero hace en Athos —como en todas partes— las clases sociales. Hay
monasterios muy ricos como Vatopedi, Lavra e Iviron, rodeados de inmensos bosques
cuyo aprovechamiento proporciona cuantiosas ganancias que los monjes se reparten en su
calidad de conventos idiorítmicos. Pandeleimon es menos rico en recursos y sus bosques
son más limitados. Vive este último monasterio en régimen de comunidad, aunque de mí
no pueda decir que la vida allí sea miserable, porque recuerdo que la mañana de Año
Nuevo, después de asistir a la misa de Ángelus, me sentaron entre dos importantes
monjes rusos en el refectorio del convento que presidía el Gran Patriarca y me sirvieron
un perol inmenso lleno de garbanzos y un arenque sensacional. Un monje delgado y
altísimo que tenía a mi izquierda me dijo:
—La comida es muy modesta, ya lo ve.
Eran las siete de la mañana y yo luchaba contra el garbanzo.
Pero Pandeleimon no es un monasterio rico. En la época de los zares recibía
cuantiosos legados, pero ahora arrastra su existencia con escasos recursos.
Junto a estos monasterios, y dentro de su propio territorio, existen pequeñas casas
diseminadas, cedidas por los conventos a monjes solitarios que prefieren ser
independientes para ejercer su ascetismo. Estas casas se llaman «skiti» y los hombres que
viven en ellas son los más pobres del mundo que yo haya visto. Miserables huertos les
proporcionan —no siempre— su humilde comida y si algún ingreso tienen es porque
pasan sus horas pintando iconos de pésimo gusto o haciendo rosarios de madera o de
granos de limón. La austeridad, o por mejor decir, la miseria en que viven, es completa.
Yo he visto en las inmediaciones de Santa Ana a un rumano cuya túnica era un harapo o,
por mejor decir, cuyo harapo pretendía ser una túnica, que vivía en una gruta natural de la
montaña. Cuando le encontré estaba tendido en el suelo, dormitando, y al verme se puso a
hacer aspavientos y a pedirme a voces un poco de pan. No muy lejos de allí encontré una
cesta sostenida por una cuerda que estaba atada en otro agujero de la montaña, habitación
de otro asceta. Había inventado este procedimiento para que los viajeros dejaran en su
cesta comida o leña a fin de no tener que bajar al camino a pedir limosna.
Esta miseria es tan trágica que ya no es propiamente un ascetismo, sino una pereza
absoluta envuelta de sentido religioso. El de la roca tenía una visión diaria, pero su
cuerpo se depauperaba cada día y yo pensaba que mientras los que pasaban por el camino
dejaban la leña o el pan en la cesta, él se estaba muriendo arriba de hambre y de frío.
Pero lo que es evidente en cualquier caso es que esta miseria es voluntaria. Uno de
estos santones hambrientos no tendría más que acogerse como criado a un monasterio
para ser decentemente alimentado. Sin embargo, no lo hace. Es un sentido de la soledad
lo que le impulsa a ello. Algo muy extraño que actúa dentro de la naturaleza humana
hasta límites insospechados. Habrá quien diga que no es más que la pereza la que obliga a
permanecer así, en la miseria más absoluta. Habrá quien lo atribuya a una enfermiza
afición al dolor, y los monjes dicen que se trata de una santidad que lo resiste todo. A las
alturas en que estamos no soportamos ya fácilmente la presencia del sufrimiento.
Queremos que todos sean civilizados, que todos trabajen, que todos tengan comida,
vestido y casa. Si esto que veo aquí ocurriera en Suecia, el Estado ya les habría dado un
sueldo. (Yo he visto en Estocolmo un violinista callejero que cobraba un sueldo del
Estado). Posiblemente iría allí la policía y le construiría una «casa barata» y le pondría
hasta cuarto de baño. A lo mejor estropearía la vida de aquel ser que se está muriendo en
la gruta. Vaya usted a saber. Porque lo que llamamos el progreso tiene el inconveniente de
no respetar lo que cada uno quiere.
¿El progreso? Athos está reñido con él. Athos entero lo repudia. La Epistasia no
quiere hacer carreteras, aun cuando los americanos que visitan la península se empeñen
en concederles un crédito. Entonces viene aquello de que los monjes se ponen rojos de ira
y juntan las manos para decir gritando:
—Pero si nosotros no queremos carreteras; y los americanos a no entender el porqué.
—Porque no. Porque ya no sería Athos si hubiera coches, tranvías, autobuses, tiendas
y grandes almacenes. Ya no pararía nadie en esta república.
Y evidentemente, Athos es la supervivencia de un estilo, de un espíritu que animó las
comunidades y la forma de vida de la Alta Edad Media bizantina. En vez de querer el
progreso, Athos quiere la paz, la oración, la hermandad de unos hombres con otros.
Quiere, en última instancia, la frugalidad en la comida, el vestido sencillo, la carencia de
espectáculos o de revistas gráficas que pretendan influir en e! ánimo de aquellos
hombres. Quiere ser un oasis de paz en Europa y asegura, con sus treinta monasterios, la
posibilidad de que los hombres de la civilización vayan allí a descansar de su atribulada
vida.
La única tentación que los monjes no resistieron fue el teléfono. No hay electricidad
pero hay teléfono. Viven con una vela, pero necesitaban el teléfono para que la policía de
Karyes se comunique con la policía y la aduana de Vatopedi, el monasterio situado en la
costa oriental de la península, y lugar que podría ser propicio al contrabando. En el
momento de ser instalado el teléfono —que funciona a base de un grupo generador—, un
monje viejo que ha pasado toda la vida en Athos quiso probar qué clase de artefacto era
aquél. Cuando hubo escuchado la voz de un monje amigo de Karyes, fue presa de gran
zozobra y exclamó (igual que en los cuentos antiguos). «El diablo está dentro», y empezó
a temblar como un iluminado.
Andando por los caminos pedregosos de Athos y visitando sus iglesias y conventos
nos parece ver reproducido en la realidad el mundo fantástico de los iconos y los retablos.
Reproducen en realidad aquellos monjes la vida que un artista bizantino reflejó en el
gran fresco que contemplamos en el muro de la iglesia de Vatopedi. Allí aparecen unos
hombres en trajes semejantes a los que los monjes llevan hoy día. Unos permanecen en la
cocina, otros arreglan los altares, los más cantan himnos a la Madona. Toda la vida
reflejada en aquel retablo se orienta hacia la devoción y la tranquilidad. Así también la
vida de los monjes de hoy. El respeto por los retablos, la adoración a los iconos de la
Madona o del Cristo Pantocrátor son la manifestación sobresaliente de la Iglesia de
Oriente. Los monjes, al entrar en la capilla, toman en las manos estos pequeños iconos y
los besan y acarician y hablan con ellos. Después los dejan sobre la mesa o los cuelgan de
nuevo en el muro. Parece como si afirmaran su fe frente a los ataques de los iconoclastas.
Y prescindiendo del valor religioso de estas imágenes, su valor artístico es
incalculable. Nuestra época se ha vuelto hacia el arte románico y bizantino y hay obras de
los pintores de nuestros días claramente influenciadas por el estilo de los artistas
orientales de los siglos de Oro. Quizá el secreto del arte moderno sea precisamente una
vuelta a lo puro y primitivo frente a lo amanerado y barroco. El colorido y la forma un
poco arbitraria de las figuras humanas o de los paisajes, nos demuestra que el artista no
ha querido copiar sino interpretar la naturaleza que ha visto y por eso tiene que llamar la
atención de un artista de hoy, abierto a formas nuevas y reñido con la copia de lo que
aparece a sus ojos. Quizá es cierto, en última instancia, que el espíritu que aquel arte
representa en la historia humana —piedad, pureza de corazón, concordia y admiración
infantil frente a lo oreado—, vuelve a florecer en nuestros días por debajo de las
apariencias.
Frente a las inexpresivas figuras de nuestro último academicismo, que perdieron ese
poco de misterio, esencial en todo arte, sólo por querer parecerse cada vez más a los
originales, el mundo bizantino, como el moderno, alza la bandera de la libertad artística
para contribuir a crear expresión y arte en último término. Sólo por esa afinidad de
carácter entre aquel mundo y el nuestro se explica que nos impresione la hierática actitud
de los iconos de Athos, con los ojos grandes, desmesurados casi, y fijos en un punto
infinito.
En la cúpula central de todas las iglesias y capillas de Athos, y en general en todos
los lugares santos ortodoxos de Grecia y de Turquía, preside una gran figura del llamado.
Cristo Pantocrátor en un estilo que recuerda ligeramente al de nuestros frescos
románicos. El artista ha querido pintar allí la idea de la fuerza y de la majestad, y
Pantocrátor llama a su Cristo; es decir, “omnipotente”. Pero aquella majestad es la que
dibujaría un niño o un hombre sencillo, únicos en el fondo a sentir de verdad lo que
significa la majestad de un rostro. La figura, en la penumbra del santuario, aparece casi
siempre con la mano derecha ligeramente levantada, no en actitud dinámica como en un
cuadro de la época napoleónica, sino estática, solemne y firme, sin concesiones. Es en
esta inmovilidad formidable donde radica el secreto del arte bizantino.
La Madona aparece representada con una más cuidadosa dulzura, como imagen que
es del eterno femenino en el Bizancio del siglo XIV. La figura abunda en colores oscuros
y va vestida con el atuendo de las mujeres del pueblo, hasta el extremo de que es fácil
encontrar en Grecia campesinas cuyo velo y cuyo vestido parecen tomados de los
modelos de los retablos.
En las capillas de los monasterios aparecen tablas antiguas por todas partes. En los
frisos, en los altares laterales, en el Santuario y en los muros podemos contemplar hasta
saciarnos estas joyas del arte primitivo. La mayor parte de estos retablos representa a la
Madona, porque la vida de Athos está completamente vuelta a ella, tanto hoy como en los
primeros siglos de Bizancio. Los monjes hacen de la imagen de la Madona el objeto de su
veneración, y a menudo se ve a estos hombres de blancas barbas y largas cabelleras
acariciar los antiguos iconos llenos de leyendas y extrañas profecías.
Los más bellos de estos iconos son los pertenecientes a la escuela cretense del siglo
XV, época de oro de Athos, pero en los más antiguos —de tono más marcadamente
popular— encontramos una representación más auténtica todavía de la devoción a la
Reina de la Santa Montaña. No es raro que algunos iconos tengan incrustaciones de oro y
de plata sobre la tabla pintada, ofreciendo con ello una muestra de devoción a la imagen.
Ello, sin embargo, es una superposición que, para nuestro gusto actual, afea un poco la
belleza original del cuadro. Es esa manía religiosa frecuente de adornar con riquezas
excesivas las imágenes de los altares, quizá en la creencia de que el pueblo se deja
impresionar por la abundancia de joyas y de metales preciosos, como si la divinidad
tuviese necesidad de las apariencias materiales para imponer la devoción a las gentes.
Pese a esto, la sencillez y la modestia de los primeros imagineros de Athos son las que de
verdad impresionan, y esta es una idea que no parece haber sido entendida del todo, y la
prueba es que las reproducciones, litografías y copias que se venden en Athos a los
visitantes tienen siempre esa pretenciosa aureola de riqueza, esos colorines vivos de mal
gusto y esas ganas de impresionar, por medio del menos importante de los valores
artísticos, el brillo y el lujo, que nada tienen que ver con él arte. Quizá sea esta una
prueba de que se pierde la tradición iconográfica de Athos. Para remozar esta fuente de
belleza sería preciso introducir el arte moderno en el envejecido Athos. ¿Serán capaces de
evolucionar los monjes a la velocidad requerida por este cambio?
Pero el pasado es magnífico en Athos. Una visita a los monasterios nos presenta de
repente la más antigua cristiandad con sus historias mezcladas de leyendas y poemas de
la fe medieval. Ahí está Vatopedi, donde admiramos una maravillosa colección de libros
antiguos —entre ellos la importantísima geografía de Ptolomeo, cuyos mapas de España
y del mundo en general son por demás expresivos para comprender el mundo de entonces
— así como preciosos ejemplares de los evangelios y de las epístolas, decorados por
encargo de los emperadores de Bizancio.
En Xiropotamos, otro monasterio situado en la costa este de la península y al que
llegamos desde Vatopedi después de una jornada de camino a traves de una naturaleza
casi salvaje, nos encontramos con una de las más raras reliquias de la cristiandad: un
pedazo de la cruz de Cristo recogido por la piadosa mano de Santa Elena y donada por
los emperadores de Constantinopla a los monjes del Monasterio. Existen los documentos
de que este lignum crucis fue recogido por Santa Elena en el momento de la llamada
Invención de la Santa Cruz, en el lugar en que se construyó la capilla de ese nombre junto
a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.
En algún— lugar he explicado que no es del todo seguro que esta Basílica del Santo
Sepulcro esté enclavada precisamente en el lugar exacto de la Crucifixión. Constantino
pudo equivocarse al suponer que el Calvario estuviera situado en la parte más alta de la
ciudad y no en una fosa como demuestran, al parecer, las últimas teorías modernas. Ahora
bien, si el primer emperador de Bízancio no se equivocó en su elección, entonces el
pedazo de la Cruz que yo he visto en Xiropotamos es realmente el de la Cruz de Cristo,
puesto que fué transmitido de padres a hijos y a través de las dinastías imperiales. Por
otra parte, apenas no hay nación o ciudad en el mundo cristiano que no se precie de
poseer un lignum crucis como éste y hasta familias europeas que dicen tenerlo como
recuerdo de familia. Probablemente, si se juntaran todos los pedazos que yo he visto en
España, Suiza, Austria, Turquía o Grecia se reuniría madera para varias cruces.
Las reliquias no tienen importancia, tanto por lo que son como por lo que
representan, en los monasterios del Monte Athos. Son el verdadero centro de la vida
espiritual, los «palladium», es decir, los objetos sagrados que defienden la duración del
convento a lo largo de los siglos. El amuleto y el símbolo de su supervivencia.
Desde Vatopedi hasta Lavra, desde Iviron hasta el formidable convento de Simón
Petra levantado sobre los acantilados marinos al este de la península, todos los conventos
de Athos que yo he visitado, giran alrededor de los recuerdos cristianos, de los cálices
que fueron de los santos, de los iconos sangrantes que obraron milagros, de los cuerpos
incorruptos de antiguos héroes cristianos. Este monje venerable de Iviron que me ha
acompañado en la visita a la iglesia me muestra los iconos, los recuerdos que para mí no
significan nada. Sin quererlo pasa su mano temblorosa sobre los objetos santos y derrama
lágrimas al relatarme las leyendas. Parece entonces tan viejo como aquellos recuerdos.
Los orígenes de las comunidades del Monte Athos son lo suficientemente oscuros
para permitir la irrupción de toda clase de leyendas y de extrañas narraciones.
Los monasterios fueron erigidos en los primeros siglos del Imperio Romano de
Oriente, cuando la fuerza de los Emperadores se apoyaba precisamente en la religiosidad
de las gentes y en la autoridad de los Patriarcas. Después de tantos siglos, el Monte Athos
conserva todavía el espíritu de aquellos primitivos cristianos.
Siendo la Santa Montaña un territorio completamente consagrado a la Virgen, es
lógico que Ella inspire la mayoría de las leyendas que envuelven el origen de estas
comunidades.
Quiere la tradición que esta península fuera habitada por los pelasgos durante la
época pagana. Aislados del resto de Grecia vivían allí aquellos hombres, en estado
prácticamente salvaje, hasta que un día la Montaña fue visitada por Nuestra Señora.
Sucedía ello en los primeros siglos de nuestra era y, según una hermosa leyenda, esta
visita fue intencionada, ya que la Virgen se trasladaba de Tierra Santa hasta Chipre para
reunirse con Lázaro, cuando vientos contrarios empujaron su embarcación hacia las
costas de la península de Athos. Llegó a una playa, en el lugar donde ahora se alza el
impresionante monasterio de Iviron, y a su llegada los habitantes del país pagano
derribaron sus ídolos y se prosternaron ante ella. Con su presencia se inició la vida
religiosa en Athos.
La leyenda de Vatopedi se retrotrae a épocas muy remotas. El nombre de este
monasterio se descompone así en griego: Vato, árbol de frambuesas. Pedí, niño.
Recuerda, por tanto, la leyenda del niño que fue encontrado dormido al pie de un
frambueso, y la tradición quiere con ello referirse a una curiosa leyenda que debe tener un
fundamento real.
Viajando Arcadio, hijo de Teodosio el Grande, el emperador español, desde Roma a
Constantinopla, una fuerte tempestad hizo naufragar su navío en las peligrosísimas costas
de Athos. Todos los que formaban parte de la expedición sucumbieron, pero Arcadio fue
encontrado dormido al pie de un árbol, a pocos metros de la costa. La Virgen había
salvado al príncipe y le había dejado en la orilla. En memoria de este milagro, el
emperador Teodosio mandó reconstruir un derruido convento en el lugar donde fue
hallado su hijo. Por eso se llamó Vatopedi.
Una bellísima leyenda nos recuerda otro monasterio, Iviron, situado al sur de
Vatopedi, siempre en la costa oriental de la península.
El icono más venerado de Iviron se llama Madona Portatiisa y se cuenta que fue
arrojado al mar por un hombre que quería salvar al icono de los perseguidores
iconoclastas llegados de Constantinopla. El monje Gabriel —que tenía el poder de andar
sobre las olas— salió a buscarlo y lo encontró no lejos de la costa navegando, envuelto en
llamas protectoras. Llevado de nuevo a Iviron, fue encerrado por los monjes en un
pequeño santuario. Al día siguiente los admirados monjes encontraron el icono en la
iglesia principal y volvieron a cerrarlo en el santuario bajo doble llave. Ya es sabido que
en el santuario de las iglesias bizantinas sólo puede entrar el oficiante, y el icono fue
encontrado de nuevo fuera del lugar sagrado, en plena nave de la iglesia. Al fin,
desesperados los monjes por los misteriosos traslados de la imagen, el monje Gabriel
obtuvo la revelación siguiente: «No debéis encerrarme con llave. No sois vosotros los que
debéis defenderme a mí, sino yo a vosotros».
Al observar de cerca al icono de la Madona Portatiisa se ve en el cuello de la imagen
una herida de puñal. A propósito de ello se cuenta que un infiel hirió el icono en un rapto
de rabia. La Madona empezó a sangrar y el infiel se convirtió y llegó a ser uno de sus más
celosos monjes.
Cuándo preguntamos: ¿Quién manda en Athos?, nos contestan de inmediato: La
Madona, sólo ella es reina en Athos. Hasta el extremo de que ninguna otra mujer puede
penetrar en su territorio.
La justificación de esta prohibición, que cierra el paso a las mujeres, la encontramos
en otra leyenda. En una ocasión la emperatriz, esposa de Justiniano, llegó un día al Monte
Athos con joyas y regalos que ofrecer a los iconos. No encontrando a nadie en su camino,
penetró en la península. Los monjes, asustados, se habían refugiado en el interior de sus
conventos, y cuando la emperatriz llegó ante los muros de Lavra, se oyeron voces
sobrehumanas que lanzaban terribles maldiciones. Derribada de su silla, la emperatriz
hubo de ser transportada hasta su buque por los remeros. Desde aquel día ninguna otra
mujer ha entrado en la Montaña Santa.
El texto legal que prohíbe la entrada de las mujeres data del siglo XI, año de 1060 en
que Constantino Manomaque publicó la llamada Bula de Oro que incluía la severa regla
del Avaton, en vigor hasta nuestros días. Por ello, se prohibía la entrada no sólo a las
mujeres, sino a los eunucos, a los varones sin barba y bigote y a cualquier animal
femenino. La única excepción a esta regla, que se cumple en Athos a rajatabla, es la de
los pájaros, cuya entrada no se puede impedir, y la de las gallinas, que fueron
imprescindibles a los monjes para tener algo con que alimentarse en años difíciles. Así,
un monje decía: «En Athos no está tolerado el amor a no ser que tenga alas». Bonita
máxima, por otra parte, para un libro de poemas.
Sin embargo, también esta excepción ha desaparecido cuando las condiciones de vida
se hicieron más fáciles y ahora Athos es una península completamente reservada a los
varones. Andando por sus caminos encontramos los rebaños de bueyes y de toros o de
corderos machos que nos hacen pensar en los viejos cantos griegos. Desde hace diez
siglos ni una ternera ha nacido en Athos, y los monjes tienen que comparlas en Grecia de
pequeños y criarlos después para alimentarse con su carne.
Recuerdo haber encontrado uno de estos rebaños que me cerraba el paso por el
camino de los acantilados, cuando me dirigía desde Xiropotamos al monasterio ruso de
San Pandeleimon. El mar al fondo, la abrupta montaña y, a lo lejos, las torres eslavas del
convento ruso, yo iba andando como un peregrino antiguo por el camino que bordea las
rocas. Detrás de los altos cedros, el monasterio ruso me aguarda y con él, el recuerdo de
la venerable Rusia muerta o moribunda.
Moribunda sí, pero no muerta del todo, porque al doblar un recodo del camino me
encuentro frente a los muros de San Pandeleimon y, como esperándome, un hombre,
mitad monje y mitad campesino. Me acercó a él, un gigante de mirada de niño, grandes
barbas. Lleva la camisa desabrochada y sobre el pecho una cruz de madera sostenida por
un trozo de cuerda. A juzgar por su apariencia, tiene setenta años, pero maneja la azada
con una sola mano y su pisada no tiembla. Se ríe a grandes voces con las notas más
graves de la ópera rusa y deja caer pesadamente su manaza sobre mi espalda latina.
Vamos juntos —me lleva casi— al encuentro del padre superior, siempre riendo o
haciendo comentarios a mi llegada.
—El extranjero, bien por el extranjero.
En vano le explico de dónde soy, quién soy, por qué estoy allí. ¿Qué le importa al
gigante?
—Bravo por el extranjero.
Después ve al padre superior al fondo del patio de San Pandeleimon, rodeado de
torres verdes y de cruces de hierro forjado.
—Benjamínnnn —grita como Boris Godunof, con su potente voz de bajo.
El superior del convento se vuelve a nosotros y en su cara bondadosa se dibuja una
gran sonrisa. Tiembla su barba, y abriendo mucho los brazos da una palmada sonora y
empieza a reír con una carcajada lenta: Ja-ja-ja, separando cada sílaba de su risa como si
pensara cada vez el porqué. Yo tengo la impresión de que estos monjes rusos me
esperaban y pienso que ésta es la verdadera hospitalidad. Después vienen tres o cuatro
monjes más riéndose y dándome palmadas en los hombros.
Por fin, el Padre Benjamín me lleva al comedor y con su mano grande llama a la
puerta lentamente, separando cada golpe como el Comendador de nuestro «Don Juan
Tenorio». El Padre Basili no contesta, aunque está dentro. Tarda en reaccionar porque una
de las características más sobresalientes del ruso es precisamente su lentitud en realizar lo
que pasa a su alrededor.
Pasan cinco minutos en esta extraña aventura de la puerta del comedor.
Benjamín llamando, Basili enterándose y yo aguardando, con la impaciencia latina.
El padre Benjamín me mira con bondad con esos ojos eslavos que vienen desde muy
adentro. Después sale Basili.
—Dios sea loado, Dios sea loado.
Yo no sé muy bien por qué, pero me dejo conducir a la mesa y Basili me pregunta si
quiero arenques y patatas y sopa. Le contestó que me dé lo que quiera y le pido que se
siente a la mesa conmigo. Lo hace y empieza a explicarme sus trabajos como cocinero de
Pandeleimon.
—Quieren comer, quieren comer; y su ruso es dulce y lento como una canción.
Me explica que él nació en Georgia y asoman lágrimas a sus ojos diciéndome que él
no verá nunca más los campos verdes de su patria.
—Comunistas malditos —dice. Pero luego se enorgullece de Rusia y dice que es la
más fuerte de todas las potencias.
—No el comunismo, sino Rusia es fuerte.
Y se pone a meditar mientras va repitiendo:
—Rusia, Rusia.
Cuando termino de comer, enciendo un cigarrillo. Pero Basili me lo quita de las
manos, con gesto de madre enfadada.
—¿No ves que hay un icono de la Madona?
Le pido perdón y me voy al pasillo para fumar tranquilo. Encuentro al Padre
Benjamín, que me lleva a la gran sala de recepción. Allí están todos los recuerdos de San
Pandeleimon, los estandartes imperiales regalados al convento, los retratos de los Zares y
un sinnúmero de grabados que representan la vida de la corte. Allí el padre Benjamín me
habla de Rusia con nostalgia, dejando entre frase y frase grandes silencios. Le pregunto si
el embajador ruso en Grecia ha visitado alguna vez el monasterio.
—Estuvo aquí hace un año, de visita. Le acogimos como a ti o a otro peregrino
cualquiera. Y él decía: «Soy el embajador, soy el embajador». Pero nosotros le decíamos.
«Tú eres un hombre más. Si quieres ver la iglesia, aquí está. Lo que quieras. Pero el
embajador no existe aquí». Su habitación era como la tuya y los monjes hablaron con él
como hablaran contigo. Solamente el Zar de todas las Rusias tiene prioridad aquí.
Le pregunté si ellos dependían del patriarca de Moscú.
—El Patriarca está vendido a los comunistas. El gobierno hace propaganda a través
de la Iglesia. Nuestro Patriarca está en Constantinopla.
Me emociona la actitud intransigente de los monjes, su adhesión al credo que inspiró
la fundación de San Pandeleimon y a los Zares que lo protegieron. Por causa de la
revolución en la Madre Patria, el convento ha dejado de recibir legados y ya no se
producen las vocaciones de nuevos monjes rusos que mantengan la tradición rusa en
Athos. La intransigencia de los monjes ha sido, pues, la causa de la ruina de su
monasterio. Un hermoso fin para una gran epopeya.
Sesenta monjes rusos, todos ellos mayores de sesenta años, están poniendo punto
final al Monasterio de San Pandeleimon, que en otro tiempo había sido de los más
importantes de Athos. En aquella época la comunidad recibía legados y donaciones de los
ricos terratenientes rusos que querían mantener la piadosa institución para hacerse
perdonar sus pecados. Allí se acogía a los peregrinos de Jerusalén. Allí se conservaba el
rito eslavo y se guardaban las obras de arte. Era la proyección de la Rusia Santa que había
soñado Pedro el Grande, una proyección que ha sobrevivido al imperio que la creó, pero
que ahora está tocando a su fin.
La muerte de uno de aquellos ancianos no es allí solamente un motivo de tristeza. Es
más, es la causa de la zozobra de los espíritus de aquel puñado de defensores de la Rusia
Santa. No son, por tanto, los hombres solos, sino las ideas las que van a morir.
Los novicios que llegan ahora a Pandeleimon son ya griegos y aprenden el ritual
griego. A la vuelta de algunos años ya no se oirá en la iglesia de San Pandeleimon aquel
eslavo «Gospodi Pomilu», «Señor, ten piedad de nosotros», que yo he escuchado en la
oración de la media noche, cuando la iglesia queda en la más absoluta penumbra y sólo se
enciende en todo su ámbito una vela junto al monje lector. Su voz grave recita los
evangelios eslavos mientras una comunidad de voces viejas, extenuadas, repite en la
oscuridad la letanía.
Durante los días que fui huésped de San Pandeleimon solía yo bajar al gran patio y
entrar en la iglesia. De noche, sobre todo, era impresionante quedarse en un rincón
escuchando los pasos moribundos de aquellos viejos. Rusia entraba en la iglesia con ellos
y pedía vida a la Madona. No quería aceptar del enemigo una nueva corriente de energía.
Quería morir sola, con sus ideas, con su vieja concepción del mundo.
—Los comunistas nos quisieran a su lado —decía Benjamín—. Pero nosotros no nos
rendiremos.
No era el heroísmo de un minuto, sino el sacrificio de cada día, el constante desafío
al poder, el que presidía la vida de los monjes de San Pandeleimon. Serenamente, con la
serenidad del eslavo, sin gesticular ni gritar vanamente, el padre Benjamín maldecía a la
URSS actual en nombre de la Rusia de siempre.
—No hemos muerto. Tiembla Rusia.
***
Athos. Todo un mundo encerrado en una península. Monasterios, prohigúmenos de
barbas blancas, novicios de la picaresca griega, monjes de voces graves en la penumbra
de la iglesia. ¿Muere este mundo? ¿Vive para siempre? En medio de un ambiente de
pobreza, de miseria casi, de atribulada tristeza humana, una voz nos repite:
—Amor, concordia, bondad de corazón.
¿Hipocresía? No lo diré tan fácilmente. Costumbre más bien, hábito en el vivir
bizantino, restos perdurables del cristianismo de Oriente. Pero la voz repite:
—Amor, concordia, bondad de corazón —y no prescribe jamás.
NOTAS SOBRE LA IGLESIA GRIEGA
En este breve ensayo sobre Athos no puedo dejar de referirme a algunos de los más
interesantes aspectos de la Iglesia Ortodoxa Griega. Ella es quizá, para el viajero que
visita Grecia —y también en cierto modo, Turquía— la institución más característica y
que de modo más absoluto llama la atención en los países del mediterráneo oriental.
Asombra comprobar que, después de más de diez siglos de haber desaparecido
totalmente el Imperio bizantino, la Iglesia Ortodoxa haya guardado tan celosamente su
personalidad y su manera de ser, forjada en los días de los emperadores. Ni la
persecución otomana, ni —y ya es decir— la invasión de la civilización moderna han
sido capaces de cambiar un ápice de su rito, de su dogma, de sus costumbres. No hay otro
caso semejante en la historia del mundo.
La Iglesia Romana Católica, cuya pureza se conserva igualmente, ha procurado por el
contrario adaptarse a la civilización, ha evolucionado al sucederse los acontecimientos y,
sobre todo, ha sido amparada en todo momento por la historia política de nuestro
continente. Pero la Griega, no. La Iglesia Ortodoxa es la Institución que habiendo
alcanzado en los siglos de oro bizantino un grado de perfección y de eficacia casi total, se
decide a «plantarse» en su siglo XV y llega idéntica al XX, y aun se propone llegar al fin
de las épocas sin cambiar el hábito del monje ni la mentalidad del Obispo y del Patriarca.
Es una Iglesia totalmente absorbente.
El monje de un convento de Meteora o de Athos —ya lo hemos dicho—, aprende por
toda teología el Evangelio y el rito de San Juan Crisóstomo. Tiene bien en cuenta la
diferencia fundamental que la separa de la Iglesia de Occidente, a saber, que El Espíritu
Santo solamente procede del Padre. Está firmemente obcecado en su idea. Sus hábitos
son idénticos a los que contemplamos en los maravillosos retablos del siglo XV. Lleva
barba igual que su predecesor de hace diez centurias y adora a los mismos iconos. Su
espíritu, por otra parte, es exactamente el mismo que el que dio vida a un gran imperio.
Se trata en suma, de un caso que, por su constancia, no podemos dejar de calificar de
excesivo. En el siglo XX, el viajero de Grecia está viendo a Bizancio tan vivo como en la
época de los Paleólogos, dicho sea sin menosprecio del magnífico pueblo griego.
El que visita la Istambul musulmana y moderna percibe, bajo los pliegues de su
túnica otomana, la fuerza creadora de Bizancio. La Roma Imperial de Augusto no ha
conseguido ni con mucho tener en el Occidente moderno la influencia avasalladora que
Constantinopla ha tenido en el moderno Oriente Próximo. Beirut, Chipre, Esmirna, y lo
que es aún más asombroso, Moscú y Leningrado —a pesar del Soviet Supremo— son
aún ciudades teñidas del espíritu de Bizancio.
Conocida es la represión violenta de que fue objeto la Iglesia Rusa —sucesora directa
de Constantinopla— en la moderna URSS. Se pretendió con ello destruir los restos del
espíritu de los zares, mesianismo y teocracia que viven en lo más profundo del pueblo
ruso. Después de muchos años de incesante violencia, las cúpulas verdes volvieron a
dejar voltear sus campanas. Las voces de los monjes entonaron de nuevo la letanía y los
dirigentes comunistas comprendieron que el concurso de aquel fuego religioso que abrasa
a Rusia podría ser un elemento constructivo en su Imperio. Hoy en día, los monjes rusos
enviados por el Gobierno de la URSS a Nazaret, a Jerusalén, a Haifa, sirven de
propagandistas, quizá involuntarios, de una ideología que en un principio les persiguió
encarnizadamente. Para citar un dato concreto, el partido comunista israelí —exiguo
desde luego— se nutre principalmente de los árabes cristianos ortodoxos que todavía
viven en Israel y que están acogidos al Patriarca de San Sergio en Jerusalén.
La augusta majestad de los patriarcas está presente por tanto en la tierra enemiga de
los Soviets y es una fuerza más para hoy o para el futuro. En cuanto a Turquía, nación
que fue desposeída por Kernal Ataturk de su carácter teocrático, continúa siendo la sede
de los Patriarcas, máxima autoridad del mundo ortodoxo. Sin ser un Sumo Pontífice
como lo es el Papa en la Iglesia Católica, el Patriarca conserva, sin embargo, la autoridad
moral en la Iglesia Griega y se le nombra con el título imperial de Metropolitano. A su
alrededor, una colonia de unos cien mil griegos, casi todos ortodoxos, mantiene la cultura
helenística conservada a través de Bizancio. Si preguntamos a un turco en qué ciudad nos
encontramos, nos responderá que en Istambul, sin recordar al viejo Bizancio. Pero si
hablamos con un griego, entonces nos contestará que nos hallamos en Constantinopla y
parecerá dejar de lado el dominio ejercido a lo largo de siglos por los sultanes.
Constantinopla surge entonces entre las mezquitas ofreciéndonos impresionantes
monumentos como los acueductos, la columna de Teodosio, las innumerables basílicas,
entre las que Santa Sofía es la más importante, y ese hipódromo de Constantino que fue
en su tiempo estadio y Parlamento del Imperio. Ante la magnificencia de estos
monumentos se oscurece a nuestra vista la grandiosidad de la Istambul musulmana. Los
sultanes no vencieron completamente a Bizancio, aun cuando pretendieran esconder su
arte y sus instituciones.
Un ejemplo muy vivo de esta lucha entre estas dos culturas la encontramos en las
sucesivas fases por que ha pasado la maravillosa basílica de Santa Sofía.
Fue construida por Constantino y Teodosio y reconstruida por Justiniano,
permaneciendo en su papel de catedral del mundo bizantino hasta ser convertida en una
mezquita por el sultán Mehmet Fatih el Conquistador, quien, según la leyenda, entró en el
recinto a caballo para profanar el santuario enemigo. Fue mezquita hasta que Kemal
Ataturk la convirtió en un museo, respetando así, en cierto modo, el espíritu que la
basílica representaba.
Como consecuencia de los años de la dominación turca pueden contemplarse todavía,
al lado de espléndidos mosaicos de mil cuatrocientos años de antigüedad, las lámparas
turcas, las inscripciones del mihrab y los arabescos del mímber o pulpito. Las bóvedas y
ábsides de la basílica están, en su mayor parte, pintados de poco artísticas policromías
turcas, sin que se sepa, exactamente, cuando fueron llevadas a cabo. Desde luego, la
tradición musulmana no admite, como es sabido, las representaciones humanas en las
mezquitas, y es natural que al convertirla en un centro del culto musulmán, los sultanes
mandaran cubrir los mosaicos cristianos. Los viajeros del siglo dieciocho afirman haber
visto todavía estos mosaicos, lo que hace creer que en los primeros tiempos de la
conquista se cubrieron con materiales poco consistentes, que desaparecieron con el
tiempo. La definitiva pintura que ahora esconde los mosaicos es obra de los hermanos
Fossati, arquitectos suizos que fueron llamados por el sultán Abdulmecid en 1845.
Es curioso comprobar como estas dos civilizaciones luchan entre sí para
sobreponerse una a otra y como, pasados los siglos, siguen corriendo paralelamente. Con
la llegada de un grupo de arqueólogos americanos han surgido de nuevo éstas joyas del
arte bizantino. Constantinopla, frente a la musulmana Istambul renace con ellas en prueba
de que no había muerto como suponían los sultanes. Y es curioso que mientras los turcos
construían los erguidos minaretes alrededor de la basílica para convertirla en una
mezquita, el pueblo seguía llamándola con su primitivo nombre de Ayasofia que en
griego quiere decir Santa Sofía, o mejor, divina sabiduría.
La Basílica que actualmente admiramos es la tercera. La primera, de Constantino, era
de proporciones más reducidas y fue destruida en 404. La segunda, de Teodosio,
desapareció en 532.
Posteriormente, Justiniano quiso construir la Basílica como la obra más grandiosa y
duradera de su Imperio. Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto fueron los arquitectos y se
mandaron traer materiales de Egipto y de otras alejadas provincias del Imperio.
El 26 de diciembre de 537 tuvo lugar la ceremonia de apertura de Ayasofia al culto.
La crónica bizantina nos cuenta corno la corte y el pueblo de Constantinopla esperaron la
llegada de Justiniano en su carro de victoria. El Patriarca Menas le tomó de la mano para
acompañarle al altar, según el protocolo imperial, y mientras ambos atravesaban la gran
nave central, entre las columnas de pórfido y plata, el emperador no pudo reprimir su
orgullo y gritó: «Gracias doy al Señor que me ha permitido superarte, oh Salomón».
Cargada de historia y construida en uno de los más fecundos períodos de nuestra era,
Santa Sofía es uno de los lugares más representativos de la Cristiandad de Oriente.
Y es al mismo tiempo, también, uno de los más clásicos ejemplos de esta
permanencia del espíritu cristiano frente a la cultura musulmana, de esta disparidad entre
las dos civilizaciones. Por más que los siglos mantengan en pie esta Basílica, jamás
llegarán a unificarse los mosaicos de Justiniano con los arabescos de los sultanes, las
bóvedas amplísimas con los minaretes. Aun queriendo esconder su personalidad,
Istambul no podrá terminar con Constantinopla. Seguirán siendo dos ciudades distintas la
una de la otra.
Por tierras de Turquía nos encontramos infinidad de monumentos y de recuerdos del
Imperio Romano de Oriente. Pero quizá sea Efeso, situada cerca de la moderna Selchuk,
a pocos kilómetros de Esmirna, la ciudad cristiana primitiva por excelencia. La Iglesia
del Concilio, la Basílica de San Juan, la ciudad entera, nos muestran la vida casi intacta
de aquellas nacientes comunidades cristianas.
A los recuerdos que la piqueta de —los arqueólogos austríacos va desenterrando en
Efeso, añade la piedad popular una nota sentimental muy digna de ser tenida en cuenta. Y
ello no por su posibilidad o imposibilidad histórica, sino en cuanto representa una nueva
floración de la primitiva cristiandad. Se trata de un sensacional hallazgo realizado por el
Patriarca de Esmirna en las inmediaciones de Efeso —con la desaprobación de buen
número de arqueólogos—. El patriarca afirma que a nueve kilómetros de la antigua
ciudad de los Concilios existe la casa donde murió la Virgen. Con ser este hecho más
sentimental que científico ha despertado en la conciencia popular una tal devoción que la
llamada «casa de la Virgen» se ha convertido en poco tiempo en el lugar más concurrido
por los peregrinos del mundo ortodoxo. Los arqueólogos, particularmente un grupo de
arqueólogos musulmanes que tienen su sede en la antigua Pérgamo, aseguran haber
encontrado en la casita, que la tradición de los campesinos señalaba como lugar del
Tránsito de la Virgen, cimientos y vestigios del siglo primero. El Patriarca ha acogido con
entusiasmo la idea, ante la reserva de los grupos católicos y al amparo de la tolerancia
musulmana. El lugar recibe el nombre de «la casa de la Virgen», que en turco se llama
Panaggía Capolu. No podemos, en este breve panorama del mundo ortodoxo, extendernos
en considerar la gran influencia de la religión ortodoxa en Turquía. Existen grupos
numerosísimos no sólo entre los griegos establecidos desde antiguo en Asia Menor
(Micrasia), sino también entre los campesinos no griegos que fueron asimilados por la
religión de los vencidos en el momento de la conquista otomana. La misma trascendencia
o mayor todavía tiene este hecho en el territorio del Líbano, país de marcada influencia
ortodoxa —y también católica, por otra parte— y donde esta influencia se ha canalizado,
además, a través del numerosísimo grupo armenio. Siria participa también de ella aunque
no en el grado de su vecina república, y Jordania cuenta con la mayor minoría ortodoxa
de todo el Oriente Medio. En Jerusalén, alrededor del Santo Sepulcro se aglutina, en
efecto, toda la fuerza de creación de aquel imperio de Constantino desaparecido, pero
cuya supremacía no ha sido derribada por la Sublime Puerta, ni por el Mandato Británico
que modernizó el territorio, ni por el nacionalismo árabe. En Belén, los artesanos que
trabajan el cobre y que hacen los rosarios de madera para los peregrinos, son en su
mayoría ortodoxos. Si, cruzando la frontera, nos trasladamos a Israel, comprobaremos
que, entre la población judía llegada del Norte de Europa, viven todavía los árabes
ortodoxos aferrados a la más estricta tradición bizantina. En Egipto, para completar la
lista, los cristianos ortodoxos constituyen una de las fuerzas de mayor importancia del
país y, a menudo, figuran entre, estos ortodoxos —que allí se llaman coptos— los más
importantes industriales, comerciantes y profesionales de la medicina o del derecho, así
como los más fuertes terratenientes de la nación. Hay que advertir que la Iglesia egipcia o
de Alejandría se separó de Constantinopla, sintiéndose tal vez autosuficiente, gracias a su
importantísima escuela de filósofos y pensadores. Sin embargo, los actuales Patriarcas
siguen siendo, en su apariencia externa, en su mentalidad, iguales a los que hemos visto
en Chipre, en Esmirna, en Antioquía. Es conveniente hacer notar aquí que al hablar de
permanencia del espíritu de Bizancio no me refiero a una exclusividad bizantina en todos
estos países Por el contrario, en las ciudades que he citado más arriba existen grupos
católicos, fieles a la Iglesia de Roma Y no sólo derivados de las misiones franciscanas,
sino grupos que de antiguo permanecieron apegados a su catolicismo, pese al Imperio
bizantino. Lo que quería significar es que la permanencia de los grupos católicos no
entraña una permanencia de las formas políticas de la primitiva Iglesia de Occidente,
tanto como los grupos ortodoxos están adheridos a los emperadores bizantinos. Lo
asombroso no es aquí tanto la supervivencia de una religión como el increíble vigor con
que se mantienen las ideas teocráticas del Imperio. El católico de Oriente Medio, el
católico de Grecia es hoy, un moderno. El ortodoxo vive en el si¡lo X, ha vivido siempre
en ese siglo.
Pero el verdadero centro del mundo religioso a que me refiero no está en la
musulmana Turquía ni en el Líbano ni en Egipto, aun cuando esté en Istambul la sede del
alto Patriarca. La sucesora de Bizancio es hoy Grecia. Descendamos a lo más tangible.
En Turquía, Kemal Ataturk prohibió el uso de hábitos de cualquier religión o rito. La
realidad religiosa no se observa pues, a primera vista. Además, la mayoría es allí
musulmana y lo mismo puede decirse del Líbano, y sobre todo de Siria y Egipto.
Tomar un autobús en Grecia, por el contrario, es darse cuenta inmediatamente de la
fundamental importancia de la Iglesia en el país. En las ciudades, en el campo, en los
innumerables monasterios esparcidos en el territorio griego, desde Tracia hasta el Ática,
tanto como en las islas, la presencia de monjes y «pappas», como son llamados los
miembros del clero secular que viven con el pueblo, es total y absoluta. El monje,
austero, cetrino, intransigente hasta límites insospechados, tiene algo sin embargo de
acogedor, de primitivamente hospitalario. El pappos, más humano, más cerca de los
problemas de la gente vulgar —ya que se le permite el matrimonio— vive igual que el
pueblo. Es hirsuto, lleva la barba desordenada y la túnica rota. Predica, a su manera,
virtudes primitivas, llora con la gente, cuenta chistes, y sus compatriotas le tutean y a
menudo golpean desconsideradamente sus hombros, igual que si fuera uno más de entre
ellos. Tiene todas las virtudes de Grecia: dureza de cuerpo, infinita resistencia,
inteligencia despierta y sentido del humor. Y todos sus defectos: crueldad a veces, sorna,
mala intención.
Pero en su primitivismo es bueno —con la bondad de la pobreza—, es
profundamente hospitalario, igual que todo griego y se observa en él esa conciencia de
ser griego que da a su desaliño habitual un absurdo orgullo de pasado glorioso.
Hay en las relaciones del pueblo con el clero un curioso fenómeno. El hombre de la
calle critica al monje del monasterio y ha perdido la consideración al pappas. Pero entre
este último y el griego de hoy, me refiero al griego no formado, existe una comunidad de
aspiraciones.
El clamor popular de Grecia, en lo político, se alza siempre con la bandera de la
Iglesia. Así se hizo la guerra contra los turcos y se proclamó la independencia. Así se ha
iniciado también la campaña para la liberación de Chipre. Makarios es un hombre del
pueblo. Un producto más de esta raza inagotable. Yo le he conocido durante mi viaje a
Chipre hace algún tiempo y recuerdo que enrojeció de ira al hablarme de la Enosis
(Unión) de la isla con Grecia. Los pistoleros de la Eoka,
I gente buena, eran devotos fieles de Makarios y lo siguen siendo, quizá entre bromas
e insultos. A su regreso del destierro, Makarios es el hombre de Grecia. Karamanlis lo
sabe y no olvida que todas las ideologías populares proceden siempre de la inagotable o
fuente de la Iglesia bizantina.
¿Cómo juzgar este fenómeno? Cuando recuerdo el fanatismo horrible con que el
viejo obispo de Corfú me enseñaba la gran reliquia de la isla —el cuerpo ennegrecido de
un obispo del siglo X— pienso que esta Iglesia está encerrada en un pasado glorioso sin
avanzar un paso. Pero si me detengo a observar la ola de entusiasmo del pueblo ante el
regreso de un Patriarca de su destierro, la voz unánime que clama por la libertad,
entonces mi primitiva idea vacila pensando tal vez que el porvenir de Bizancio es
glorioso como lo fue su pasado. Los más inteligentes entre los griegos de hoy, los
Aristófanes, los Anacreontes no cesan de pedir también para su pueblo la liberación de
ese fanatismo religioso que les empuja hacia la decadencia. Tienen razón desde su punto
de vista. No falta, sin embargo, el Tirteo tosco y un poco brutal y puede ser que esta
dureza trágica de Grecia sea su heroico destino, o
Puede Kazantzakis, el gran novelista, tener razón cuando combate el mundo
decadente de los monjes, con sus defectos, sus errores, su falta de fe. No puedo asegurar
que haya visto nada reprobable en los cincuenta monasterios que he recorrido. He oído
cantar a los monjes, seis horas diarias, los oficios divinos. Comer frugalmente. He sido
recibido con una hospitalidad que raramente he encontrado en Europa, Es posible, sin
embargo, que Karantzakis tenga razón en sus diatribas. En cualquier caso, es cierto que es
también la voz del pueblo la que critica tan duramente la llamada mentira del ascetismo.
Cierto que la despreocupación social de la Iglesia es absoluta en Grecia y que es la
creación de una sociedad con bases nuevas, la idea que más interesa en la hora actual. En
este sentido, ni la intransigencia, ni la fanática concepción del mundo son útiles para
construir nada provechoso. Es verdad que esta renovación de la sociedad en lo económico
es muy importante en nuestros días. Quizá, sin embargo, no es todo. Es posible que
alguna otra cosa sea necesaria además de la automación, los seguros sociales, las
discusiones sobre los salarios con ser todas estas cuestiones de tan fundamental
importancia.
Quizá el verdadero defecto de la Iglesia griega esté en el exceso de influencia que
ejerce sobre la vida de la nación, impidiendo su desarrollo, dificultando su avance hacia
el futuro. Este término medio, trata de encontrar un escritor inglés, Baynes, en sus
estudios sobre Bizancio. Dice: «Es hora de inventariar la fuerza y la debilidad de la
Iglesia Ortodoxa. Cuando hoy examinamos su literatura nos repele con frecuencia su
piedad. Con un vivo sentido del horror del pecado, coloca el valor supremo en el don de
las lágrimas, y para nosotros, gente occidental, un manantial de lágrimas siempre
dispuestas, es una aspiración confinada principalmente a la expresión sentimental del
himno. Además, la generosidad de los hombres de iglesia bizantinos surge con demasiada
frecuencia de la esperanza en la recompensa del otro mundo».
Y más abajo: «Pero hay mucho que colocar en el otro platillo de la balanza. Fue la
Iglesia griega la que formuló por el mundo cristiano las grandes definiciones de su credo.
Si bien era en gran medida una Iglesia-Estado, se inspiraba en cambio en un espíritu de
misión. A ella deben los pueblos eslavos su conversión. Si algunas veces parece
subordinada al Estado, en otras ocasiones sufren sus miembros el destierro y la muerte en
nombre de la fe. Si condescendió en excesivas concesiones a la superstición de sus
humildes fieles, ello la llevó muy cerca de las gentes. Vive entre ellos, alienta su
patriotismo y se convierte en el foco de la vida nacional. Conmueve, en fin, al hombre
corriente con una fuerza más penetrante que la que hubiera podido emplear una religión
más elevada.
Y acaba diciendo: «En los siglos oscuros de la dominación turca, fue la que mantuvo
vivos los fuegos casi apagados del helenismo y esa misma Iglesia existe hoy, leal todavía
a su empeño de tantos siglos».
En las palabras del historiador británico encontramos algo sobre las virtudes y
defectos de esa iglesia. Lo que resalta por encima de todo es su eminente sentimiento
popular, su no adscripción a ideologías al margen de las estrictamente religiosas.
Alguna razón podría aducir en defensa de la tan criticada Iglesia de Oriente aun
reconociendo su gran error de permanecer encerrada en la nostalgia de un pasado.
Esa tendencia a mezclarse con el pueblo ha dado en estos últimos meses los frutos de
una verdadera unanimidad en torno a la cuestión de Chipre. ¿Se ha pensado —podría
preguntarse— en la influencia que este hecho puede tener en las relaciones entre la
Iglesia y el pueblo en la Unión Soviética o en los Estados sojuzgados por ella?
Makarios, al luchar por Chipre y en definitiva por la libertad, ¿no puede arrastrar
consigo a todo el mundo ortodoxo, hoy sometido por la violencia al Kremlin? La religión
en los países de la Europa Oriental, Bulgaria, Rumania, Yugoeslavia y la misma Rusia,
está íntimamente ligada a la manera de ser del pueblo. No es una cuestión de opiniones,
sino un hecho evidente, que el cristianismo ha inspirado la mentalidad del hombre medio
más que ninguna otra ideología hubiera podido hacerlo. En cuarenta años de comunismo,
ello no ha podido ser destruido. Ha sucedido por el contrario que la fuerza de esa
ideología secular que Cirilo y Metodio llevaron a Ucrania, ha subsistido por debajo de las
ideas modernas y ha acabado por manifestarse públicamente esa subsistencia. En la
actualidad representa ya un problema para loa dirigentes soviéticos en el sentido de que a
través de esa religiosidad se canaliza un sentimiento hostil al Soviet. Y en el sentido de
que, si no ahora, más tarde puede ser un aglutinante.
Por eso, cuando se habla de la decadencia de la Iglesia Oriental es preciso tener en
cuenta que una gran parte del mundo está aún informada por ella y que esa parte del
mundo es quizá la clave del futuro. Tal vez nunca ha sido tan deseable como ahora la
unión de las dos Iglesias de Oriente y Occidente. La empresa es difícil y, en general, he
encontrado en Grecia hostilidad más que simpatía hacia ella. Las diferencias dogmáticas
son mínimas, pero en la cuestión de la prioridad de Roma sobre Constantinopla ambas
partes serán irreconciliables por mucho tiempo En cualquier caso, aun de llegar a
realizarse esa Unión, Rusia quedaría al margen.
No son éstas, disquisiciones religiosas que interesen a una parte del mundo Son
cuestiones históricas de honda trascendencia moral y espiritual Hoy puede suceder que a
nosotros, sin ser budistas, nos interese profundamente el desarrollo del budismo en
China. O que a un protestante norteamericano le importe vitalmente la marcha del
espíritu religioso mahometano en el Líbano. Todo es hoy interdependiente.
FIN
Potrebbero piacerti anche
- "No lo conozco. Del iscariotismo a la apostasía"Da Everand"No lo conozco. Del iscariotismo a la apostasía"Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- San HesiquioDocumento26 pagineSan HesiquiorenardNessuna valutazione finora
- Una Introduccion A La Ciencia DivinaDocumento15 pagineUna Introduccion A La Ciencia DivinaElena HallNessuna valutazione finora
- Cristianismo Oriental ZernovDocumento194 pagineCristianismo Oriental ZernovRolando Iberico RuizNessuna valutazione finora
- Teología Del Dios FinitoDocumento3 pagineTeología Del Dios FinitoAdam TuckerNessuna valutazione finora
- Ejercicios 2022 WebDocumento98 pagineEjercicios 2022 WebValeria León BravomaloNessuna valutazione finora
- La Espiritualidad Del Oriente CristianoDocumento11 pagineLa Espiritualidad Del Oriente CristianoEstrellaMariaAguilarRojasNessuna valutazione finora
- Anteproyecto Patrística DoctoradoDocumento42 pagineAnteproyecto Patrística Doctoradogvillacres1627Nessuna valutazione finora
- El Justo Medio en La CreenciaDocumento8 pagineEl Justo Medio en La Creenciacarolina.omarNessuna valutazione finora
- Azucena A. FRABOSCHI - El Magnificat Del Cuerpo, Por Hildegarda de BingenDocumento7 pagineAzucena A. FRABOSCHI - El Magnificat Del Cuerpo, Por Hildegarda de BingenMauricio Nicolás Pinto VázquezNessuna valutazione finora
- El Coraje de Tener MiedoDocumento163 pagineEl Coraje de Tener MiedojosedearimateaNessuna valutazione finora
- Mi Vocacion Es El Amor PDFDocumento2 pagineMi Vocacion Es El Amor PDFNicolas BouzaNessuna valutazione finora
- La Teologia de Joseph Ratzinger Una IntroduccionDocumento32 pagineLa Teologia de Joseph Ratzinger Una IntroduccionSoffioDiTangoNessuna valutazione finora
- Obras Escogidas de Clemente de AlejandríaDocumento2 pagineObras Escogidas de Clemente de AlejandríarapidNessuna valutazione finora
- Monjes Del DesiertoDocumento4 pagineMonjes Del DesiertoAndrés JaromezukNessuna valutazione finora
- San NectarioDocumento2 pagineSan NectarioPilar ChurchesNessuna valutazione finora
- Psicoterapia Cristiana Ortodoxa (Avdeed)Documento43 paginePsicoterapia Cristiana Ortodoxa (Avdeed)Oscar David Bellido ZarateNessuna valutazione finora
- El Poder Del Nombre (Kallistos Ware)Documento21 pagineEl Poder Del Nombre (Kallistos Ware)Krankle32Nessuna valutazione finora
- Breve Catequesis Sobre El Cinerario Parroquial CompressDocumento4 pagineBreve Catequesis Sobre El Cinerario Parroquial CompressMddlp DdlpNessuna valutazione finora
- Evdokimov Paul - El Conocimiento de Dios en La Tradición OrientalDocumento56 pagineEvdokimov Paul - El Conocimiento de Dios en La Tradición OrientalGustavo Gonzo GonzálezNessuna valutazione finora
- Pavel Florenskij...Documento25 paginePavel Florenskij...diana aliataNessuna valutazione finora
- Manual Social Cristiano Del Padre DehonDocumento301 pagineManual Social Cristiano Del Padre DehonJosé BenítezNessuna valutazione finora
- La Esencia Del Cristianismo Sayes 2 PDF FreeDocumento177 pagineLa Esencia Del Cristianismo Sayes 2 PDF FreeFacundoNessuna valutazione finora
- Juan Clímaco - La Escala Del Paraíso en GriegoDocumento280 pagineJuan Clímaco - La Escala Del Paraíso en GriegoJorge Arturo Cantú TorresNessuna valutazione finora
- Plegarias de Luz y ResurreccionDocumento24 paginePlegarias de Luz y ResurreccionGerman Pablo BenazziNessuna valutazione finora
- Decálogo Del HesycasmoDocumento30 pagineDecálogo Del HesycasmoCésar GómezNessuna valutazione finora
- San Agustín - Rafael Del Olmo Veros PDFDocumento71 pagineSan Agustín - Rafael Del Olmo Veros PDFSantiago OrtegaNessuna valutazione finora
- POESIADocumento2 paginePOESIAdiego_a_24100% (1)
- Cardenal PIERRE de BERULLE Discursos y eDocumento3 pagineCardenal PIERRE de BERULLE Discursos y eHermes Flórez PérezNessuna valutazione finora
- AdevyelmolodewoDocumento125 pagineAdevyelmolodewoGonzalo Xavier Celi AlmeidaNessuna valutazione finora
- Orígenes-Carta A GregorioDocumento2 pagineOrígenes-Carta A Gregorioalcibíades méndezNessuna valutazione finora
- Sermón de Guerrico - Sobre La Resurrección de CristoDocumento3 pagineSermón de Guerrico - Sobre La Resurrección de CristoKevinTossoNessuna valutazione finora
- El Misterio de La Muerte en Hugo WastDocumento11 pagineEl Misterio de La Muerte en Hugo WastJMP1988Nessuna valutazione finora
- Hildegarda de BingenDocumento4 pagineHildegarda de BingenAlison LlagunoNessuna valutazione finora
- Examen Critico Al Breve Examen Critico, Fray Rafael Rossi OPDocumento5 pagineExamen Critico Al Breve Examen Critico, Fray Rafael Rossi OPNancy0% (1)
- La Reforma ProtestanteDocumento465 pagineLa Reforma ProtestanteJavier AndrésNessuna valutazione finora
- Ferro, J. - G.K. ChestertonDocumento6 pagineFerro, J. - G.K. ChestertonMartin EllinghamNessuna valutazione finora
- Citas de Chesterton Sobre La Razón y La FeDocumento4 pagineCitas de Chesterton Sobre La Razón y La FePier Giorgio FrassatiNessuna valutazione finora
- La Espiritualidad de San Francisco de Borja (Kto) - AnpDocumento10 pagineLa Espiritualidad de San Francisco de Borja (Kto) - AnpNEMESIUSNessuna valutazione finora
- Adalbert de Vogüé - de Juan Casiano A John MainDocumento13 pagineAdalbert de Vogüé - de Juan Casiano A John MainMagnus TravoltaNessuna valutazione finora
- La Doctrina India Del Fin Último Del Hombre - PDF 168Documento168 pagineLa Doctrina India Del Fin Último Del Hombre - PDF 168JosepNessuna valutazione finora
- Estatutos de La Orden CartujanaDocumento60 pagineEstatutos de La Orden CartujanaGabrielNessuna valutazione finora
- Beato Pablo - Vida y ObraDocumento28 pagineBeato Pablo - Vida y ObraPescanovaNessuna valutazione finora
- Ebook SecchiDocumento228 pagineEbook Secchijrene.heredia100% (2)
- La Trinidad - RublevDocumento25 pagineLa Trinidad - RublevHenry AranaNessuna valutazione finora
- Marco de Vida de Los CartujosDocumento8 pagineMarco de Vida de Los CartujosEduardo MaldonadoNessuna valutazione finora
- Omnipotencia Divina y Cancelación Del PasadoDocumento9 pagineOmnipotencia Divina y Cancelación Del PasadoNelson Mechán ZuritaNessuna valutazione finora
- Santo Tomas de Aquino - Comentario A La Carta A Los ColosensesDocumento35 pagineSanto Tomas de Aquino - Comentario A La Carta A Los ColosensesCharly MontesanoNessuna valutazione finora
- Anticristo - Soloviev - BEC PDFDocumento18 pagineAnticristo - Soloviev - BEC PDFMarcelo KaufmanNessuna valutazione finora
- La Moral en Los Primeros MonjesDocumento50 pagineLa Moral en Los Primeros MonjesAndrés Esteban López RuizNessuna valutazione finora
- Bojorge, Horacio - Sobre El Estado Actual de La Exégesis BíblicaDocumento24 pagineBojorge, Horacio - Sobre El Estado Actual de La Exégesis BíblicaAdrián BetNessuna valutazione finora
- Profetas 3 MariDocumento20 pagineProfetas 3 Mariomar enrique hernandez mendezNessuna valutazione finora
- Recondo, Jose Maria - El Camino de La Oracion en Rene VoillaumeDocumento60 pagineRecondo, Jose Maria - El Camino de La Oracion en Rene VoillaumepatriciofsaNessuna valutazione finora
- Beato Doctor Eduardo Ortiz de Landazuri Fernandez de HerediaDocumento31 pagineBeato Doctor Eduardo Ortiz de Landazuri Fernandez de HerediaHéctor GonzálezNessuna valutazione finora
- Yo fui secretario de León XIV. Memorias de un futuro próximoDa EverandYo fui secretario de León XIV. Memorias de un futuro próximoNessuna valutazione finora
- La Iglesia en los orígenes de la cultura cubanaDa EverandLa Iglesia en los orígenes de la cultura cubanaNessuna valutazione finora
- Voces hispánicas del siglo XVIII: La fe de los escritores ilustrados que transformaron EspañaDa EverandVoces hispánicas del siglo XVIII: La fe de los escritores ilustrados que transformaron EspañaNessuna valutazione finora
- Forn - Zapoi o MuerteDocumento3 pagineForn - Zapoi o MuerteSebastián BotticelliNessuna valutazione finora
- El Completo Manual Del Suicidio - Edición NegraDocumento252 pagineEl Completo Manual Del Suicidio - Edición NegraDeath Tiscat86% (122)
- Forn - Zapoi o MuerteDocumento3 pagineForn - Zapoi o MuerteSebastián BotticelliNessuna valutazione finora
- Discurso Javier MariasDocumento52 pagineDiscurso Javier MariasMônica Saldanha DalcolNessuna valutazione finora
- Estilo Por Norman MailerDocumento6 pagineEstilo Por Norman MailerAnonymous 0m9UF95wNessuna valutazione finora
- Norman MailerDocumento5 pagineNorman MailerAnonymous 0m9UF95wNessuna valutazione finora
- Discurso Eduardo MendozaDocumento10 pagineDiscurso Eduardo MendozaAnonymous 0m9UF95wNessuna valutazione finora
- Discurso Eduardo MendozaDocumento10 pagineDiscurso Eduardo MendozaAnonymous 0m9UF95wNessuna valutazione finora
- El Hijo Del Joyero - J J MillásDocumento10 pagineEl Hijo Del Joyero - J J MillásAnonymous 0m9UF95wNessuna valutazione finora
- Catalogo VR 2019Documento90 pagineCatalogo VR 2019Anonymous 0m9UF95wNessuna valutazione finora
- Carandell Luis - Viaje Al Monte Athos (Doc)Documento26 pagineCarandell Luis - Viaje Al Monte Athos (Doc)Anonymous 0m9UF95w100% (1)
- Vida Monástica Iglesia OrtodoxaDocumento8 pagineVida Monástica Iglesia Ortodoxacruxmm100% (1)
- Monacato OrientalDocumento11 pagineMonacato OrientalJoséNessuna valutazione finora
- Silencio y QuietudDocumento82 pagineSilencio y QuietudAlessandra Francesca100% (1)
- El Monacato en Asia MenorDocumento6 pagineEl Monacato en Asia MenorAntonio FernándezNessuna valutazione finora
- Carandell Luis - Viaje Al Monte Athos (Doc)Documento26 pagineCarandell Luis - Viaje Al Monte Athos (Doc)Anonymous 0m9UF95w100% (1)
- MacedoniaDocumento32 pagineMacedoniastefcha49Nessuna valutazione finora
- Monacato OrtodoxoDocumento44 pagineMonacato OrtodoxoJuan Carlos Escribano LópezNessuna valutazione finora
- Pavic Milorad - Paisaje Pintado Con TeDocumento353 paginePavic Milorad - Paisaje Pintado Con TebellaneyNessuna valutazione finora
- Apti U1 Ea SieaDocumento6 pagineApti U1 Ea Siealettyescobar662019Nessuna valutazione finora
- Boletin 24 Año I 2do Domingo de PentecostesDocumento2 pagineBoletin 24 Año I 2do Domingo de PentecostesPbro Esteban DíazNessuna valutazione finora
- Meditaciones Sobre La Ascencion Del AlmaDocumento170 pagineMeditaciones Sobre La Ascencion Del AlmaJacobo IákovosNessuna valutazione finora
- Silvano de Monte Athos, DichosDocumento12 pagineSilvano de Monte Athos, DichossdNessuna valutazione finora
- Michaels Anne - Piezas en Fuga 1181 r1 4Documento209 pagineMichaels Anne - Piezas en Fuga 1181 r1 4jauja100% (1)
- Iconos OrtodoxosDocumento17 pagineIconos OrtodoxosOCANOSOL100% (2)
- Piezas en Fuga - Anne Michaels PDFDocumento174 paginePiezas en Fuga - Anne Michaels PDFSabrina ScaramalNessuna valutazione finora
- Mapa de GreciaDocumento11 pagineMapa de GreciaAngie Stefanya Huerfano OvalleNessuna valutazione finora
- Taller de IconografíaDocumento3 pagineTaller de IconografíaTimothy HAKIZIMANANessuna valutazione finora