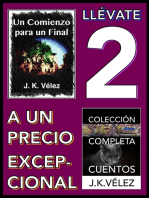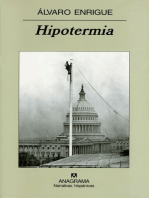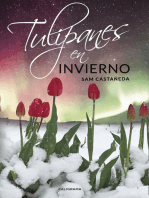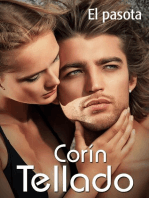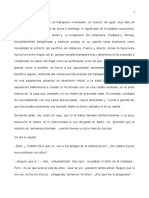Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Betiane
Caricato da
Ignacio Muñoz SilvaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Betiane
Caricato da
Ignacio Muñoz SilvaCopyright:
Formati disponibili
Betiane
Tan triste es la estación
que ha llegado el tiempo de hablar en señas.
Anthony Phelps
Betiane llegó a principios de otoño. La profesora la sentó a mi lado y aseguró que estaríamos mejor juntos. Una
pequeña patria, entre paisanos se entienden mejor, agregó con una sonrisa trabajada de sorpresa, lástima y
fatalidad. Truquera, como dicen acá. Antes creía que los chilenos la ensayaban frente al espejo cada mañana, o
que se las dibujaban en el rostro al momento de nacer. Ahora creo que la ejercitan sólo cuando nos tienen cerca.
Creo que ya soy experto en el lenguaje de las muecas y del desprecio solapado.
El profesor de Historia se preocupó por ella como lo hizo por mí, dictando y escribiendo una parte de la pizarra en
francés, aunque yo no soy muy bueno con ese idioma. Betiane sí lo era. En tres meses ya se comunicaba mejor
que yo. Siempre conversaba con el profesor, mitad francés, mitad castellano. Desde que llegué, hace un año, no
pasa semana sin preguntarme si me gusta este país. Yo me río para que crea que sí y me deje tranquilo. Al principio
me preguntaba por Macandal, por Toussaint Louverture, por Henri Christophe, por el palacio de Sans-Souci. Me
dolía sólo pensar en todo eso. Le respondía que no sabía y le sonreía, a ver si se cansaba de preguntar. Un día
me trajo un libro. Es de un gran poeta haitiano, me dijo, como tú. Quise aclararle que no soy poeta, pero en vez de
eso le recibí el libro abriendo la boca y mi sonrisa de siempre se transformó en un gesto indefinido, fantasmal.
Cuida tu nombre, fue el primer consejo que le di a Betiane. Le conté cómo, en mi primer día, la profesora de
matemática preguntó por el mío. Se lo dije con voz firme: «Leonaldo». Frunció el ceño y volvió a preguntar. Levanté
la cabeza y casi le grité al repetírselo. Ella trazó la sonrisa esa de ellos y me preguntó si estaba seguro de ser
haitiano. A lo mejor es chino usté, remató. Fue la primera vez que se rieron de mí. También fue la primera vez que
sonreí y bajé la vista para desaparecer, para estar tranquilo. A Betiane le conté la historia a medias, para no
asustarla, pero la miré fijo y le pedí por favor que se cuidara el nombre.
El primer día frío del otoño, Betiane llegó con la cabeza cubierta por la capucha del polerón, como todos en el
colegio. Le dije que se la quitara, que a la profesora de Matemáticas no le gustaba eso dentro de la sala. Ignoró
mi consejo. Apenas entró, la profesora se le acercó y le ordenó quitársela. Me sudaron las manos. Le expliqué que
Betiane todavía no entendía bien el castellano y sonreí como siempre. Jalándole la capucha, también sonrió. No
hace tanto frío, le dijo, además, ustedes tienen la sangre más caliente. No podía sonreír por ella y fue la única vez
que me quedé serio mientras mis compañeros se reían para adentro. La profesora enrojeció. A ver, me dijo, dime
si no es verdad, Leonaldo. Asentí. Sonrió satisfecha y comenzó la clase. Betiane me interrogó. El rostro me dolía
de calor. Sonreí, bajé la vista y le pedí que nunca, pero nunca más vistiera la capucha dentro de la sala.
Después de tres meses, Betiane todavía se defendía cuando la llamaban negra. No soy negra, soy café, les decía
abriendo los ojos y sosteniéndose el rostro con las manos, como si se le fuera a caer. A mí, cuando me molestaban
por eso, los hombres me miraban la entrepierna, con curiosidad cómplice, respetuosa, y las mujeres enrojecían,
sonreían y bajaban la cabeza. Intenté tranquilizarla. Para hacerla reír le conté que todos aquí se creen blancos,
que ellos se depilan las cejas y ellas se tiñen de rubio; en vez de reír, se le contrajo la frente y en silencio se tapó
el rostro con las dos manos.
Poco antes de su último día, le devolví el libro al profesor de Historia. Le dije que no había entendido mucho. Me
preguntó si me había recordado a mi país, si había sentido su ser de carne durante la lectura. Quise decirle que si
el poeta conociera Cité Soleil habría escrito un libro muy distinto. En lugar de eso, bajé la vista, sonreí y le dije que
sí, un poco.
Ya estábamos en invierno cuando a Betiane le dijeron Bestiane. Se le salieron los ojos de tanto abrirlos, enrojeció,
arqueó la espalda y apretó los puños. Les gritó masisi, chien sal, bouzin sal, mafu to dayo; también dijo hijoeputá,
conchatumére, mariconó.
Lloró, berreó y su voz sonó como si se rasgara un manto muy grueso. Al otro día no volvió a clases.
Ahora me siento solo como un trogón viudo, pero debo acostumbrarme. Me gustaría que hubiese conversado con
mamá. Quizá Betiane sí hubiera entendido que acá estamos mucho, pero mucho mejor.
Mario Guajardo
Potrebbero piacerti anche
- Pack Ahorra al Comprar 2: no 015: Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad financiera & Un Comienzo para un FinalDa EverandPack Ahorra al Comprar 2: no 015: Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad financiera & Un Comienzo para un FinalNessuna valutazione finora
- 301 Chistes Cortos y Muy Buenos + Se me va + Un Comienzo para un Final. De 3 en 3Da Everand301 Chistes Cortos y Muy Buenos + Se me va + Un Comienzo para un Final. De 3 en 3Nessuna valutazione finora
- Pack 2 Fantásticos ebooks, no27. Un Comienzo para un Final & 301 Chistes Cortos y Muy BuenosDa EverandPack 2 Fantásticos ebooks, no27. Un Comienzo para un Final & 301 Chistes Cortos y Muy BuenosNessuna valutazione finora
- Compra "Un Comienzo para un Final" y llévate gratis "100 Reglas para aumentar tu productividad"Da EverandCompra "Un Comienzo para un Final" y llévate gratis "100 Reglas para aumentar tu productividad"Nessuna valutazione finora
- Atrae el dinero con la ley de la atracción + Se me va + Un Comienzo para un Final. De 3 en 3Da EverandAtrae el dinero con la ley de la atracción + Se me va + Un Comienzo para un Final. De 3 en 3Nessuna valutazione finora
- Pack Ahorra al Comprar 2: 007: Las reglas del juego: Una aventura de aceitunas asesinas & Un Comienzo para un FinalDa EverandPack Ahorra al Comprar 2: 007: Las reglas del juego: Una aventura de aceitunas asesinas & Un Comienzo para un FinalNessuna valutazione finora
- Llévate 2 a un Precio Excepcional: Un Comienzo para un Final y Colección Completa CuentosDa EverandLlévate 2 a un Precio Excepcional: Un Comienzo para un Final y Colección Completa CuentosNessuna valutazione finora
- Se me va + Colección Completa Cuentos + Un Comienzo para un Final. De 3 en 3Da EverandSe me va + Colección Completa Cuentos + Un Comienzo para un Final. De 3 en 3Nessuna valutazione finora
- Ni de Eva ni de AdánDa EverandNi de Eva ni de AdánSergi Beltrán PàmiesValutazione: 3.5 su 5 stelle3.5/5 (240)
- Paginas Desdeel Hombre Lobo Es Alergico A La Luna 14jun17indd - 1Documento11 paginePaginas Desdeel Hombre Lobo Es Alergico A La Luna 14jun17indd - 1Jeje38 MomoNessuna valutazione finora
- Guía Lenguaje 2° MedioDocumento7 pagineGuía Lenguaje 2° MedioprofechonchiNessuna valutazione finora
- Me Pareció Que Enseñar Francés SeríaDocumento3 pagineMe Pareció Que Enseñar Francés SeríaLiSJNessuna valutazione finora
- Soneto de Un Breve InstanteDocumento8 pagineSoneto de Un Breve InstanteRogelio CerdaNessuna valutazione finora
- Heal MeDocumento1.144 pagineHeal MeAbigail Navarrete0% (1)
- Capítulo 4: Un Corazón Roto: 418 Fangirl - ChannDocumento4 pagineCapítulo 4: Un Corazón Roto: 418 Fangirl - ChannAbril LeónNessuna valutazione finora
- Jesús Gómez Postulación Colectivo Letras & PoesíaDocumento3 pagineJesús Gómez Postulación Colectivo Letras & PoesíaJesús GómezNessuna valutazione finora
- A Las Doce y Cuarenta de Manana - Andrea FontanezDocumento87 pagineA Las Doce y Cuarenta de Manana - Andrea FontanezNasch silvestreNessuna valutazione finora
- Cuando las nubes están rosas, es que va a lloverDa EverandCuando las nubes están rosas, es que va a lloverNessuna valutazione finora
- Feast Ok SpeaksDocumento118 pagineFeast Ok SpeaksSUCED MELENDEZNessuna valutazione finora
- Cuando Solo Éramos Lo Que ÉramosDocumento79 pagineCuando Solo Éramos Lo Que Éramosambague100% (1)
- Las insoportables transparencias: El gran cronopio, #1Da EverandLas insoportables transparencias: El gran cronopio, #1Nessuna valutazione finora
- PDF Candy Candy La Historia Definitiva Keiko Nagita PDF Version 1 CompressDocumento477 paginePDF Candy Candy La Historia Definitiva Keiko Nagita PDF Version 1 Compressmay.paris.sb100% (1)
- Martin Servelli - Estamos DesesperadosDocumento152 pagineMartin Servelli - Estamos DesesperadosescafandraeditorialNessuna valutazione finora
- Pack Ahorra al Comprar 2 (No 065): Atrae el dinero con la ley de la atracción & Un Comienzo para un FinalDa EverandPack Ahorra al Comprar 2 (No 065): Atrae el dinero con la ley de la atracción & Un Comienzo para un FinalNessuna valutazione finora
- Un Mechon de Tus CabellosDocumento9 pagineUn Mechon de Tus Cabellosarchivooral808Nessuna valutazione finora
- Let 012 Unidad VI Ejercicios - Fredesvinda - NicoleDocumento6 pagineLet 012 Unidad VI Ejercicios - Fredesvinda - NicoleNicole Lebrón100% (3)
- Un Dolor Imperial 10 - La Familiar Cara de Jett LaurenDocumento6 pagineUn Dolor Imperial 10 - La Familiar Cara de Jett LaurenMickithoNessuna valutazione finora
- Documento Sin TítuloDocumento6 pagineDocumento Sin TítuloFer ReyesNessuna valutazione finora
- Ríndete... (Tómame 3) (Loli Deen) (Z-Library)Documento60 pagineRíndete... (Tómame 3) (Loli Deen) (Z-Library)Mary MendozaNessuna valutazione finora
- Selección de PoemasDocumento30 pagineSelección de PoemasMaria Florencia DgNessuna valutazione finora
- Jergas para EnviarDocumento24 pagineJergas para Enviarmassy24Nessuna valutazione finora
- Prueba Plan Lector Cuentos 4to Tito - Pepe Grillo 2019Documento6 paginePrueba Plan Lector Cuentos 4to Tito - Pepe Grillo 2019Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Guía Discurso Público MujicaDocumento3 pagineGuía Discurso Público MujicaIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Guia ArgumentacionDocumento5 pagineGuia ArgumentacionIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Evolución EspañolDocumento1 paginaEvolución EspañolIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Taller Identidad, Migración y AlteridadDocumento6 pagineTaller Identidad, Migración y AlteridadIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Taller Señorita CoraDocumento2 pagineTaller Señorita CoraIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- 3365-Miniensayo #02 LE 2018Documento15 pagine3365-Miniensayo #02 LE 2018DaniedlvrNessuna valutazione finora
- ANEXO 7 Historia de La RAEDocumento3 pagineANEXO 7 Historia de La RAEIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- ANEXO 5 Origen Del Español.Documento3 pagineANEXO 5 Origen Del Español.Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Latín Flaite 2Documento3 pagineLatín Flaite 2Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Plan de Redacción 2Documento9 paginePlan de Redacción 2Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Lengua ContaminadaDocumento2 pagineLengua ContaminadaIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Minienayo ConectoresDocumento7 pagineMinienayo ConectoresIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Comprensión Lectora 2Documento9 pagineComprensión Lectora 2Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- El JugadorDocumento1 paginaEl JugadorJuana de los PalotesNessuna valutazione finora
- Miniensayo EvaluadoDocumento7 pagineMiniensayo EvaluadoIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Chile Mar y CuecaDocumento2 pagineChile Mar y CuecaIvan Alejandro Laurence AndradeNessuna valutazione finora
- Miniensayo EvaluadoDocumento7 pagineMiniensayo EvaluadoIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Textos Neruda y García MárquezDocumento2 pagineTextos Neruda y García MárquezIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Guía de Introducción A La PSU AbreviadaDocumento5 pagineGuía de Introducción A La PSU AbreviadaIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Discurso Madonna TextoDocumento2 pagineDiscurso Madonna TextoIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Prueba Unidad 1Documento7 paginePrueba Unidad 1Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Hijos Nuestros (Sachieri)Documento2 pagineHijos Nuestros (Sachieri)Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Efecto CaderaDocumento1 paginaEfecto CaderaIgnacio Muñoz Silva100% (1)
- Guía Esquemas y FalaciasDocumento4 pagineGuía Esquemas y FalaciasIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- BesosDocumento3 pagineBesossefirikoNessuna valutazione finora
- ¿Podemos Autocorregir La Humanidad?Documento1 pagina¿Podemos Autocorregir La Humanidad?Ignacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Guía Reflexión TeatroDocumento3 pagineGuía Reflexión TeatroIgnacio Muñoz SilvaNessuna valutazione finora
- Frase OshoDocumento2 pagineFrase OshoCeci GarciaNessuna valutazione finora
- Ensayo Beethoven Paula RuizDocumento3 pagineEnsayo Beethoven Paula Ruizpaula ruizNessuna valutazione finora
- Presentación Curso Marketing DigitalDocumento11 paginePresentación Curso Marketing DigitalMartin Alfonso Nieto PradaNessuna valutazione finora
- Bici Makinas PDFDocumento8 pagineBici Makinas PDFJUANPELAONessuna valutazione finora
- Tipos de Cortes de Los AlimentosDocumento25 pagineTipos de Cortes de Los AlimentosFabrizzio Ticona CruzhNessuna valutazione finora
- 96hoja de Cantos de La Hora Santa Jueves 05 de Marzo Del 2011Documento2 pagine96hoja de Cantos de La Hora Santa Jueves 05 de Marzo Del 2011Caleb Miranda AndradeNessuna valutazione finora
- Guitarra Eléctrica - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento4 pagineGuitarra Eléctrica - Wikipedia, La Enciclopedia LibreIsaac VeraNessuna valutazione finora
- Donadio, Lucia - Esa Señora Tan BuenaDocumento4 pagineDonadio, Lucia - Esa Señora Tan BuenaAlcazar MarencoNessuna valutazione finora
- Ensamblaje de ComputadoraDocumento12 pagineEnsamblaje de ComputadoraMiguel Angel Gomes SaraviaNessuna valutazione finora
- Raíces y RamasDocumento4 pagineRaíces y RamasRemigioArnaoNessuna valutazione finora
- La NauseaDocumento3 pagineLa NauseaSintya Yabar BarreraNessuna valutazione finora
- Conceptos Ventas TAT PlataformaDocumento18 pagineConceptos Ventas TAT PlataformaSandroAndreyUrreaCastroNessuna valutazione finora
- La Natacion, Historia y FundamentosDocumento33 pagineLa Natacion, Historia y Fundamentosluce31011467% (3)
- 5.1.3.6 Lab - Discover Your Own Risky Online Behavior PDFDocumento3 pagine5.1.3.6 Lab - Discover Your Own Risky Online Behavior PDFjimmyNessuna valutazione finora
- Actividad Inicial Semana16Documento5 pagineActividad Inicial Semana16Valeria VallejoNessuna valutazione finora
- 12 Jackie Brown A4 PDFDocumento4 pagine12 Jackie Brown A4 PDFbucefalo726935Nessuna valutazione finora
- Amalou - Pony Crochet Charlie EspañolDocumento7 pagineAmalou - Pony Crochet Charlie EspañolYessi Agüero100% (12)
- Guía El Baron Rojo 1° Guerra MDocumento1 paginaGuía El Baron Rojo 1° Guerra Mshmed21Nessuna valutazione finora
- Propuesta Digital - Campaña Virrey Solis 2020Documento19 paginePropuesta Digital - Campaña Virrey Solis 2020Hugo AndrésNessuna valutazione finora
- El BaristaDocumento11 pagineEl BaristaMayra Escandon Abad100% (1)
- Guia Bloques LogicosDocumento4 pagineGuia Bloques LogicosJose Luis Flórez CamachoNessuna valutazione finora
- Taller de InglesDocumento10 pagineTaller de InglesAmparo Gomez SuarezNessuna valutazione finora
- Dinamicas para Reuniones de PadresDocumento19 pagineDinamicas para Reuniones de PadresAntonio100% (1)
- Pasarelas de Moda y CircuitDocumento8 paginePasarelas de Moda y CircuitPriscila Sofia OwoNessuna valutazione finora
- Análisis de Textos PoéticosDocumento4 pagineAnálisis de Textos PoéticosUlises Diego Rosales DíazNessuna valutazione finora
- A Tecnico Fronton y FrontenisDocumento2 pagineA Tecnico Fronton y FrontenisJesusMovillaNessuna valutazione finora
- Telas EPT - S2 - Anexo - 1 PDFDocumento3 pagineTelas EPT - S2 - Anexo - 1 PDFMin GiNessuna valutazione finora
- Poemas Castúos Inéditos de Plácido Ramírez CarrilloDocumento4 paginePoemas Castúos Inéditos de Plácido Ramírez CarrilloBiblioteca Virtual ExtremeñaNessuna valutazione finora
- 4° Prueba MatematicaDocumento8 pagine4° Prueba MatematicaMargot Ydid Torres SalvadorNessuna valutazione finora
- Informe de ConciertoDocumento2 pagineInforme de ConciertoJosué Rojas RodríguezNessuna valutazione finora