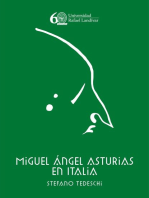Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
ORTIZ, Fernando - Wilfredo Lam y Su Obra Vista...
Caricato da
leonardo0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
168 visualizzazioni16 pagineFERNANDO ORTIZ
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoFERNANDO ORTIZ
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
168 visualizzazioni16 pagineORTIZ, Fernando - Wilfredo Lam y Su Obra Vista...
Caricato da
leonardoFERNANDO ORTIZ
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 16
WIFREDO LAM Y SU OBRA VISTA A TRAVÉS DE
SIGNIFICADOS CRÍTICOS
El arcano perenne, las indefinibles incógnitas primarias del amor, la vida y la muerte: he ahí el
secreto de Lam. La ecuación del hombre y la naturaleza. El misterio cósmico, a la vez dolor y gozo;
amenaza que atemoriza y desconfianza que fortalece en la estrategia de la vida.
Fernando Ortiz
Un amigo ingenuo y descontentadizo exclamó despectivamente ante las
pinturas de Lam: "No son sino visiones." "¡Claro que sí!", le respondimos, "y
en ello está uno de sus más positivos méritos." ¿Pues, qué, acaso la historia
no está llena de visiones, muchas sublimes, de los grandes vates, oráculos,
sibilas, profetas, evangelistas, místicos y artistas de toda laya? No faltarán
quienes crean que todos esos cuadros de Lam son caprichosos disparates.
¿Por ventura el genio de Goya, uno de los más grandes maestros del arte,
no es tan famoso por sus retratos y escenas episódicas como por sus
aguafuertes de Los Caprichos y de Los Disparates?
Sean los críticos quienes encomien al pintor Wifredo Lam su personalidad
artística, "libre y audaz". Sean ellos también los que hagan análisis y
síntesis acerca del pleno dominio de las mañas del métier que tiene aquel
cubano, del grado de influencia que hayan tenido en su arte las escuelas
audaces de París, de si es "abstraccionista" o "surrealista", o de si Lam "se
escapa del surrealismo" y es "pintor único", pues "no pertenece a escuela
alguna". Aquellos dirán, además, de su "siempre bellísimo colorido", de su
"naturaleza ajena a todo convencionalismo", de su "composición
arquitectural", de su "excelente repartición espacial de valores y formas",
de su "riguroso ritmo", de su "grandeza decorativa" que "le permitiría pintar
grandes murales", de su "impecable equilibrio" y, en fin, de la "originalidad
de sus pinturas, distintas de cuanto jamás se ha visto"; todo lo cual, según
aseguran los críticos, ha elevado el arte de Lam "a un eminente plano entre
los modernistas".
Sean los poetas quienes, por la hermandad de las musas, interpretan los
"poemas plásticos" de Lam, lo "penetrante de su imaginación", su "sentido
lírico" y la "efectividad de sus simbolismos", tropología de sus lápices y
pinceles. Dicho sea con palabras de M. R. Hays: "Hoy día, cuando el arte
moderno vacila en su camino entre emoción y austeridad intelectual;
cuando, por un lado, la abstracción pura nos parece inhóspita, y, por otro,
el expresionismo y el surrealismo puros en exceso literarios, la solución de
Lam es notable porque no ha desprovisto sus cuadros de atracción humana
ni ha puesto de lado los valores plásticos". Y es de André Bretón, el sutil
poeta surrealista, este juicio de la obra de nuestro pintor: "ha descubierto el
secreto de la unificación de la percepción física y la representación mental".
Ahora será un cubano, dado a la antropología social y a investigar las
fuentes étnicas de su patria, quien desde otro punto de vista dé unas
ojeadas a lo que, entre los universales valores estéticos de Lam, se
descubre de raigalmente cubano, de lo que en su pensamiento dejaron las
esencias de sus abolengos, al fundirse en Cuba durante su infancia y
adolescencia y luego en los crisoles de las culturas euroccidentales, donde
su mentalidad alcanzó la plenitud de su potencia y su maestría técnica.
Todos los que estudian a Lam apuntan siempre a su mestizaje, vástago de
chinos, de blancos y de negros, atribuyéndole una causalidad básica en las
presentes directrices de su arte. Sin duda, en nuestro pintor y su obra
confluyen varias inspiraciones étnicas; pero debemos evadir toda inferencia
de raíz genética. La ciencia no puede hacer la infundada aseveración
"racista" de otorgar a la mitología de las "razas" la determinación de ciertos
caracteres humanos que no son sino culturales, de hechura y no de natura.
Nada permite asegurar que Lam haya heredado en la masa encefálica o en
los glóbulos sanguíneos tales o cuales ideas, aptitudes o artes de sus
progenitores; máxime cuando en este caso personal no hay por qué acudir
a los crípticos cruces del engendro, pues Lam a lo largo de su juventud
recibió constantemente el influjo mental de su asiático padre, que murió ya
centenario, y el de su materna ascendencia afroide, al mismo tiempo que la
atmósfera ecológica y social de su villa de Sagua, de su campo y de su
gente.
¿De China qué le pudo venir? Según Margaret Bruening, la delicadeza y la
finura de su ejecución, la diafanidad de sus formas, sus admirables
matizaciones y su gran paciencia, pese a que toda su obra se produce con
tal naturalidad y presteza que parece automática, impremeditada y
subitánea. Pero también esa cultura sínica pudo determinar en Lam algo
más fundamental y característico de su arte, la prolificidad espontánea,
minuciosa e inagotable de su simbología, la cual lo hizo pasar, casi de un
salto, del clasicismo y el realismo en que él se expresó primero, en su época
de España, a las musas simbolistas, apenas él las trató en París para
enamorarse de ellas "con toda su alma". A Lam para ser predispuesto al
simbolismo le bastaba conocer de niño el espíritu y las formas de la
escritura china, donde cada letra es un símbolo gráfico, aunque no siempre
inequívoco ni inmediatamente legible. Sabido es que la escritura china
carece de toda conexión fonética y que por eso puede ser leída en idiomas
distintos que entre sí no se entienden al hablar. Sus letras se han formado
por derivación de vetustas pictografías de las cosas, representadas
directamente o por sus relaciones metafóricas. El "alfabeto" no puede
captar enseguida el significado de sus grafías, pero los filólogos eruditos
enseñan sus antecedentes genealógicos y cómo bajo de ellas hay siempre
una pictografía, una "pintura" ideogramática, de cuyos elementos
originarios suelen quedar remanencias en su morfología presente. La
escritura sínica es arte esencialmente simbolista, como lo es la pintura de
Lam. En una y otra, las formas no dicen sino lo que arcaicamente estuvo y
aún está mentalmente detrás de ellas, que no se ve ni se dice pero se sabe
y se entiende, con esa expresividad, ininteligible pero inefable, que
asimismo tiene la música.
Lam conserva también en el mestizaje cultural, que él ha sabido empastar
en su europea paleta, sustancias innegablemente afroides. Al querer
analizar la simbología de Lam se ha aludido al vodú haitiano, a la santería
afrocubana, a los ñáñigos habaneros, a los bozales cimarrones y rebeldes,
etcétera; pero, en verdad, muy poco de esto aparece en la obra de aquél.
En sus óleos y aguazos nada hay de pintoresco, descriptivo o que
represente la esclavitud ni la cimarronería, ni látigos, cadenas ni cepos. En
aquellas tampoco salen tambores ni maracas, "diablitos" ni "mojigangas", ni
liturgias voduistas, santeras o ñáñigas, ni fetiches, máscaras o ídolos. Unas
pocas líneas y trazados de Lam pueden evocar a veces ciertos detalles
objetivos de litúrgica africanidad, pero sólo como escalones claros que pone
el artista para facilitar la bajada subjetiva a los antros más sombríos del
pensamiento.
En Lam se habrían hallado influjos del expresionismo africano aun cuando
aquél nada tuviera de negroide en su linaje ni en su aculturación cubana; le
bastaría haber asimilado en Francia las tendencias del modernismo
pictórico, en el cual ha sido honda la huella del arte afroccidental, así en
Picasso como en muchos otros artistas plásticos de su tiempo. Pero, sin
duda, en Lam son más vigorosas y singulares las vibraciones de la africana.
El aforismo en Lam no es una simple tendencia de escuela, para el
aprovechamiento de ciertos valores expresionistas de las musas negras de
África, que en Europa fueron captados hace ya unas décadas por grandes
artistas del día; ni mucho menos es una moda tornadiza, una banal y
pasajera novelería de exotismo, como a menudo lo ha sido en París.
El estudio de la influencia de las culturas afroccidentales en las artes de
Cuba está aún por hacer, al menos por publicar. En la música su
penetración es grande y evidente, aun cuando muchos la nieguen todavía
por desenfado de su ignorancia o por presuntuosidad de su leucocracia y de
sus prejuicios misonegristas. La influencia de la inspiración africana en las
artes plásticas de Cuba es sin duda muchísimo menor, por muy complejas
razones que no caben en estas páginas; pero hoy día tampoco puede
ignorarse, sobre todo desde ha unos lustros, si bien nos haya venido
indirecta y principalmente como rebote de Europa y sea por esto menos
perceptible su origen. En este aspecto, el caso de Lam es muy significativo.
En este pintor cubano coinciden las citadas corrientes de escuela, que él
dominó en París, con ciertos elementos afroides que él sentía consigo y que
sólo pueden asimilarse en una convivencia mental con ellos, tan prolongada
e intensa que hayan llegado a sedimentarse en la subconciencia. Sólo así
pueden aquellos aflorar luego, no ya por un selecto arte, "intelectualista" y
sofisticado que haya comprendido sus valores y quiera premeditadamente
aprovecharlos, sino por ingenua manifestación de la mente; cuando ésta,
por su libre impulso y con la destreza que el estudio le ha proporcionado,
logra traducir sus íntimas reconditeces casi automáticamente, aun sin que
ella misma pueda comprenderlas ni precisarlas más allá de la forma vaga
con que salen de la subyacencia en que estaban escondidas, como
concreciones estalactíticas, en las obscuridades del cerebro.
De África su pintura, harto embrionaria, ni siquiera la prehistórica que es de
tanto interés, poco le dio a Lam; pero sí su arte escultórico, en el cual los
negros africanos, con otros pueblos igualmente ingráficos o preletrados,
muestran genuinos factores estéticos que ya han entrado en el arte
universal. Los aportes afroides a la pintura de Lam pueden quizás
estudiarse en tres aspectos: su simbología, su primitivismo y su
religiosidad.
En los simbolismos de Lam son insistentes sobre todo los temas carnales,
los frondosos y los esotéricos. Contémplese su ya prototípico y famoso
cuadro The Jungle, que con barbarismo decimos La Jungla. Allí no hay
mujeres ni hombres, pero abundan los símbolos de feminidad. Las caderas
con la cadencia erótica; las nalgas, la característica "nalga pará" de ciertas
poblaciones africanas, cuyas curvas glúteas a veces se exageran hasta la
esteatopigia; los pechos, pero no los turgentes y erogénicos sino los senos
maternos y lactantes, henchidos de linfa nutricia, o ya fláccidos y caídos,
que la madre exhausta, la gran madre negra ostenta orgullosa en su
senectud, como el guerrero sus cicatrices, signos de su deber social bien
cumplido; un fornido brazo que sale de un vientre y llega a la tierra, donde
apoya su manaza descomunal en un charco de sangre; y brazos y piernas,
manos y pies, no con morbideces para el amor y la molicie, sino canisecos,
deformados, dinámicos, como tallados en leños para ser rústicos
instrumentos de faena y fatiga. Símbolos de creación, maternidad y trabajo.
Se ha escrito que en las obras de Lam asoma un "falicismo monstruoso y
pervertido"; pero esto es una exageración. "Símbolos freudianos", se ha
dicho también, "ni demasiado obvios ni deprimentes". Sus alusiones
genitales son, sin duda, alegorías eróticas, pero no precisamente
pornográficas ni depravadas. Son análogas, pero sin perversidad, a las
figurillas fornicarias que se esculpieron y se conservan en catedrales de la
Edad Media, en sus ostensibles capiteles y frisos románicos, o en sus
góticas sillerías de los coros y en las disimuladas comas o misericordias de
sus asientos movibles (Tarragona, Reinosa, Salamanca, Toledo, etcétera).
En Lam se da erotismo de creación, no impudicia de pecado. Pero esa
carnalidad femenina en Lam no es propiamente africana, es la sensual
mulatez de Cuba. No tiene tatuajes ni escaras en su piel, ni tampoco
ornamentos de abalorios, cauris, peinados y vestimentas; es desnudez de
hembra morena en simbólica función de primitividad humana. En el
pictórico surrealismo de escuela no hay amor, según Larrea, pero sí lo hay
en la obra metafísica de Lam. Amor que es fuerza vital, generación y
esperanza.
Pudieran relacionarse con ese simbolismo sexualista, en su afirmación de
masculinidad fuerte, impetuosa y penetrante, los innumerables cuernos que
aparecen en las visiones de Lam. No son cuernos retorcidos y ornamentales
de morueco, de cabro o de fauno, sino ligeramente curvos, alzados y de fina
punta, astas incisivas de toro, que del mítico minotauro pasaron a los
"diablitos" de los misterios medievales, traviesos, satíricos, confianzudos y
burlones, como aquellos demonios, íncubos o súcubos, que entonces se
aparecían y fornicaban con hombre o mujer.
Los motivos de fronda llenan el fondo de muchos cuadros de Lam, entre
éstos el denominado La Jungla, que no es jungla, ni manigua, ni selva, ni
monte, ni breñal. En esas pinturas se ha visto "el trópico", la "luz
deslumbradora de su país" y la "riqueza de su vegetación". Pero, en rigor, lo
que sorprende en su botánica, aunque típicamente tropical, no es
precisamente su abundancia. En La Jungla no está la tupida y exuberante
floresta virgen de Cuba ni la de África. En esa arquitectura verde sólo hay
cañas de azúcar, hojas de palma, de tabaco, de maíz, de malangas, de
plátanos, de curujeyes y de "yerba mala", con poco enredo de bejucos. No
hay flores que den el colorido regalo de su promesa de vírgenes, bellas pero
sin fructificación ya lograda; y apenas hay otras frutas que las de la
tropología folklórica cubana: güiros, mameyes, caimitos, guanábanas... Son
frutas aún colgantes en la materna planta, rara vez desprendidas para
tentación de boca. No son una "naturaleza muerta" sino "naturaleza viva",
aunque no una "naturaleza brava". No son vegetación selvática sino agraria
y trabajada, regalo de la Madre Tierra al hombre que la goza. Fronda
mulata. Vegetación evocativa, no por su opulencia sino por su "lujuria",
como diría el guajiro cubano aludiendo a la pródiga fecundidad.
Análogos son los símbolos zoomorfos que, con los humanos, pueblan esa
espesura de verdes y azules. Ni leones, ni tigres, ni elefantes de África, ni
dragones de China, ni siquiera caimanes y jubos del ambiente cubano; sólo
algunos perfiles de peces, ancas y rabos de yeguas, cuernos, novillos,
dientes de hombre, huevos de ave, espolones y picos de gallos, palomas
blancas del sacrificio, alas y ojos de sabandijas y avechuchos nocherniegos.
Flora, fauna y humanidad de plantación, vega y sitietío. Es la cálida
naturaleza de su Sagua, donde Lam retozó de niño y amó de joven. Fronda
subconsciente donde su humanidad retorna al desposorio con la naturaleza
en el misterio cósmico, a luces crepusculares y de medias lunas, estrellas
indecisas y fosforescencias insólitas.
Una sugestiva acentuación de la videncia del misterio en las obras de Lam
está a veces en esos símbolos oculares. El ojo parece ser el signo preferido
del surrealismo, reflejo de su frenesí de ultravidencia, de ver y de hacer
ver. Un candelabro de tres cirios aparece sólo en una escena, como
emblemática iluminación de lo hermético por el esfuerzo humano; pero son
muy frecuentes los ojos, como en el Apocalipsis bíblico, donde aparecen
corderos con siete ojos "que son los siete espíritus de Dios", y "animales
llenos de ojos delante y detrás". Muchos ojos; ojos abiertos, jamás
dormidos; ojos desorbitados por el asombro visionario; ojos colgantes
arrancados de sus cuencas, pero en alarde visorio; ojos luminosos, como de
cocuyos, murciélagos, lechuzas y otros seres nictálopes, que miran mejor
en las tinieblas; ojos triangulares como los de la Providencia; ojos que ven
y contemplan lo esotérico; ojos que "tienen vista" o que "saben mirar",
como dicen los ngangas zahoríes; ojos recónditos, negros, cuentas de
azabache, como son los que le brillan en su cara al mismo Lam.
En esa colección de óleos los símbolos mecánicos son pocos; pero aun éstos
trascienden al misterio. Así, una herradura de caballo hace de cara, acaso
evoca la "buena suerte" o las brutales tropelías del azar. En cierta
composición está una rueda, la mítica "rueda de la fortuna"; en otra un
lienzo con escaques y cifras como el tapete de un juego de ruleta.
Evocaciones de cábalas, sortilegios, talismanes y peripecias aleatorias. Unas
tijeras como las de la Parca, que corta el hilo de la existencia. Una segura
caída, acaso emblema de la crueldad vencida por la naturaleza que lozana
le crece encima; y copia de cuchillos y clavos que, con los numerosos
cuernos y espinas de animales, plantas y entes quiméricos, son las
contingencias hirientes y desventuradas de la vida.
Algunos esquemas faciales que atisban en las sombras parecen máscaras,
de esas maravillosas máscaras con que los negros afroccidentales figuran a
los seres mitológicos que bailan en las ceremonias de sus sociedades
secretas, con expresiones tan sobrehumanas, terroríficas y estéticamente
impresionantes que no han sido superadas por el arte plástico de ningún
otro pueblo. Pero Lam no copia las caretas africanas que examinó en los
museos, ni siquiera ha visto las que de tarde en tarde aparecen en ciertas
danzas litúrgicas de Cuba, ni trata de captar su fantástica morfología; pero
imagina y pinta a su manera lo invisible y conceptual que aquéllas tratan de
representar. Tampoco se observarán en las obras de Lam entes
extravagantes y monstruosos, pero de corporeidad precisa y definida, como
los de El Bosco, de Durero o de los Brueghel, que estos pintores del XV y el
XVI ponían en sus escenas infernales. Sólo hemos visto en un lienzo de Lam
una figura semejante (mujer, pajarraco y capricornio) que recuerda un
tanto a las brujas volando al aquelarre montadas en una escoba. Pero
aquéllas eran imágenes a menudo grotescas, como de carnestolendas, y
más incitaban a la irrisión que al sobrecogimiento. El arte de Lam jamás ríe
del imponente misterio, ni trata de trocar en desprecio burlón lo que debe
ser temor reverencial.
También con su inspiración focalizada en el misterio, Lam ha pintado otros
cuadros sin utilizar esas equívocas aberraciones de la naturaleza viva. Son
composiciones monocromas en ocres, sepias y negros; tierras prietas y
sombras muy obscuras. Entonces sus alegorismos son cadavéricos, mejor
aún, esqueléticos. Pero no de calaveras, canillas y otros descarnados
huesos de camposanto, que serían realistas o comunes, sino de osamentas
innaturales, de seres ignotos que semejan humanos pero que
anatómicamente no lo son; y sucias, apenas desenterradas y su carroña
aún no desprendida, en esa horripilante fase de la desintegración de la
personalidad somática y psíquica, tan peculiar de la metafísica de los negros
afroccidentales, que aún se conserva por sus descendientes en ciertos ritos
funerarios de Cuba. Es surrealismo macabro, del secreto ultrasepulcral.
Diríase que ésa sí es en verdad pintura de "naturaleza muerta" si no fuese
visión de preternaturalidad y si, aun entre esos pavorosos huesarrones, no
surgiera una opaca esferilla con ojos luminosos, boca abierta y cuernos
activos, como signo animalista de la ultranza mítica. Ni siquiera hay allí algo
de metempsicosis, de "muerto sacao", como diría un espiritista de los
convulsionarios del Orilé. No son alegorías de la muerte ni del alma
desencarnada, como tantas producidas durante siglos pretéritos por el arte
cristiano, sino figuración subconsciente del misterio postrimero.
El arcano perenne, las indefinibles incógnitas primarias del amor, la vida y
la muerte: he ahí el secreto de Lam. La ecuación del hombre y la
naturaleza. El misterio cósmico, a la vez dolor y gozo; amenaza que
atemoriza y desconfianza que fortalece en la estrategia de la vida. Ya
algunos señalaron "cierta aproximación a lo hierático" y sobre todo a "lo
mágico", en el arte simbolista de Lam. Alguien (Calás) lo califica de "obra
de magia contra religión", como la de ciertos surrealistas. No nos lo parece.
Ni magia, que manda y exige, ni religión, que suplica y obedece. Ni
conjuros, ni preces; ni hechizos, ni liturgias. Ni pactos con el diablo, ni
exorcismos de vade retro.
La pintura de Lam pudiera tenerse por religiosa porque refleja las
elementales emociones e ideas de inferioridad y supeditación que en
nuestra psiquis son provocadas por las impresiones del misterio prepotente
e impenetrable. "Son cosas del otro mundo, pinturas de todos los
demonios", dice un observador con su vocabulario cristiano. "Esas pinturas
hay que verlas como estando en trance", nos declara un espiritista. Sin
duda, nos hacen "soñar despiertos". Sólo en un instante abstraído, de
arrobo y "examen de conciencia", se comprenden esas fantasmagorías de
Lam, como las visiones angélicas o diabólicas que surgen en las
penumbrosas meditaciones de los "ejercicios espirituales" o en las poesías
escatológicas de los mahometanos y de la Divina Comedia. Pero Lam va
más allá de las edades históricas en su viaje poético. Él no pinta sátiros ni
lamias, ni paraísos ni infiernos, ni jerarquías de dioses, ángeles y demonios,
ni una Madonna ni una Venus, ni siquiera orishas ni babujales; su arte
místico es anicónico.
A veces se perciben en Lam algunos diseños, aislados o fragmentarios, que
nos mueven a pensar en seres sobrenaturales por razón de su
emblemismo; así como en las iglesias, por ejemplo, la cabeza de un águila
con halo de santidad nos recuerda a Juan el Evangelista, quien, como Lam,
vio en su Apocalipsis (voz que quiere decir "manifestación de lo que estaba
oculto"), bestias extravagantes, entes ultramundanos y otras cosas
herméticas. De un cuadro de Lam adivinamos que podría titularse Ogún, el
dios belicoso de los yorubas, y en ello convino el autor; sin embargo, no
había en aquél la imagen de un guerrero. La santería afrocubana lo
representa con un cruzado peleando a caballo, como el Santiago Matamoros
de los españoles, o con S. Pedro, el renegador de Cristo y luego portero
celestial, simbolizado por sus llaves de hierro; en Nigeria se le adora con la
efigie de un combatiente blandiendo una azagaya o con un espadón, o sólo
con herramientas u objetos de hierro: calderos, clavos, cadenas, etcétera,
por haber sido un místico inventor de la fragua. Lam simplifica aún más su
alegorismo; en su evocación de Ogún sólo hay el trazo de un puntiagudo
cuchillo, signo de guerra, entre líneas esquemáticas de un indefinido ente
preternatural, manchas de rojo vivo, que dan la idea de sangre, y sombras
del misterio. Ogún como Santiago ya son seres antropomorfizados,
evheméricos, interpretados por el hombre "a su imagen y semejanza",
como son creados los números por la mente mitogénica. La simbología de
Lam es aún más primitiva; en la fase meramente animatista y preicónica de
la ontología del misterio, cuando las fuerzas de la naturaleza o de las
pasiones se representan, como aún se hace en las religiones más arcaicas
de África, por simples piedras, minerales, palos y aguas, del más ingenuo
emblemismo cosmogónico. En las creaciones de Lam nada hay de
cabalmente antropomorfo ni de zoomorfo, ni siquiera de fitomorfo. Casi
todo imaginativo, casi nada imaginero. Ninguna imagen está definida y
completa; sus representaciones no son amorfas, claro está, pero son sólo
incoativas; y ello es un atractivo más para las imaginaciones cándidas y
libres, como las muñecas hechas de trapos, rotas y feas, que tanto
encantan a las niñas, precisamente por lo que sus mentes han de poner en
ellas de complementario, gozándose en una psíquica creación que satisface
su instinto de maternidad. Sinécdoques y metáforas pictóricas. Lo que haya
de humano en las telas de Lam será un pecho, una nalga, un pie, unas
manos, unos ojos…; de animal se verán un pico, un ala, una garra, un rabo,
una pezuña, unos cueros…; de vegetal, sólo frutas, tallos y hojas. Ni un
hombre ni una mujer, ni un ave ni un cuadrúpedo, ni siquiera una palma
con su penacho, ni una ceiba con su ramaje; nada en su integridad real. Es
una ideación metagógica que da expresión sensible a lo inanimado o irreal,
que no se detiene en el mundo de las realidades visibles y penetra en el
ultramundo donde están las figuras que sólo se descubren por la mentalidad
introspectiva, a manera de una visión parasensorial. Quizá en rigor sea
impropio denominarla con el galicismo corriente de surrealista. ¿Por qué
suponer que el arte de Lam es surrealista o superrealista? ¿Acaso él es
vidente por sobre de la realidad? Sería igualmente inexacto decirle
subrrealista como si él viera por debajo. Ni arriba ni debajo de lo real, sino
fuera de la realidad. ¿No sería mejor calificarlo de metafísico o
metapsíquica, o, en fin, de ultrarrealista, pues su videncia va más allá de lo
real? ¿O de visionario irrealista, pues él nada ve que no sean espejismos de
su propia imaginación atávicamente mitogénica?
La pintura de Lam tiene religión y magia, pero aún indiferenciadas entre sí.
Religión y magia de consumo, como en las primevales lontananzas de la
mente humana, cuando ni siquiera se habían formado conceptos ni figuras
concretas de las fuerzas del misterio. Es pintura sacromágica, mejor dicho,
es pintura mistagógica o apocalíptica, porque trata de revelarnos las
potencias del Gran Misterio que con nosotros conviven, invisibles y
portentosas.
La inspiración de Lam se remonta a las expresiones prehistóricas, a esa fase
teoplásmica de la conceptuación mística que los antropólogos denominan
con el vocablo mana, tomado de los indígenas polinesios y equivalente a lo
que los indocubanos significaban con la palabra zemi. Magma informe que
se va concretando por el animatismo, cuando la imaginación dota a todas
las cosas de sendas ánimas míticas y trata de figurarlas por formas visibles;
de corporizar lo incorpóreo por medio de metáforas plásticas. Los ojos, esos
ojos prolijos de Lam, son de los signos primeros del simbolismo teogónico,
por donde el mana se nuclea y transforma en ánima y luego en numen. El
misterio que ve, el misterio con ojo propio, ya es la individuación de un ente
de providencia. Quizás porque en cada ojo se asoma a su pupila un alma,
una "niña de los ojos" que decimos nosotros, el "alma pupilina" que Gauss
señalaba como uno de los orígenes del animismo.
La pintura de Lam no es monoteísta, ni politeísta, ni siquiera panteísta; sus
elementos religiosos son preteístas. El concepto del mana es anterior a toda
teología; es la nebulosa mental de la religión, cuando aún no ha surgido en
la humanidad la idea nuclear y personificadora del dios. Sus elementos
mágicos son los del incipiente experimentalismo, la teurgia hechiceresca
aún no ha comenzado a ser ciencia. Son los albores místicos que preceden a
las teogonías. Es el misterio pánico con sus terrores y fruiciones, pero
anterior al panteísmo. Antes de que Pan sea un dios o un cabro selvático y
lascivo que se deleite con su siringa; mucho antes de que se convierta en el
gran buco satánico, y aún antes de que sea el mito de la Naturaleza, ni algo
definible, ni mito siquiera; sólo mana, solo "un no sé qué". Por eso Lam no
baja a los infiernos, como han hecho muchos grandes pintores y poetas de
varias épocas en sus viajes surrealistas a lo inframundano; él traspasa los
avernos y baja a las honduras abismales del mana protoplásmico, a esas
fosas paleontológicas del pensamiento metafísico, cuando todavía no se
habían formado los demonios en lo infierno ni los dioses en lo supremo.
Quizás pueda aceptarse que el de Lam es arte simplemente luciferino, pero
ni angélico ni diabólico, sólo "portador de luz", más luz, tanto a las tinieblas
como a los resplandores.
La impresión de las pinturas de Lam en la gente vulgar, y aun en las doctas
que no gusten de esas excursiones intravertidas a las básicas
estratificaciones del pasado mental, ni al propio ni al de la especie, refleja
exactamente ese concepto indecible del misterioso mana: "Me encantan
esas pinturas, pero no las quisiera en mi casa", decía una persona. "Me dan
miedo, son como apariciones, son bellas pero son fantasmas", nos refería
otra. Dos muchachas asustadizas que entraron en el estudio de Lam y
vieron algunos de sus cuadros, salieron azoradas diciendo que habían
estado en la cueva de un brujo o nigromante. "Parecen espíritus y cosas del
más allá", comentaba una. "Yo he visto eso en sueños, la primera noche
tuve que dormir en el monte", recordaba otra. Un amigo nos confiesa:
"Creo que esas pinturas significan mucho y muy hondo, pero no sé decirlo."
Un profesor nos confiaba su perplejidad después de unos días de visitar La
Jungla en el Museo de Arte Moderno de Nueva York: "aún me tiene
pensando y no sé qué pensar". Ana María Borrero ante las obras de Lam
advirtió sutilmente que éste "ni siquiera se ocupa de ponerles un título;
como para que cada espectador le ponga el que más le cuadre. Así, al cabo,
nos identificamos con su obra y la hacemos nuestra". Le preguntamos una
vez a Lam: "¿Qué título pudiera darse a ese cuadro?" Y nos respondió:
"¡Imagínese!", queriendo sólo decirnos que lo dejaba a nuestra
imaginación; y en realidad el espontáneo título de esa sola palabra era el
que mejor le convenía. Un cubano del pueblo exclamó ante un cuadro de
Lam: "Tiene rabia, ¡le zumba!" Otro: "Tiene ¡cocorícamo!" Y cocorícamo es
un afronegrismo de raíz bantú que en el lenguaje vernáculo de Cuba
significa, como aquellos otros vocablos folklóricos, el misterio del primitivo
mana, y por extensión ese "no sé qué", lo indecible que tiene así la
terrorífica y repelente figura de un espectro como la placentera y atractiva
de una mujer hermosa, así la indescifrable dificultad de ciertas cívicas
desvergüenzas; es decir, lo inconcebible o inefable que tiene todo lo
extraordinario o misterioso. Es primitivismo el de Lam no por la cronología
de su técnica ni por la nomenclatura de su estilo en la historia del arte, sino
por lo atávico de su temario y su simbolismo. Un primitivismo ideológico del
protoevo, con expresión plástica de los presentes tiempos. María Zambrano
piensa que aquél "despierta y aplaca la nostalgia del Paraíso Perdido";
nosotros diríamos que es preadamítico. O, por lo menos, que parecidas
debieron de ser las primeras ensoñaciones de nuestro etnarca Adán cuando
dormido le arrancaron sin él sentirlo una costilla, se la convertían en mujer
y comenzaban los silbidos de la serpiente tentadora en el árbol de la
sabiduría. Los pintores medievales, que no eran evolucionistas, no pudieron
en sus edenes de Adán y Eva remontarse a tales atavismos, como Lam.
Es primitivismo afroide el de Lam, porque éste para su alegorismo usa
signos de carácter afrocubano, que están en la mulatez de su mente y de su
pueblo y en la escuela surrealista en que aprendió; pero sería igualmente
arte primitivista aun sin ser negroide, que asimismo podría tenerse por
indocubano si los aborígenes de Cuba hubiesen dejado una vigorosa
herencia artística sobreviviendo al areyto que, con Hatuey como tequina,
danzaron aquéllos para aplacar al blanco e inmisericorde Dios del Oro que a
todos los sacrificó. Pero así era también de simbolista el arte plástico de los
indios siboneyes y poco más avanzado el de los taínos. Con Lam se penetra
también en la mentalidad prehispánica de Cuba.
¿Que todo ese arte es absurdo? Quizás, mas ello no impide la vitalidad
estética de su sacromágica expresión. "Credo quia absurdum" dijo un
teólogo. Pero aunque primitivista, no es "prelógico" ni "paralógico", según el
término y la teoría ya caduca de Levy Bruhl. Es arte rigurosamente lógico,
cuyas conclusiones sólo son argüibles por lo fantástico de su premisa
primera, la percepción de un ultramundo, de la cual arrancan los silogismos
de sus creaciones. Su segunda proposición, la pictórica, es perfecta; y la
tercera, su conclusión estética, es de todos modos genial y conmovedora. Y
sería a plenitud convincente si los silogismos artísticos de Lam se pudieran
argumentar racionalmente, sobre una premisa que no fuera metafísica,
fantasía bella y profunda pero sólo fantasía; ergo incierta, o por lo menos
indecisa e ignota para quienes no posean el don de ser omnividentes. La
ciencia fue con sus luces avanzando en las tenebrosidades del ministerio y
descubriendo conceptuaciones más y más razonabilizadoras, según las
progresivas exigencias en la evolución cultural de la especie humana, para
afrontar lo inmenso o infinito que permanece ignorado y sea quizás
incognoscible; pero cuando el genio del arte se vale de la fantasía para
vislumbrar lo más lejano y perdido en el camino que ya anduvo en milenios
la mente del hombre, aún reencuentra esas ideas embrionarias, como
borrosas pictografías, en las cavernas de la prehistoria y, como estalactitas
subconscientes, en las espeluncas del cerebro humano.
Lam, dice, es un "intelectualista" y no para entenderlo hay que ser también
un "intelectual". Mas se puede ser "intelectual" y no comprender su arte, así
como se puede carecer de la hipotética o real cultura de los llamados
"intelectuales" y sin embargo sentir cómo ese mensaje artístico del pintor
cubano "llega al alma". O hay que tener la cultura necesaria y preparada
para comprender la mentalidad primaria o hay que cerrar los ojos a todas
las luces artificiales de la evolución cultural y penetrar sin preconceptos en
las mayores honduras de la propia mente. Allí podremos ver cómo Lam ve,
y entender y gozar la estética de sus ideaciones. Lam en ese sentido es más
bien un "mentalista", digámoslo así para evitar las acepcionales
implicaciones que suele tener el "intelectualismo". Poseedor de ingenio
agudo, de técnica poderosa y de experiencia en la vida de los pueblos y sus
ideologías, él sabe evadir las inhibitorias redes "intelectualistas", y dejar
que su mentalidad se manifestase como suelta en un sueño, un éxtasis, una
mediumnidad, una revelación mística de lo esotérico y sobrenatural;
adentrándose en sí para escaparse del cerco de sus circunstancias ingratas;
no "fuera de sí", según se decía de los vates de la antigüedad, sino "fuera
de ellas" y ensimismado.
Lam es un fugitivo. Desde hace más de una década, huye de los mundos
reales que se le derrumban uno tras otro. Lam de niño siempre quiso ser
maestro, no sólo saber sino enseñar muchas cosas, todo. Su pintura tiene
mucho de intención didáctica. Y para aprender más lo que luego enseñaría,
se fue de Cuba al extranjero. Catorce años vive en España (1924-1938) y
allí se forma por las tierras, chozas, iglesias y alcázares de Madrid, El
Escorial, Toledo, Andalucía, Barcelona y la pinacoteca del Prado. Le encanta
sobre todo la preocupación verista en los minuciosos detalles de dibujo y
color de los Boscos, los Dureros, los Brueghel y demás pintorescos
flamencos y alemanes de esa época. Pero también son ellos mismos, por
paradoja, quienes le perturban su aprendizaje y noviciado con sus visiones
y demonerías, en las cuales aquellos supieron armonizar el simbolismo
místico de la Edad Media con el realismo del Renacimiento, la crueldad de
ambas épocas y la inquietud convulsa de sus días, cuando Europa estaba
atónita, conmovida, por los descubrimientos de nuevos mundos, como de
utopía, y por las oleadas de nuevas gentes negras en su ciudad, hampas y
palacios, en las literaturas, teatros y bailes populares, y en los cuadros de
aquellos pintores. Luego se le aparecen a Lam los Grecos y los Goyas, y ya
no puede resistir más el embrujo de todos esos genios que, además de ser
realistas, saben también pintar las cosas que no se ven. En 1928 Lam
contempla por primera vez las sorprendentes plásticas de los negros de
Guinea y el Congo. Aún "no le interesaban", dice "pero le conmueven
mucho", y ya no se librará de su angustia estética.
Allí, en España, se casa con mujer a quien ama y tiene de ella un hijo, como
un querubín, y goza con el pueblo español, que se hace república. Lam
tiene entonces plenitud de amor, arte y vida; pero a poco (1931) la
tuberculosis galopante le mata al hijo y meses después a la madre
generosa. Lam jamás había visto un muerto ni sufrido con todo su ser;
desde entonces está en tormento. Comienza su percepción del trasmundo.
Cuando pinta paisajes o interiores, entre los árboles o los muebles ve
apariciones translúcidas o envueltas en cendales... y las pinta. Ya no dejará
de ver siempre, tras los irisados espectros de las luces en su paleta, los
sombríos espectros del misterio en su imaginación creadora. Ya penetra en
el mundo ignoto. ¿En lo irreal o en lo real que no se ve? Ya se dice que va
siendo surrealista. Aspira a un arte "más allá". Pero sobreviven la
insurrección reaccionaria y la guerra civil que destrozan su obra. Lam ve
ahora muchos muertos, muchos dolores que él suma a los suyos propios, y
se le desvanece en el horror su mundo joven. En 1938 Lam pinta el dolor de
España, mujeres trágicas, madres que lloran sus hijos muertos, y ha de huir
a París.
Allí se hace a otro mundo. Picasso le da confianza, ejemplo, estímulos, y
Lam como pintor logra prestigio en las escuelas audaces. Pero en Francia le
sorprenden otra guerra, otra catástrofe, otra derrota y otra fuga, y es la
pérdida de otro mundo. Ahora, a mediados de 1941, el cubano retorna a su
patria con su ánimo quebrado. Su llegada a Cuba es sensacional y
revolucionaria en el arte insular; pero Lam no se repone de sus traumas
psíquicos ni logra reajustarse a su nuevo y criollo ambiente. En Cuba
encuentra aquel pequeño mundo de su infancia y de su juventud; su mundo
mulato, de mulatez natural y viva, no de convencionalismo y artificio. Aquí
lo afroide está en él mismo, en Lam y también en todo su contorno. Aquí no
es un simple exotismo, como suele serlo en Europa; un arte de muñequero
que prepara los bibelots de África o de Tahití, según sea la moda del día,
para las mentes estragadas que en su hastío necesitan estimularse por
estéticas imprevistas, a manera de drogas raras o especias coloniales. Con
Lam, el afrocubanismo adquiere en el arte una expresión nueva, sin duda la
más íntima, merced al enfoque visionario que él logra darle. Pero en Cuba
le ocurre a Lam lo que a otros innovadores artistas plásticos, o de la música
o de la poesía; son pocos los que entienden su lenguaje esotérico, le toleran
los atrevimientos artísticos y le conceden el rango debido. Y después de una
veintena de años pasados en Europa, en el pleno disfrute de su hombría
personal y artística, sin fricciones de racismos ni pigmentos, Lam
encontrará que en su patria, pese a todo, los prejuicios racistas a veces le
darán un arañazo furtivo. Además, Cuba está asimismo subvertida y
relajada como el Viejo Mundo; en embriaguez de oro y orgía de liviandades,
como en festín de Baltasar; y Lam continúa en esa ansiosa inquietud con
que se vive en los refugios subterráneos contra las inminencias
cataclísmicas. Lam en su misma tierra vive en destierro; es un refugiado y
en todas partes un hombre marginal y adolorido por sus frustraciones, que
en los éxtasis de su arte busca la catarsis a sus tensiones íntimas. Como
hombre, como artista, como mestizo y como ciudadano del mundo; de este
mundo resquebrajado y entenebrecido como castillo en ruinas, al que están
volviendo los duendes, las estantiguas y las "almas en pena", así de las
alucinadoras supersticiones como de las pavorosas realidades.
Elisabeth Verner Hamilton ha observado que de un modo o de otro "siempre
los artistas sensibles han retratado su época, y una mirada a la obra de Lam
basta para convencerlos de que en ella se captan las encontradas corrientes
de este siglo [...]. Él dice que pinta la agonía de la vida... la del siglo XX".
Añadamos nosotros que también pinta su propia agonía en este mundo
roto. El artista está con su inspiración en su sociedad, en su lugar y su
tiempo; y esas cuatro dimensiones son las de todo arte como de toda
existencia real. Pero Lam no desespera, ve lo que otros no ven y confía.
Pese a sus visiones del "misterio tremebundo", como diría Otto; el arte de
Lam, aunque serio, no es tétrico, desconsolador ni fatídico. Los libros y los
retablos apocalípticos, desde los bíblicos a los del Renacimiento, no eran
para solaz de las gentes; pero siempre trataron, por medio de la revelación
de lo sobrenatural, de levantar la confianza en el advenimiento de
mesianismos redentores, que tras del agobio de las desolaciones traerían
una "mejor vida", aunque ésta fuese más allá de la Laguna Estigia, del Valle
de Lágrimas o del Paso de las Tumbas. Por eso también la metafísica pánica
de Lam refleja las benevolencias y esperanzas del misterio más que sus
crueldades y desesperaciones. De su Sagua la Grande, por él ya más
grande, no reproduce maniguas, cardones, ni exentos de fiereza. Ni siguiera
evoca sus sagüeros cangrejos de mordientes pinzas. Ni tampoco desea
recordar de su patria villareña los bravos oleajes de sus mares, los
diluviales desbordamientos de sus ríos, los peligrosos tremedales de sus
ciénagas, los imponentes resplandores de sus cañaverales ardiendo, ni las
devastadoras furias de los huracanes. Sólo una vez ha pintado un ciclón
cubano, que presenció ha poco. Acaso las espantosas convulsiones del
monstruoso meteoro aéreo, como un terremoto salido de las cavernas en
que estaba preso, le inspiren un día nuevas visiones de las invisibles
ráfagas que arrancan las raíces de los hombres; pero Lam hasta ahora ha
evadido en sus pinturas lo catastrófico, porque él vive huyendo de las
desventuras que lo persiguen. Los númenes más terribles de los panteones
africanos no son por él llamados, ni "se suben" a su cabeza. El arte de Lam
es optimista, benévolo, eufórico. Es filantrópico. Aimé Césaire, el poeta
martiniquense, le reconoce un "espíritu de creación". El ritmo de la
creación, que jamás termina, y de la muerte, que nunca acaba. Aun en sus
pinturas más desconcertantes y patéticas, hay casi siempre una afirmación
de vitalidad. Nada le parece inánime; aun en lo que muere haya promesa
de regeneración a una vida nueva, en esa universal y variante palingenesia
de la evolución cósmica y el progreso humano. Las musas de Lam son las
del misterio, pero en éste él descubre siempre una luz, un ojo, un elemento
germinal, un ánima viva, aunque sea un anima sola que en fuego purgatorio
sufre, sabe..., ama... y espera una gloria segura.
La inspiración metafísica de Lam se va tornando más compleja y su
impremeditado sentido apocalíptico parece que lo acercará de nuevo al
antropomorfismo y sus númenes se harán carne; lo cual hará que sus
visiones sean más claras y legibles y acaso más trascendentales. En 1944,
ya en Cuba, traza con sencillo dibujo el episodio final de la pasión de un
crucificado. Clavado en la cruz, pendiente de ella por sus manos que
sangran, y por un solo pie (un pie de planta triangular y enorme, pie de
trabajo, como suelen ser los alegóricos de Lam) traspasado por un gran
clavo. Con el tronco y el ombligo al aire, lo han desnudado de sus
vestiduras, y una enagüilla cubre por pudor su masculina verija, como
aquella sangrada a la que cantó Unamuno en sus sonetos más píos. En lo
alto de la cruz, sobre su cabeza, aún con larga cabellera pero ya tan muerta
que parece de calvario, hay una herradura como ironía de corona, con
clavos que son como espinas y una mazorca de maíz, emblema del pan
nuestro de cada día. Dos figuras completan el ritmo de este paso de
amargura. A la diestra del crucificado está un hombre de rostro atroz y
punzado de espinas, cojo, enjuto, harapiento y con algo al cinto,
herramienta o arma. Con su mano derecha ofrenda al sacrificado una piña,
fruta zumosa y dulce, no una esponja con hiel; y con su siniestra abierta y
alzada, más alta que la cruz, increpa al redentor fallido. A la izquierda del
protagonista occiso, una mujer con pechos de madre, también con
herradura y clavos crucificado, quizás su hijo, con faz transida por la
aflicción. Y al pie de la cruz pasea su plumaje un gallo de tres crestas,
orondo como apóstol, picudo y falso, que reniega tres veces de su maestro.
La escena se asemeja a las figuras evocativas de un evangeliario medieval.
Son remembranzas de cristología, pero no de un redentor humano, sólo hijo
del hombre, anónimo hijo de pueblo, clavado en una cruz de caña de
azúcar, con decorativo follaje de tabaco.
Estamos de nuevo en tiempos equinocciales, de transición. Son como
aquéllos, ya más que milenarios, de San Juan, el Teólogo o el Evangelista,
cuando se derrumbaba su sociedad podrida y sólo se confiaba en mesías
salvadores. Son como en el paso del siglo XV al XVI, a la caída del
feudalismo y la revolución renacentista, con el impulso de la imprenta y el
comercio; cuando El Bosco pintaba su San Juan de Patmos, sus Paraísos
Terrenales, Tentaciones de S. Antonio, Infiernos y Juicios, con innumerables
trasgos, diablos y monstruosos personajes; cuando Alberto Durero diseñaba
sus Apocalipsis y Leonardo da Vinci abominaba apocalípticamente de la
pazzia bestialissima que es la guerra, dibujando su alegoría surrealista, y
profetizaba la gloria de las técnicas y los progresos humanos, guiados por la
experiencia y la razón. Estamos como en el siglo XVI y "la guerra de los cien
años", guerra de políticas, religiones, economías y nacionalidades, cuando
Brueghel el Viejo, emocionado por el dolor de su patria, afligida por las
atrocidades del Duque de Alba, pintaba su grandioso Triunfo de la Muerte,
del cual sólo se libraba la pareja alegórica del amor humano. Son días
convulsivos como los del ocaso del XVIII y la aurora del XIX, del terror a
Bonaparte, en la revolución de la libertad y la máquina contra los
absolutismos y privilegios personales, cuando Goya trasladaba a sus lienzos
las realísimas tragedias de su época y también irrealistas brujas, demonios,
quimeras, caprichos y disparates. Ahora son tiempos de guerra tras guerra
y revolución tras revolución, y al pasar la guerra mundial primera, con sus
catástrofes y desengaños, surge el llamado surrealismo de Europa. Después
Mussolini, Hitler... y Guernica y Picasso. Luego Belsen, Buchenwalde, Pearl
Harbor e Hiroshima. Pero no hay paz, seguimos en guerra y revolución; y
en nuestro mundo cisatlántico el irrealismo visionario rebrota con La Jungla
y Lam.
Creemos que Lam, "el refugiado", habrá de seguir trabajando en su isla de
Cuba, "arrebatado por el espíritu" como San Juan cuando escribía su poema
profético, deportado en la isla de Patmos. El cubano debe completar el que
será gran retablo de un contemporáneo Apocalipsis. ¿No pronostican que se
acerca el fin del mundo? Cierto, un mundo fenece. ¿No se presagia el
aniquilamiento de la especie humana por espantosas conmociones atómicas
y epidemias mortíferas, premeditadamente provocadas? Si en Patmos
profetizó que sería exterminado un tercio de la humanidad, ahora los
clarividentes anuncian que, tras de la tronada hidrogénica, una nube de
muerte puede envolver al globo terráqueo y aniquilar en él todo ser con
vida. Se escuchan el fragoroso desmoronamiento del hoy y el estrépito con
que avanza el mañana. Dicen que es "el acabóse", dicen que es "el
progreso". ¿No se presienten días aciagos, con pestes, hambres, guerras y
desolaciones cuales nunca se sufrieron? Parece que se están rompiendo de
nuevo los siete sellos del libro de los destinos humanos. Acaso hablarán
siete truenos y galoparán otra vez sobre la tierra los funestos cuatro jinetes
de la maldición juanina; siete ángeles derramarán sobre el mundo las copas
de la cólera celestial y otros siete ángeles tocarán sus trompetas llamando a
justicia, como San Juan vaticinó. Nadie sabe en verdad lo que ha de
acontecer. Son muchos los Apocalipsis que antaño se compusieron en
tiempos calamitosos, por judíos, cristianos y musulmanes, a pluma, brocha
o buril, y más aún son los que hogaño se propagan en todos los pueblos.
Pero invariablemente, con su presencia, ellos auguran el advenimiento de
una humanidad fecunda por obra de razón, toda ella rodeada de luz, con
luminares en su frente, la bestia de siete cabezas y diez cuernos dominada
a sus pies, y destruida la "ramera vestida de púrpura y escarlata", ya
execrada por San Juan. Cielo nuevo y nueva tierra... y "la Verdad habitará
entre los hombres".
Lam en su arte es realidad y es promesa. Para él no han terminado las
visiones de lo oculto. Aún le queda mucho por pintar en su Patmos de
azúcar.
Tomado de Wifredo Lam, Antonio Núñez Jiménez. Editorial Letras Cubanas, 1982.
Potrebbero piacerti anche
- Jorge Luis Arcos, Raúl Hernández Novás. La Isla Infinita.Documento8 pagineJorge Luis Arcos, Raúl Hernández Novás. La Isla Infinita.JorgeluisarcosNessuna valutazione finora
- Cartas de LezamaDocumento13 pagineCartas de LezamaByron SalasNessuna valutazione finora
- Teoría lexicográfica: El objeto diccionarioDocumento10 pagineTeoría lexicográfica: El objeto diccionarioSimone Valentina AguamarinaNessuna valutazione finora
- Romances tradicionales de CubaDocumento159 pagineRomances tradicionales de CubaSandy Noonan Johnson0% (1)
- 16 Susana Zanetti Por Zanin PDFDocumento3 pagine16 Susana Zanetti Por Zanin PDFMaria Luz MartinezNessuna valutazione finora
- Una Silla en La JunglaDocumento7 pagineUna Silla en La JunglasusetsanchezNessuna valutazione finora
- Introducción A Vicente HuidobroDocumento20 pagineIntroducción A Vicente Huidobrokhleb i VoliaNessuna valutazione finora
- María Guerra en ReformaDocumento4 pagineMaría Guerra en Reformamxartdb100% (1)
- Arte mestizo y acuarelas del IAPDocumento135 pagineArte mestizo y acuarelas del IAPJohn Milton Ascencio QuispeNessuna valutazione finora
- Marco OspinaDocumento16 pagineMarco OspinaSylvia SuárezNessuna valutazione finora
- Entre Letras y Voces, El Romancero Tradicional Americano - BEATRIZMARISCALDocumento15 pagineEntre Letras y Voces, El Romancero Tradicional Americano - BEATRIZMARISCALXiao RoelNessuna valutazione finora
- Czeslaw Milosz, poeta polacoDocumento34 pagineCzeslaw Milosz, poeta polacoPuroshuesos Nada NadieNessuna valutazione finora
- Las vanguardias literarias en Colombia a comienzos del siglo XXDocumento14 pagineLas vanguardias literarias en Colombia a comienzos del siglo XXlalouruguayNessuna valutazione finora
- Carlos EspejelDocumento45 pagineCarlos EspejelSinae DaseinNessuna valutazione finora
- Los Nuevos Primeros Días - ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMARDocumento16 pagineLos Nuevos Primeros Días - ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMARvuelolibremotorNessuna valutazione finora
- Investigaciones Literarias N16 V II 2008Documento147 pagineInvestigaciones Literarias N16 V II 2008Yafi NoseNessuna valutazione finora
- 5 Idea Del No Jorge MonteleoneDocumento16 pagine5 Idea Del No Jorge MonteleoneMariana SonegoNessuna valutazione finora
- Hurras - A - Bizancio - Joaquín MoralesDocumento118 pagineHurras - A - Bizancio - Joaquín Moralesbogacris67Nessuna valutazione finora
- Viaje y Vida Tomas CarrasquillaDocumento24 pagineViaje y Vida Tomas CarrasquillaJuan Esteban RestrepoNessuna valutazione finora
- Redes de Vanguardia - AmautaDocumento5 pagineRedes de Vanguardia - AmautaMariana E. C.Nessuna valutazione finora
- Los Años Setentas y El Arte en Colombia - Eduardo SerranoDocumento26 pagineLos Años Setentas y El Arte en Colombia - Eduardo SerranoMateoMontoyaCorrea100% (1)
- Alejo CarpentierDocumento33 pagineAlejo CarpentierTania Elena H PalomaresNessuna valutazione finora
- Herrera y Reissing. Páginasescogida00herr PDFDocumento280 pagineHerrera y Reissing. Páginasescogida00herr PDFmaraca123Nessuna valutazione finora
- Panorámica de La Literatura en La Venezuela Moderna - Cátedras de SalamancaDocumento216 paginePanorámica de La Literatura en La Venezuela Moderna - Cátedras de Salamancacasabello60% (5)
- Cosmópolis (Madrid. 1919) - 1-1921, N.º 25Documento194 pagineCosmópolis (Madrid. 1919) - 1-1921, N.º 25Daniel MarínNessuna valutazione finora
- Las diferencias entre las manifestaciones estéticas actuales y el arte y la literatura durante la Noche CapitalistaDocumento7 pagineLas diferencias entre las manifestaciones estéticas actuales y el arte y la literatura durante la Noche CapitalistaFernanda SaavedraNessuna valutazione finora
- El Indigenismo Y La Integración de Las Artes en La ArgentinaDocumento8 pagineEl Indigenismo Y La Integración de Las Artes en La ArgentinaRODRIGO GUTIÉRREZ VIÑUALESNessuna valutazione finora
- Adolfo Bioy Casares - Los Novios en Tarjetas PostalesDocumento2 pagineAdolfo Bioy Casares - Los Novios en Tarjetas PostalesRaul Andoreny Valencia HernandezNessuna valutazione finora
- Agosti - Defensa Del RealismoDocumento18 pagineAgosti - Defensa Del RealismoJorgeAtarNessuna valutazione finora
- Nación y memoria en la poesía cubanaDocumento13 pagineNación y memoria en la poesía cubanaVictoria GarcíaNessuna valutazione finora
- Cara ParensDocumento148 pagineCara ParenseduvillalobosNessuna valutazione finora
- Revisando el pasadoDocumento27 pagineRevisando el pasadoGaby AndradeNessuna valutazione finora
- La Revista de AmèricaDocumento119 pagineLa Revista de AmèricaTania Benavente100% (1)
- Entre el arte en la Argentina y el arte argentinoDa EverandEntre el arte en la Argentina y el arte argentinoNessuna valutazione finora
- Cardín, Alberto - Apología de Anita Bryant (1978)Documento16 pagineCardín, Alberto - Apología de Anita Bryant (1978)Daniel Ovalle CostalNessuna valutazione finora
- Dossier Canto de RokhaDocumento26 pagineDossier Canto de RokhaCanto CrisolNessuna valutazione finora
- Primeras Paginas Verdad MentirasDocumento30 paginePrimeras Paginas Verdad MentirasAlvaro ArayaNessuna valutazione finora
- El Parai So Perdido de Euclides Da Cunha PDFDocumento28 pagineEl Parai So Perdido de Euclides Da Cunha PDFAmanda CampbellNessuna valutazione finora
- Traba M - Historia Abierta Del Arte ColombianoDocumento261 pagineTraba M - Historia Abierta Del Arte ColombianoFelipe Pava OsorioNessuna valutazione finora
- Gertrudis Rivalta explora identidad e influencias culturales en CubaDocumento43 pagineGertrudis Rivalta explora identidad e influencias culturales en CubaMiguelAngelNessuna valutazione finora
- Eunice OdioDocumento6 pagineEunice Odiohilia cariasNessuna valutazione finora
- El Caballero de París PDFDocumento1 paginaEl Caballero de París PDFBettyHenríquezNessuna valutazione finora
- Ni Juramentos Ni MilagrosDocumento280 pagineNi Juramentos Ni MilagrosRaúl Pérez MonzónNessuna valutazione finora
- Rafael Rojas Sobre Fernando Ortiz PDFDocumento23 pagineRafael Rojas Sobre Fernando Ortiz PDFRaúl Pérez Monzón100% (1)
- El nadaismo y la violencia en ColombiaDocumento14 pagineEl nadaismo y la violencia en ColombiaElle DiosNessuna valutazione finora
- La II República en Nada de Carmen LaforetDocumento32 pagineLa II República en Nada de Carmen LaforetAlbert FontNessuna valutazione finora
- Poeticas de La Memoria y La ImagenDocumento122 paginePoeticas de La Memoria y La Imagenana cristiNessuna valutazione finora
- Natalia Majluf - Ensayos Izquierda y Vanguardia AmericanaDocumento35 pagineNatalia Majluf - Ensayos Izquierda y Vanguardia AmericanaJezabel StrameliniNessuna valutazione finora
- Cultura y sociedad 1780-1950. De Coleridge a OrwellDocumento9 pagineCultura y sociedad 1780-1950. De Coleridge a OrwellSonia ZablockiNessuna valutazione finora
- Catálago de Ociosidad 61Documento82 pagineCatálago de Ociosidad 61manuelharNessuna valutazione finora
- Latinoamérica en busca de su vozDocumento369 pagineLatinoamérica en busca de su vozCuadernos del CILHA100% (2)
- Programa Literatura Argentina I 2014Documento10 paginePrograma Literatura Argentina I 2014Felipe RomanoNessuna valutazione finora
- Jos Gabriel Tatis Ahumada Un Pintor ComprometidoDocumento77 pagineJos Gabriel Tatis Ahumada Un Pintor Comprometidokarim0le0n0vargasNessuna valutazione finora
- Saint-John Perse para DeodoroDocumento2 pagineSaint-John Perse para DeodoroSilvio MattoniNessuna valutazione finora
- Diego Bentivegna Poesía EncarnadaDocumento23 pagineDiego Bentivegna Poesía Encarnadadiegobenti100% (1)
- Contra El Método Generacional - Cuadros PDFDocumento32 pagineContra El Método Generacional - Cuadros PDFMichelle Martinez AlarconNessuna valutazione finora
- HistoriaDocumento10 pagineHistorialeonardoNessuna valutazione finora
- Historia Del Arte GimnasiosDocumento4 pagineHistoria Del Arte GimnasiosleonardoNessuna valutazione finora
- Transformaciones Figurativas-RepresentacionalesDocumento10 pagineTransformaciones Figurativas-RepresentacionalesleonardoNessuna valutazione finora
- El Color y Sus ArmoníasDocumento118 pagineEl Color y Sus ArmoníasBrian MayNessuna valutazione finora
- Programa Problematic Del ArteDocumento15 paginePrograma Problematic Del ArteleonardoNessuna valutazione finora
- Arte Hispanorrornano y Arte Romano ProvincialDocumento4 pagineArte Hispanorrornano y Arte Romano ProvincialleonardoNessuna valutazione finora
- Analisis Teoria de La FormaDocumento1 paginaAnalisis Teoria de La FormaleonardoNessuna valutazione finora
- Euripides MedeaDocumento8 pagineEuripides MedealeonardoNessuna valutazione finora
- El Espíritu Del JuegoDocumento13 pagineEl Espíritu Del JuegoJosebaNessuna valutazione finora
- Ogunda Osa 1Documento2 pagineOgunda Osa 1Sweetfun VanesaNessuna valutazione finora
- Necronomicon-Mi Aporte (FDocumento19 pagineNecronomicon-Mi Aporte (Fapi-3701101100% (1)
- Adoración transformaDocumento42 pagineAdoración transformachristianlermaNessuna valutazione finora
- Kono Subarashii Sekai Volumen 9Documento211 pagineKono Subarashii Sekai Volumen 9Aldo Noè Cervantes VazquezNessuna valutazione finora
- Es ImposibleDocumento13 pagineEs ImposibleSoy BatmanNessuna valutazione finora
- Temas de KerigmaDocumento20 pagineTemas de KerigmaAdriana Santibañez GruhlNessuna valutazione finora
- El Libro de Nod - La Biblia de Los VampirosDocumento41 pagineEl Libro de Nod - La Biblia de Los Vampirosmiguel67% (9)
- Pensum Pisits SophiaDocumento45 paginePensum Pisits SophiaSebastián Vargas PeñaNessuna valutazione finora
- Roll Over and Die-01Documento277 pagineRoll Over and Die-01Emma FonsecaNessuna valutazione finora
- Dance With The DevilDocumento245 pagineDance With The DevilMatthew DavisNessuna valutazione finora
- Lecturas FilosoficasDocumento20 pagineLecturas FilosoficasMarianoOliveraNessuna valutazione finora
- Mis Lecturas.Documento34 pagineMis Lecturas.Ana Victoria Lecaro DiazNessuna valutazione finora
- WHR Hombres Lagarto PDFDocumento71 pagineWHR Hombres Lagarto PDFpolNessuna valutazione finora
- Libro de Hechizos-3Documento18 pagineLibro de Hechizos-3Gabriela Estefanía ParodiNessuna valutazione finora
- Esencias EspiritualesDocumento27 pagineEsencias EspiritualesIfa IreNessuna valutazione finora
- TriadaDocumento15 pagineTriadaCeleste Achá PeñarandaNessuna valutazione finora
- El Libro de Mefisto Asenath Mason Traducido Al EspanolDocumento54 pagineEl Libro de Mefisto Asenath Mason Traducido Al Espanolsamael qayinNessuna valutazione finora
- Benjamin, W. - La Obra de Arte en La Época de Su Reproductibilidad TécnicaDocumento34 pagineBenjamin, W. - La Obra de Arte en La Época de Su Reproductibilidad Técnicamaxigonnet100% (4)
- RealismoDocumento13 pagineRealismoRolandoNessuna valutazione finora
- El Encendido de Las Luces MasónicasDocumento10 pagineEl Encendido de Las Luces MasónicasMatías Iván Alejandro PotockiNessuna valutazione finora
- Totem Animal.Documento6 pagineTotem Animal.Luis Alberto JuarezNessuna valutazione finora
- Química y Salud - Sinergia y ConflictosDocumento16 pagineQuímica y Salud - Sinergia y ConflictosCristian AmadoNessuna valutazione finora
- Slime 13Documento316 pagineSlime 13Angel Suarez IbarraNessuna valutazione finora
- El Significado General de Los Números Del 0 Al 999Documento105 pagineEl Significado General de Los Números Del 0 Al 999Isabel Quiroga Concha79% (52)
- Significado de Las Formas GeometricasDocumento5 pagineSignificado de Las Formas GeometricasDickSolNessuna valutazione finora
- Only Sense Online Vol 01Documento247 pagineOnly Sense Online Vol 01Ricardo BaesNessuna valutazione finora
- Harry Potter y la piedra filosofal: Prueba de comprensiónDocumento7 pagineHarry Potter y la piedra filosofal: Prueba de comprensiónCarolina Andrea Larenas Larenas100% (2)
- Ciencias Ocultas La Unica Alta Escuela de Magia en El Mundo - El PactumDocumento23 pagineCiencias Ocultas La Unica Alta Escuela de Magia en El Mundo - El PactumAmeli Apuy100% (1)
- Misteriosos asesinatos en serie en OxfordDocumento8 pagineMisteriosos asesinatos en serie en OxfordYaneiry De La Rosa CedeñoNessuna valutazione finora