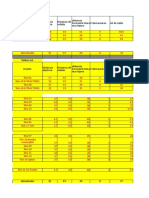Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Comer, Beber y Hablar Del Amor
Caricato da
Joaquín Mattos Omar0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
15 visualizzazioni6 pagineReportaje coyuntural sobre un reportaje clásico: 'El banquete', de Platón.
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoReportaje coyuntural sobre un reportaje clásico: 'El banquete', de Platón.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
15 visualizzazioni6 pagineComer, Beber y Hablar Del Amor
Caricato da
Joaquín Mattos OmarReportaje coyuntural sobre un reportaje clásico: 'El banquete', de Platón.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 6
Comer, beber y hablar del amor
Por: Joaquín Mattos Omar
Ahí estaba pintado Aristófanes: cuando le llegó el turno de decir su discurso en
el banquete que se celebraba en casa del joven poeta Agatón –como celebración por la
reciente obtención del premio literario otorgado a su primera tragedia–, no pudo hablar
porque sufrió de repente un ataque de hipo. ¿Fue una sátira del mordaz comediógrafo
contra aquel diálogo, contra su tema, contra el homenaje a Agatón?
Todo esto cabía esperarse de él. Sus interlocutores temían que una de sus ácidas
burlas liquidara en cualquier momento la seriedad erudita y el orden riguroso de aquella
especie de mesa redonda sobre el tema del amor. Sin embargo, después que terminó de
hablar el médico Erixímaco, quien había tomado su turno, Aristófanes, recuperado ya
del hipo, tomó la palabra y estuvo a la altura de aquella discusión filosófica.
Tanto que fue allí cuando expuso esa extraña teoría suya sobre el origen del
amor (tanto heterosexual como homosexual) de la que surgieron dos imágenes y dos
expresiones que hoy, veinticinco siglos después, la gente sigue empleando
espontáneamente como simples locuciones familiares, sin sospechar su prestigioso
origen: “Eres mi media naranja” y “eres mi otra mitad”.
Convendría, pues, que al decirle a nuestra pareja: “Eres mi media naranja” o
“eres mi otra mitad”, sepamos que lo que le estamos diciendo es que creemos –como lo
sostuvo aquella noche Aristófanes– que, en una primigenia etapa de su historia, el
hombre y la mujer, por ejemplo, conformaban un solo ser, anatómicamente andrógino,
biforme y bifronte: macho y hembra unidos como si fueran una suerte de gemelos
siameses cefalotoracópagos con las cabezas opuestas, pero que Zeus los separó en dos
mitades, “lo mismo que hacen los hombres con las frutas cuando la quieren conservar
en almíbar”. Significa también que creemos que el amor es, en consecuencia, la falta
que nos hace nuestra otra mitad y que, al encontrarla y reunirnos con ella, volvemos a
nuestra primitiva e íntegra naturaleza y restablecemos “nuestra antigua perfección”.
Acompañaban a Aristófanes en aquella mesa –menos abundante en viandas que
en palabras y bebidas–, además de los mencionados Agatón y Erixímaco, los siguientes
invitados, entre otros: Pausanias, Fedro, Aristodemo (que no habló), Alcibíades (que,
acompañado de una tropa de juerguistas, llegó de último en qué tremenda borrachera) y
la máxima lumbrera de ésa y todas las reuniones de aquellos tiempos: el filósofo
Sócrates, un hombre genial, hechizante, que aguantaba más trago que ningún otro, que
hacía llorar a sus oyentes con su aguda elocuencia y que solía, mientras caminaba por la
calle con los pies descalzos, detenerse de pronto y entrar en una suerte de trance,
durante el cual permanecía de pie, inmóvil, callado, ensimismado, hasta por 24 horas
ininterrumpidas, a sol y sombra, entregado a lo que más le gustaba hacer: meditar.
Este inolvidable festín tuvo lugar una noche de un remotísimo día del año 416
antes de nuestra era, en Atenas, pero sabemos de él con tanta precisión gracias a ese
gran reportaje titulado El banquete, que registra el suceso con detalles, y que fue escrito
unos 36 años después por una de las plumas más excelsas de todos los tiempos,
Aristocles, nombre que dice muy poco a la gente hasta que se revela el apodo con que
mejor se le conoce: Platón. El reportaje, como se sabe, es un clásico, y aunque su
contenido informativo es de tercera mano, pues se basa en el relato de una fuente
secundaria (Apolodoro) que a su vez cita a una fuente primaria (Aristodemo), resulta
confiable en virtud de que Apolodoro, el narrador, según él mismo nos cuenta, tuvo el
rigor de cotejar y contrastar la información con otro testigo directo digno del mayor
crédito: nada menos que el propio Sócrates.
Al terminar de leerlo, lo primero que nos queda claro es que todos los
interlocutores coincidieron en improvisar un exaltado panegírico al amor, salvo
Sócrates, quien desde la misma introducción de su discurso declaró que descreía de
todos los elogios, beneficios y perfecciones que le habían atribuido al amor quienes le
habían antecedido en el uso de la palabra. Y a continuación, sometió a Agatón a los
tormentos de su principal invento, la mayéutica, para terminar logrando que éste
admitiera que “el amor es amor de algo y, en segundo lugar, de algo que falta”. Es decir,
que el amor tiene una causa y un objeto precisos, concretos, y que se caracteriza porque
lo gobierna el deseo, esto es, el impulso de poseer algo (o a alguien) que no se tiene. De
ello se infiere una idea que tal vez no suscite mucho optimismo: la de que el amor sólo
existe mientras se desea a la persona amada, pero una vez satisfecho tal deseo mediante
la posesión de ésta, desaparece. Sócrates, pues, si la deducción es correcta, hizo trizas la
monogamia.
Y sí parece correcta la deducción, ya que a continuación citó a su maestra
Diotima, quien le dijo que antes de llegar a saber amar a la Belleza absoluta, pura,
eterna e inmutable –que es el fin último del amor–, hay que empezar “por las bellezas
de aquí abajo”, pasando “de un cuerpo bello a dos y de dos a todos los otros”. Y le dijo
además, según añadió Sócrates, que el amor no era un dios, como habían planteado los
otros comensales, sino un demon, una especie de deidad que estaba a medio camino
entre los dioses y los hombres y que, a modo de médium, les permitía a estos últimos
“alternar y hablar” con los primeros, ya fuera en estado de vigilia o de sueño, y
viceversa.
Sin duda, la intervención de Sócrates, quien fingía modestia, fue la más extensa
y más original y acaso la más próxima a la verdad de cuantas se escucharon en el
animado banquete. No obstante, tal vez sería injusto omitir aquí ciertos juicios
expuestos por algunos de los otros conversadores.
Fedro, por ejemplo, presintió la más popular de las tragedias de Shakespeare,
Romeo y Julieta, cuando dijo: “Únicamente los amantes son los que saben morir el uno
por el otro”.
Pausanias, por su parte, coincidió a su manera con Diotima, la maestra de
Sócrates, en el sentido de que hay dos clases o escalas de amor: uno inferior y otro
superior: “Uno es el Amor celestial y el otro el Amor vulgar. El Amor vulgar no inspira
más que bajezas; y éste es el que reina entre los malos, que aman el cuerpo más que el
alma, que sólo aspiran al goce sensual”.
Con este planteamiento, Pausanias defendió, por una parte, la visión
maniqueísta, jerarquizante y moralista de que el amor sensual (o sexual, para hablar sin
eufemismos) es malo, vil y bajo, en tanto que el amor espiritual es “celestial”; y, por
otra parte, defendió el dualismo según el cual el ser humano se divide en dos partes
claramente separadas: el cuerpo y el alma. Los siglos, por suerte, pasaron y entre el
XVIII y el XIX, en el punto cardinal opuesto a aquél en que se hallaba Pausanias, esto
es, en el Norte, un gran poeta místico y visionario llamado William Blake, contradijo la
tesis del griego: “1. Hombre no tiene Cuerpo distinto de su Alma, pues lo que llamamos
Cuerpo es la parte del Alma percibida por los cinco Sentidos (…). 2. Energía es la única
vida, y nace del cuerpo; y Razón es el límite o circunferencia periférica de Energía. 3.
Energía es eterno goce”. Así dijo bella y magistralmente en su poema “La voz del
diablo”.
En una palabra, para Blake el sexo es de naturaleza tan espiritual como la belleza
del arte y, por tanto, es un acto del que participan tanto el cuerpo como el alma.
Más de dos centurias después de Blake, en la década de los sesenta del siglo XX,
los jóvenes de todo el mundo descubrieron que Pausanias estaba equivocado y que era
Blake quien tenía la razón: el sexo es bueno y “es eterno goce”, por lo que se dedicaron
desenfrenadamente a su ejercicio. Ahí se jodió Pausanias, jubilado y decretado muerto
por los hippies y los fanáticos del rock and roll.
Agatón, el laureado dramaturgo que daba aquella suntuosa fiesta, afirmó en su
elogio que “el amor es un poeta tan hábil que de quien mejor le parece hace un poeta”.
En esto, el tiempo le dio la razón, pues el amor volvió poetas a legiones de personas que
han escrito toneladas de poemas dedicados a este estado del ser, poemas que, salvo unos
pocos memorables, hay que decirlo, resultaron meros ripios patéticos y melodramáticos,
dado que la mayoría cometió el error de hacer al mismo tiempo dos cosas que, como
advirtió alguien, justamente no se pueden hacer al mismo tiempo: estar enamorado y
escribir poemas de amor.
Fedro dijo que ninguno de los amantes debe soportar en presencia del otro el
ultraje de un tercero sin rechazarlo, pues ante nadie más sentiría una vergüenza mayor
por tal humillación. La única humillación que sólo es aceptable en el amor –señaló a
este respecto, por su lado, Pausanias– es la humillación de un enamorado ante el otro. Y
detalló esta humillación: “Suplicarle, llorar, jurarle, tenderse al suelo delante de su
puerta y rebajarse a mil bajezas de las que un esclavo se avergonzaría”. Por ahí
andaban ya flotando los átomos de Gustavo Adolfo Bécquer, quien, 24 siglos después,
cantaría en una de sus Rimas: “Porque mudo y absorto y de rodillas/ Como se adora a
Dios ante su altar, / Como yo te he querido…desengáñate, / ¡Así no te querrán!”.
Creo que lo contado hasta aquí es lo más memorable de aquella velada y del
gran reportaje que Platón le dedicó.
Potrebbero piacerti anche
- Psiquiatria de Enlace 2020 FinalDocumento21 paginePsiquiatria de Enlace 2020 FinalMonica Rosario Ramos MendozaNessuna valutazione finora
- Exposicion de Desarrollo PersonalDocumento32 pagineExposicion de Desarrollo PersonalCarlos Antonio Camerón0% (1)
- 3ero y 4to - Carpeta de Recuperacion MatematicaDocumento29 pagine3ero y 4to - Carpeta de Recuperacion MatematicaAnonymous bDl76usdva0% (1)
- Pcn107 (A1) Banda KuDocumento262 paginePcn107 (A1) Banda KumariaNessuna valutazione finora
- Control de Calidad Del Cemento Viacha - pIBCHDocumento6 pagineControl de Calidad Del Cemento Viacha - pIBCHJosé Miguel Herrera EspechiNessuna valutazione finora
- Especificaciones TécnicasDocumento3 pagineEspecificaciones TécnicasGeroge VanegasNessuna valutazione finora
- FPP01 Matriz Correlación ExtendidaDocumento4 pagineFPP01 Matriz Correlación ExtendidaAnalisis de Muestras QuímicasNessuna valutazione finora
- UNIDAD 5-1 Consola de Comandos Linux IntroduccionDocumento25 pagineUNIDAD 5-1 Consola de Comandos Linux IntroduccionGabriel HerreraNessuna valutazione finora
- Oper.1311.222.1.t3 - Embotelladora San MiguelDocumento18 pagineOper.1311.222.1.t3 - Embotelladora San MiguelRichard VillanuevaNessuna valutazione finora
- Copia de Precios Herramientas HHDocumento64 pagineCopia de Precios Herramientas HHrodolfoordiguez_70Nessuna valutazione finora
- Control Quimico de La Placa BacterianaDocumento7 pagineControl Quimico de La Placa BacterianaSasha Nicole SantanderNessuna valutazione finora
- Metodo de Mallas # 3Documento5 pagineMetodo de Mallas # 3Cristian Aldo Sanchez BurgoaNessuna valutazione finora
- Ficha de Identidad 2023Documento2 pagineFicha de Identidad 2023enrique esperilla espirillaNessuna valutazione finora
- Nombres y Apellidos Código de Estudiante: Autor/esDocumento8 pagineNombres y Apellidos Código de Estudiante: Autor/esArely Gallardo CoronadoNessuna valutazione finora
- Cuestionario de InecuacionesDocumento8 pagineCuestionario de Inecuacionesmishell mendozaNessuna valutazione finora
- Guia 14. Enecuaciones RacionalesDocumento4 pagineGuia 14. Enecuaciones RacionalesAugusto Arturo Querales AmayaNessuna valutazione finora
- Humanismo Clásico y Humanismo Marxista - Ludovico SilvaDocumento395 pagineHumanismo Clásico y Humanismo Marxista - Ludovico SilvaProfrFerNessuna valutazione finora
- Texto Complementario 2021Documento13 pagineTexto Complementario 2021sofia salvadorNessuna valutazione finora
- CDU Abreviada 2016 PDFDocumento966 pagineCDU Abreviada 2016 PDFGabriela Salinas100% (1)
- Virtualianet Los 7 Mejores Sitios de TeletrabajoDocumento23 pagineVirtualianet Los 7 Mejores Sitios de TeletrabajoDaniel Ortiz FreireNessuna valutazione finora
- VAG 1397 A GuionDocumento2 pagineVAG 1397 A GuionZelva ChileNessuna valutazione finora
- Medida de Radiación Tarea 3Documento25 pagineMedida de Radiación Tarea 3jeisson benavidesNessuna valutazione finora
- Jurisprudencia Sobre Debido Proceso en Sede AdministrativaDocumento47 pagineJurisprudencia Sobre Debido Proceso en Sede AdministrativaDesiree GonzalezNessuna valutazione finora
- IsaíasDocumento98 pagineIsaíasgeorgefeickNessuna valutazione finora
- Características y Funciones Del Personal de Enfermería en El Área de PediatríaDocumento4 pagineCaracterísticas y Funciones Del Personal de Enfermería en El Área de PediatríaAlexaVariaxNessuna valutazione finora
- El AmorfinoDocumento4 pagineEl AmorfinoSilvia NarvaezNessuna valutazione finora
- Tipos de BiopsiasDocumento6 pagineTipos de BiopsiasKevin Carranza VillaoNessuna valutazione finora
- MARTIN ROSE - Working With DiscurseDocumento24 pagineMARTIN ROSE - Working With DiscurseHado NavarroNessuna valutazione finora
- Trabajos Jeaneth 05 de MarzoDocumento5 pagineTrabajos Jeaneth 05 de MarzoJosé Ángel EndeyorNessuna valutazione finora
- Origen y Expansion de CristianismoDocumento12 pagineOrigen y Expansion de Cristianismosamyv1705Nessuna valutazione finora