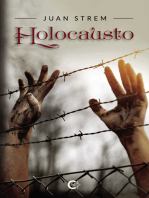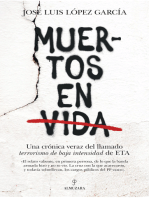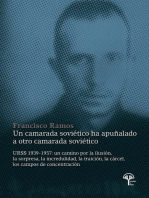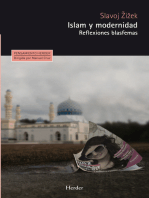Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Verdugos Voluntarios PDF
Caricato da
FranciscoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Verdugos Voluntarios PDF
Caricato da
FranciscoCopyright:
Formati disponibili
Verdugos voluntarios
Santos Juliá, El País, 04/06/2000
Hace unos días, Israel Núñez, concejal vizcaíno del PP, fue acorralado por una
pandilla de jóvenes que comenzaron a propinarle patadas y golpes. Lo que más sentía
el concejal, cuando pudo hacer declaraciones, no era, sin embargo, la paliza recibida,
sino su completo desamparo cuando, al echar a correr, los transeúntes que encontró a
su paso no sólo no hicieron nada por protegerle, sino que le pusieron zancadillas para
dar con él en tierra. La crueldad extrema de estos transeúntes, incapaces de sentir un
mínimo de piedad ante el sufrimiento ajeno, nos devuelve otra vez las ominosas
imágenes de Alemania en los años treinta, cuando unos quemaban a los judíos y otros
aplaudían la faena acercando la leña al fuego. Daniel Goldhagen los ha llamado
verdugos voluntarios de Hitler.
Estos verdugos voluntarios no hubieran podido actuar como lo hicieron si
otros muchos ciudadanos, que no perpetraron crímenes ni colaboraron en su
comisión, no hubieran propagado desde sus tribunas políticas, sus púlpitos o sus
cátedras idéntico modelo cognitivo y los mismos juicios morales acerca de los
agredidos. Nada en la conducta de estos ciudadanos es reprochable: jamás dieron a
nadie un tiro en la nuca ni pusieron una zancadilla a alguien en apuros. Pero tampoco
hicieron nada por combatir los estereotipos ni los juicios morales sobre las víctimas
que ellos mismos y sus compatriotas tenían bien arraigados. Pasaron ante ellas en
silencio, con la vista fija en el suelo, y, todo lo más, lamentaron los excesos porque
ensuciaban una noble causa, la de la nación en cuyo nombre los otros mataban,
apaleaban o ponían zancadillas.
En un documento de la resistencia a Hitler, preparado en 1943 por el círculo
de Friburgo siguiendo la iniciativa del eminente moralista Dietrich Bonhoeffer, se
decía que el Estado alemán posterior al nazismo podría tomar justificadamente
medidas para "detener la desastrosa influencia de la raza judía sobre la comunidad
nacional". Goldhagen atribuye a la percepción colectiva de los judíos como una raza
que atentaba contra el ser nacional alemán, compartida incluso por quienes
condenaban expresamente el genocidio, una grave responsabilidad en los crímenes
nazis. Como demuestra el caso del teólogo Karl Barth, adversario del nazismo,
personas de alta calidad moral podían compartir su mismo modelo cultural respecto a
quienes juzgaban como portadores de un peligro para la identidad nacional. Sin ese
modelo cultural compartido, no habría sido posible el holocausto judío.
Pues al final son esos modelos culturales los causantes de la aberración moral
a que conduce siempre el mito sobre el ser o la identidad nacional que unos
forasteros, o unos inmigrantes, pondrían en peligro. Da igual que esos forasteros no
lo sean, que hayan nacido entre los demás, que sean sus vecinos; da igual que lleven
los apellidos de la tribu y hasta que hayan comulgado en algún momento con la
creencia devastadora del mito nacional: a los concejales del PP no les sirve de escudo
tener apellidos vascos. Lo que importa es ser o no ser nacionalista. El odio que sólo
las religiones étnicas y sus predicadores pueden engendrar en ciudadanos por demás
ejemplares, convierte a quien no es nacionalista en sujeto desprovisto de derechos:
alguna culpa tendrá para merecer el trato que recibe.
La desolación de este concejal, sin ninguna sed de venganza en su mirada,
ante la actitud de los testigos de su apaleamiento, trasmutados por el odio en
verdugos voluntarios, recuerda el estupor de la hermana de otro concejal del PP,
asesinado, que no se podía creer que vascos mataran a vascos. Era vasco, decía la
hermana, llevaba todos los apellidos vascos. No comprendía aquella mujer que al
identificar nacionalista con vasco, no nacionalista se identifica necesariamente con
no vasco y, por tanto, con sujeto susceptible de ser apaleado, o muerto, mientras unos
ponen zancadillas y otros, desde la lejanía de sus púlpitos y tribunas, lamentan los
excesos cometidos.
Dialogar, ¿para qué?
Santos Juliá, El País, 26/11/2000
El asesinato de Ernest Lluch no nos dice nada nuevo sobre ETA, nada que no nos
tuviéramos dicho y repetido, que ETA siembra la muerte a su antojo, sin tener en
cuenta consideraciones que a nadie situado en el lado de acá de esa divisoria trazada
por el respeto o el desprecio a la vida del otro se le podrían siquiera ocurrir. Quien ha
disparado una vez un arma para conseguir un fin político y encuentra en su medio
suficientes complicidades, volverá a repetir una y otra vez en un camino sin retorno.
Si además está sostenido por un grupo cerrado y alimentado en este fanatismo de
nuestro tiempo que es, en su variante radical, el nacionalismo, pensar en una vuelta
atrás o en límites a su acción equivale a oponer buenas intenciones a una despiadada
lucha por el poder.
Por eso carece de sentido sacar de este atentado cualquier lección que no sea
la de derrotar a ETA. En los momentos actuales, cuando caen bajo las balas personas
que han defendido el diálogo y la negociación como el camino necesario para la paz,
el desánimo y la desolación, que a todos nos envuelve, encuentra una vía de salida en
el clamor por el diálogo. Es muy respetable que así sea y dice mucho de la calidad de
nuestra democracia, de la incorporación de valores democráticos a nuestro vivir
diario, que las manifestaciones multitudinarias, propensas a la expresión de la rabia y
de sentimientos de venganza, transcurran en silencio y bajo el signo del consenso y
de la paz como supremos valores compartidos por la comunidad política. Pero por
muy superiores que esos sentimientos sean en el orden moral, no servirán de nada si
no encuentran un cauce político que los haga eficaces. Y la política comienza cuando
se habla de fines y de medios para alcanzarlos.
Hay que dialogar, de acuerdo. Pero, después de la voladura del pacto de
Lizarra, el diálogo sólo puede tener una finalidad; derrotar a ETA. Si no se entierra la
expectativa de que la paz exige a los demócratas buscar las condiciones para que los
terroristas abandonen las armas sin perder la cara, no hay posibilidad alguna de
diálogo. Pues de lo que se trata aquí es de que ETA ha declarado una guerra a las
sociedades vasca y española y nadie convencido de que va ganando una guerra deja
las armas para sentarse a dialogar con alguien a quien supone que la va perdiendo. El
abandono de las armas sólo se produce cuando las pérdidas derivadas de su uso son
superiores a las ganancias. Esto es así desde que existen guerras y nada puede
cambiarlo; menos que nada, la voluntad de negociar con quien está no ya dispuesto a
matarte, sino que te mata de hecho cuando le tiendes la mano. Tal vez Ernest Lluch
habría intentado hablar con quienes venían a matarlo, no lo sabemos; pero el hecho
cierto de que quienes venían a matarlo despreciaran esa posibilidad, y le mataran,
constituye la prueba irrefutable de que es imposible dialogar con quien está decidido
a pegarte un tiro antes de que te sientes a la mesa.
Si todos los partidos democráticos -nacionalistas y constitucionalistas-
estuvieran de acuerdo en que el diálogo sólo puede tener la finalidad de derrotar a
ETA, sería posible definir con precisión no sólo quiénes habrían de participar en ese
diálogo, sino los medios de que se deberían dotar para alcanzar el fin propuesto.
Partícipes: todos los demócratas, nacionalistas o no. Medios: una coalición de
gobierno sostenida en la más amplia mayoría parlamentaria posible, la que representa
al 80% de la sociedad vasca, en la que se incluyen, por orden de votos, PNV, PP,
PSOE, EA, IU y UA. ¿Cuál es, entonces, el problema? Pues que el nacionalismo
democrático vasco nunca se ha propuesto como objetivo la derrota moral, política y
policial de ETA y su mundo, sino su recuperación como parte de una soñada mayoría
nacionalista. Y mientras eso sea así, ¿de qué y para qué se puede dialogar?
Que esta pregunta no tenga hoy respuesta da la medida exacta de la
desolación provocada por el asesinato de Ernest Lluch.
Potrebbero piacerti anche
- Despedida y Cierre - Jorge MotaDocumento15 pagineDespedida y Cierre - Jorge MotaciadeNessuna valutazione finora
- Otrosí - Victor Eduardo OrdoñezDocumento345 pagineOtrosí - Victor Eduardo Ordoñezqueteimporta321100% (1)
- Ibarra, Esteban - Los Crimenes Del Odio PDFDocumento214 pagineIbarra, Esteban - Los Crimenes Del Odio PDFAnonymous hme0WCbM100% (1)
- Artículos 19 de NoviembreDocumento43 pagineArtículos 19 de Noviembreoscrend39Nessuna valutazione finora
- Ulayar Mundinano Salvador - Morir para ContarloDocumento187 pagineUlayar Mundinano Salvador - Morir para Contarlodi herNessuna valutazione finora
- Apuntes de Un Disidente - Jesus Palomar VozmedianoDocumento93 pagineApuntes de Un Disidente - Jesus Palomar Vozmedianoalecnop52Nessuna valutazione finora
- Jesús Palomar - Apuntes de Un DisidenteDocumento126 pagineJesús Palomar - Apuntes de Un DisidenteeltacolocolocotacoNessuna valutazione finora
- "Operación Masacre": Notas Necrológicas para Un Crimen de EstadoDocumento3 pagine"Operación Masacre": Notas Necrológicas para Un Crimen de EstadoCarla SalaNessuna valutazione finora
- La Lucha Por La PresidenciaDocumento3 pagineLa Lucha Por La PresidenciaJUAN GUILLERMO GOMEZ GARCIANessuna valutazione finora
- Si Vis Pacem, para Bellum.Documento6 pagineSi Vis Pacem, para Bellum.Jose Arturo JaimeNessuna valutazione finora
- Los Creadores de Las Desgracias Del MundoDocumento4 pagineLos Creadores de Las Desgracias Del Mundosara ruth rebecaNessuna valutazione finora
- 11 YEHUDA BAUER - Holocausto y Genocidio HoyDocumento13 pagine11 YEHUDA BAUER - Holocausto y Genocidio HoyAlfredo VasquezNessuna valutazione finora
- Carta A Jose Benjamin AvalosDocumento10 pagineCarta A Jose Benjamin AvalosMatias CartochioNessuna valutazione finora
- Patogénesis de La Violencia FascistaDocumento4 paginePatogénesis de La Violencia FascistaAlberto BrandoNessuna valutazione finora
- Carta de Gandhi A Adolf HitlerDocumento4 pagineCarta de Gandhi A Adolf HitlerLuis Lopez GarciaNessuna valutazione finora
- La Insurrección Que Llega - Tiqqun. Comité InvisibleDocumento64 pagineLa Insurrección Que Llega - Tiqqun. Comité InvisibleMatias Echaide100% (1)
- La Amenaza Latente y Discreta Del Nacionalismo (Versión Final)Documento4 pagineLa Amenaza Latente y Discreta Del Nacionalismo (Versión Final)sammrriosNessuna valutazione finora
- Ernst Röhm - La Misión de La S.A.Documento10 pagineErnst Röhm - La Misión de La S.A.Ha AgNessuna valutazione finora
- La Batalla CulturalDocumento10 pagineLa Batalla CulturalGuillermo Isaguirre100% (1)
- Atrapados Entre El Sionismo y El Antisionismo, Millones de Judíos de La Diáspora Nos Preguntamos Cuál Es Nuestro Lugar en El MundoDocumento6 pagineAtrapados Entre El Sionismo y El Antisionismo, Millones de Judíos de La Diáspora Nos Preguntamos Cuál Es Nuestro Lugar en El MundoJacobo SamuelNessuna valutazione finora
- Horas de LuchaDocumento14 pagineHoras de LuchaJorgeIbarraNessuna valutazione finora
- TextoDocumento3 pagineTextogcpp103Nessuna valutazione finora
- José Pablo Feinmann - MilitanteDocumento4 pagineJosé Pablo Feinmann - MilitanteCristian100% (1)
- BITACORA # 5 BrendaDocumento4 pagineBITACORA # 5 BrendaBrendaNessuna valutazione finora
- Los Blancos Los Judíos y NosotrosDocumento128 pagineLos Blancos Los Judíos y NosotrosBiblioteca Renovación100% (3)
- DUDAMELDocumento3 pagineDUDAMELGabrielNessuna valutazione finora
- "El Enemigo Es La Guerra" - ¿Por Qué El 11-M de 2004 No Se Convirtió en Otro 11-SDocumento5 pagine"El Enemigo Es La Guerra" - ¿Por Qué El 11-M de 2004 No Se Convirtió en Otro 11-SMike Da RochaNessuna valutazione finora
- HitlerDocumento5 pagineHitlerDaniela Lizeth Delgado RuizNessuna valutazione finora
- La Memoria Histórica de España (Las Mentiras de Los Rojos)Documento3 pagineLa Memoria Histórica de España (Las Mentiras de Los Rojos)Augustine BarruelNessuna valutazione finora
- La Guerra Fria en ColombiaDocumento22 pagineLa Guerra Fria en Colombiacarola17824Nessuna valutazione finora
- Responsabilidad de Los Intelectuales Ante La Violencia, Revista Mito, No. 25, 1959Documento14 pagineResponsabilidad de Los Intelectuales Ante La Violencia, Revista Mito, No. 25, 1959Juan Camilo Betancur GómezNessuna valutazione finora
- Entrevista Con Bernd Marquardt Sobre El Proceso de PazDocumento8 pagineEntrevista Con Bernd Marquardt Sobre El Proceso de PazDavid Ernesto Llinás AlfaroNessuna valutazione finora
- Genocidio Rwanda ElianahíDocumento23 pagineGenocidio Rwanda ElianahíFroylan LopezNessuna valutazione finora
- 1) Ensayo Sobre La PazDocumento14 pagine1) Ensayo Sobre La Pazmango lelNessuna valutazione finora
- La Víctima, Protagonista de Nuestro Tiempo - Revista de PrensaDocumento7 pagineLa Víctima, Protagonista de Nuestro Tiempo - Revista de PrensaOtros GallosNessuna valutazione finora
- 4 6026226496568297215Documento40 pagine4 6026226496568297215More PanicNessuna valutazione finora
- Los Riesgos de Una Memoria Incompleta TodorovDocumento5 pagineLos Riesgos de Una Memoria Incompleta Todorovorodri45Nessuna valutazione finora
- Leis, Héctor Ricardo - Testamento de Los Años 70Documento61 pagineLeis, Héctor Ricardo - Testamento de Los Años 70Roger Wenceslao100% (1)
- Imprir - Reflexões Sobre A Paz InteriorDocumento43 pagineImprir - Reflexões Sobre A Paz Interiorconstancapinto06Nessuna valutazione finora
- Conadep Nunca MasDocumento373 pagineConadep Nunca MasNiconiche100% (1)
- ImproperiosDocumento2 pagineImproperiosBattoNessuna valutazione finora
- Textos de Estanislao ZuletaDocumento18 pagineTextos de Estanislao ZuletaChristian Camilo SanchezNessuna valutazione finora
- PALESTINADocumento2 paginePALESTINAcecita pazNessuna valutazione finora
- Edurne Portela, Despertar Del LetargoDocumento27 pagineEdurne Portela, Despertar Del LetargoCarlos Lino González MaraverNessuna valutazione finora
- Ser judío en los años setenta: Testimonios del horror y la resistencia durante la última dictaduraDa EverandSer judío en los años setenta: Testimonios del horror y la resistencia durante la última dictaduraNessuna valutazione finora
- 5 - Desafiando Los PrivilegiosDocumento6 pagine5 - Desafiando Los PrivilegiosMarga SCNessuna valutazione finora
- Desaparecidos - A KaufmanDocumento13 pagineDesaparecidos - A KaufmanGabrielaRmer100% (1)
- Muertos en vida: Una crónica veraz del llamado terrorismo de baja de intensidad de ETADa EverandMuertos en vida: Una crónica veraz del llamado terrorismo de baja de intensidad de ETANessuna valutazione finora
- Un camarada soviético ha apuñalado a otro camarada soviéticoDa EverandUn camarada soviético ha apuñalado a otro camarada soviéticoNessuna valutazione finora
- Genocidios: Explora Cuales son los Actos en Contra de la Humanidad más Crueles de la HistoriaDa EverandGenocidios: Explora Cuales son los Actos en Contra de la Humanidad más Crueles de la HistoriaNessuna valutazione finora
- Ideas o creencias: Conversaciones con un nacionalistaDa EverandIdeas o creencias: Conversaciones con un nacionalistaNessuna valutazione finora
- Perspectivas sobre el nacionalismo en el PerúDa EverandPerspectivas sobre el nacionalismo en el PerúValutazione: 2.5 su 5 stelle2.5/5 (2)
- Constructores de paz en México: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violenciaDa EverandConstructores de paz en México: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violenciaNessuna valutazione finora
- RomanDocumento442 pagineRomanFranciscoNessuna valutazione finora
- Escames, SandraDocumento123 pagineEscames, SandraFranciscoNessuna valutazione finora
- 62 - Hinterhauser - Fin de Siglo PDFDocumento84 pagine62 - Hinterhauser - Fin de Siglo PDFFranciscoNessuna valutazione finora
- Gettier-Es El Conocimiento Creencia Verdadera Justificada PDFDocumento3 pagineGettier-Es El Conocimiento Creencia Verdadera Justificada PDFCezanne Di RossiNessuna valutazione finora
- 40 - Meyer Minnemann - La Novela Hispanoamericana de Fin de Siglo - Cap 2Documento18 pagine40 - Meyer Minnemann - La Novela Hispanoamericana de Fin de Siglo - Cap 2FranciscoNessuna valutazione finora
- 015 El Movimiento Juntista en America PDFDocumento3 pagine015 El Movimiento Juntista en America PDFFranciscoNessuna valutazione finora
- Comesaña, Juan Manuel. (2001)Documento120 pagineComesaña, Juan Manuel. (2001)Francisco0% (4)
- EpistemologiaDocumento8 pagineEpistemologiaFranciscoNessuna valutazione finora
- Con PedigreeDocumento7 pagineCon PedigreeAna Isabel Hernández RodríguezNessuna valutazione finora
- Rodolfo Cerdas CruzDocumento5 pagineRodolfo Cerdas CruzAny PérezNessuna valutazione finora
- Vittor, Carolina. La JTP y Su Papel en Las Luchas Del Movimiento Obrero (1973-1975)Documento20 pagineVittor, Carolina. La JTP y Su Papel en Las Luchas Del Movimiento Obrero (1973-1975)Hernán MereleNessuna valutazione finora
- Fernandes - Tipologia de TerritoriosDocumento22 pagineFernandes - Tipologia de TerritoriossgaraujoNessuna valutazione finora
- Valores SocialesDocumento13 pagineValores SocialesbryanNessuna valutazione finora
- Breve Biografia de Samuel Phillips HuntingtonDocumento5 pagineBreve Biografia de Samuel Phillips HuntingtonLuis MillánNessuna valutazione finora
- FobiaDocumento16 pagineFobiaShary Betania RUIZ CARONessuna valutazione finora
- Jaime LusinchiDocumento9 pagineJaime LusinchiYasnelliz CuauroNessuna valutazione finora
- Juegos de Mesa EróticosDocumento3 pagineJuegos de Mesa EróticosArlette Nawrath0% (2)
- ServidumbreDocumento5 pagineServidumbreAnderson GSNessuna valutazione finora
- El Orden Interno y La FanDocumento2 pagineEl Orden Interno y La FanWILSONNessuna valutazione finora
- GlobalizaciónDocumento11 pagineGlobalizaciónaramisj87Nessuna valutazione finora
- Residios SustitucuonDocumento2 pagineResidios SustitucuonteresaNessuna valutazione finora
- Formas de Descentralizacion Del EstadoDocumento5 pagineFormas de Descentralizacion Del EstadoSherry RCNessuna valutazione finora
- Cap 3 Adolescencia y PsicopatiaDocumento9 pagineCap 3 Adolescencia y PsicopatiaOscar BravoNessuna valutazione finora
- Monografia El Maltrato InfantilDocumento27 pagineMonografia El Maltrato InfantilAna HuarilloyaNessuna valutazione finora
- ParafiliasDocumento2 pagineParafiliasjoblessexcerpt411Nessuna valutazione finora
- Proyecto FIDADocumento111 pagineProyecto FIDAElias CuevasNessuna valutazione finora
- Informe de LecturaDocumento2 pagineInforme de LecturaOjo ChingaoNessuna valutazione finora
- Programa CeremoniaDocumento4 paginePrograma CeremoniaCesar Omar Vasquez100% (2)
- Trabajo de Romano-PersonasDocumento8 pagineTrabajo de Romano-PersonasCarlos RuizNessuna valutazione finora
- Cuadro Comparativo Entre País y EstadoDocumento3 pagineCuadro Comparativo Entre País y EstadoBakusMáximus50% (2)
- Unicef Denuncia Que Existen 50 Millones de Niños Sin Censar: Nidad 1: La Comunicación Y Los MediosDocumento2 pagineUnicef Denuncia Que Existen 50 Millones de Niños Sin Censar: Nidad 1: La Comunicación Y Los MediosAcademy ProfesNessuna valutazione finora
- Autoestima y ElenitaDocumento3 pagineAutoestima y ElenitaYemina Rosalía Dupertuis Balpreda100% (1)
- El MatrimonioDocumento21 pagineEl MatrimonioSebastian de la HozNessuna valutazione finora
- PardocraciaDocumento4 paginePardocraciagermán SuárezNessuna valutazione finora
- Ley de Minas PDFDocumento38 pagineLey de Minas PDFElías José QueralesNessuna valutazione finora
- Negociaciones y Diplomacia en Los Negocios InternacionalesDocumento5 pagineNegociaciones y Diplomacia en Los Negocios InternacionalesSamy Matos100% (2)
- Registro Nacional de Empresas Y EstablecimientosDocumento3 pagineRegistro Nacional de Empresas Y EstablecimientosLuis AscanioNessuna valutazione finora
- El Final de LecumberriDocumento9 pagineEl Final de LecumberriJack ZapotecoNessuna valutazione finora