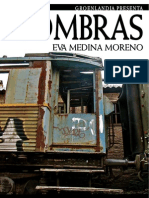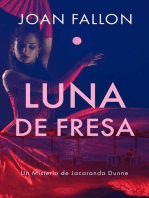Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
El Agua Quieta Rey Rosa
Caricato da
Nicolás Palacios A.0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
62 visualizzazioni3 pagineEl Agua Quieta Rey Rosa
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoEl Agua Quieta Rey Rosa
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
62 visualizzazioni3 pagineEl Agua Quieta Rey Rosa
Caricato da
Nicolás Palacios A.El Agua Quieta Rey Rosa
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 3
El Agua Quieta – Rodrigo Rey Rosa
En el fondo de cieno y guijas de la laguna descansaba el cuerpo de un hombre, los ojos
abiertos, como si mirase el sol líquido de un cielo inferior. Un pequeño pez negro y
amarillo nadaba al lado de la pierna; otro hurtaba mordiscos a la oreja. Hacía tiempo que
yacía ahí, abajo, y su forma quieta era ya parte del paisaje de agua. El semblante parecía
estar en paz, pero una curva de asco se borraba y volvía a dibujársele en los labios. El pelo
y las algas se mecían al vaivén suave del oleaje. Mientras el fango lo cubría, el cuerpo fue
cambiando poco a poco; los ojos, que al principio estaban ahuecados, resalían de la cara
hinchada. No quedaba color en las pupilas, que sólo habrían visto oscuridad. El vientre se
puso enorme y una noche, del fondo negro, subió el cuerpo lentamente; su huella se borró
del fango, y la carne salió al aire y fue llevada por las olas hasta la orilla.
El comisario de la policía de Flores se inclinó sobre el cuerpo con un pañuelo apretado a la
nariz. Pocas cosas le disgustaban tanto como una muerte sin motivo, y sus ojos inyectados
buscaban, lentamente, algún indicio de violencia. Nada descubrió; sólo las huellas de las
manos de los pescadores que lo hallaron y lo sacaron del agua, y las mordidas de los peces
en la cara y las manos, cerradas en puño. El comisario ordenó que las abrieran: en una, no
había nada; la otra tenía un poco de tierra y una piedra. Por la estatura parecía que era un
extranjero. El comisario irguió la cabeza y dobló el pañuelo.
Richard Ward, norteamericano, de cincuenta años, había llegado hacía nueve meses al
Petén. Había comprado un terreno a orillas de la laguna de Itzá, donde hizo construir una
casita. Tenía la intención de retirarse a vivir allí con su mujer, Lucy, que aguardaba sus
noticias en Wisconsin para reunirse con él. Dos semanas antes de que el cuerpo fuera
encontrado, Richard Ward había sido visto en algún almacén de Flores, y después había
desaparecido. Su sirviente, Rafael Colina, fue conducido a la comisaría, donde lo
interrogaron inútilmente. En vano se registró su choza, en el terreno de Ward. Lo tuvieron
preso algunas horas, y después de darle los palos rutinarios, le dejaron salir.
Lucy Ward llegó a Flores un húmedo domingo de septiembre. Era gorda, con cierta gracia
en los miembros. En la comisaría le entregaron la cajita con las cenizas: «37», se leía en la
tapa; «Sr. R. Ward». Un auto de la policía la llevó hasta el terreno, donde la esperaba
Rafael.
Recorrió la propiedad, examinando el paisaje con los ojos atentos de quien mira un cuadro
abstracto que no llega a comprender; se dio cuenta, con sorpresa, de que le gustaba. Entró a
ver la casita, y decidió pasar allí la noche. Más tarde, antes de dormirse, pensó en su
esposo, y le agradeció el haber encontrado ese lugar. Probaría a vivir allí algún tiempo.
Desde el principio fue como si la ausencia de compañía humana, que había temido extrañar,
hubiera sido suplida por la vida febril de las plantas, por la actividad de los insectos, y por
la presencia tenue de Rafael. Poco a poco iba descubriendo los pequeños milagros de la
selva, y aprendió a aceptar las inconveniencias; las hormigas ubicuas, el sudor eterno, los
mosquitos del crepúsculo y del amanecer.
Por las noches, después de la cena, salía a sentarse en la mecedora, y se quedaba oyendo las
voces de la tierra con su metálico ritmo adormecedor. De día le gustaba andar entre los
árboles por un sendero angosto que su esposo había abierto. Caminaba hasta cansarse, y se
tendía entre las lianas para quedar respirando el olor suave de ramas y hojas muertas. A
veces cogía alguna mariposa rara, o cortaba flores sin nombre.
Una noche de lluvia incesante, el ruido del agua en el techo de palma no le dejaba dormir, y
por primera vez la inquietó la muerte de su esposo. El miedo fue entrando en ella como el
agua que comenzaba a colarse en el cuarto. Una gota gruesa cayó junto a la almohada;
empujó la cama al centro del cuarto. Relampagueaba. Poco antes de quedar por fin dormida
vio, a la luz de un resplandor, a Rafael que la miraba desde la puerta. Abrió y cerró los ojos.
Pensó en alargar la mano para encender un fósforo, pero comprendió con alivio que se
había engañado; la cara era una mancha en la madera. Respiró profundamente y se hundió
en el sueño.
Por la mañana, el sol ya en lo alto, abrió los ojos y oyó a Rafael que trabajaba en la cocina.
El aire era dulce con el olor a maíz. Agujas de sol entraban por las rendijas, se oía una
mosca que zumbaba. Hizo la cama y se vistió para salir.
Buenas, le dijo Rafael, enseñando los dientes amarillos. Lucy salió de la cocina y fue a
sentarse al corredor.
Rafael puso la bandeja en la mesita al lado de la silla. Estaba sirviendo café cuando ella
volvió la cabeza para mirar a lo lejos y dijo en voz baja: Estaba pensando en don Ricardo.
Él la vio con sorpresa un instante; apartó los ojos e irguió la cabeza. Don Ricardo, dijo. La
luz jugaba sobre la laguna. Lucy anduvo hasta la punta del muelle y se tendió sobre una
toalla a tomar el sol. Pensaba en el pasado como en algo vacío e impreciso; la memoria se
derretía en el calor.
El sol le quemaba la cara. Oyó a Rafael que empujaba su cayuco al agua, y se incorporó
para verle remar junto al muelle.
Voy a ver si hay pescado, le dijo, y siguió remando hacia la otra orilla.
Se acostó de bruces. Estuvo mirando las flores blancas bajo el agua, y después cerró los
ojos para dejar de pensar. El calor se hizo intenso. Se tiró al agua y nadó de arriba abajo
frente al muelle. Volvió a salir y dejó que la secara el sol. Se dirigía a la casa, cuando la
puerta abierta en la choza entre los plátanos le llamó la atención. Miró para atrás –el agua
quieta– y anduvo a pasos rápidos hasta la puerta. Asomó la cabeza a la sombra interior.
En una esquina descubrió una gran olla de barro, elevada del suelo por algunas piedras;
debajo había cenizas y ascuas muertas. Se detuvo helada en el centro del cuarto. Cerca de
su cara, suspendido en el aire, un enorme sapo la observaba. Abrió la boca, y Lucy
distinguió el bote de vidrio y el hilo que pendía de lo alto. El sapo se movió, apoyando
cuatro dedos en el vidrio. El miedo se convertía en lástima. Tocó el bote con la uña, y el
sapo subió y bajó los párpados. La tapa había sido agujereada con un clavo, y en el fondo
había briznas verdes y una mosca. Lo hizo girar, y acercó la cara para examinar las
manchas en la piel del sapo.
Se oyó un lejano ruido hueco de madera. Miró por la puerta el cayuco a media laguna.
Rafael remaba de pie, un golpe a la derecha, uno a la izquierda, sin quitar la vista de la
orilla. Lucy sintió un hilo que le corrió por la espalda, y vio que el pelo le escurría. Salió de
la choza; en el suelo de tierra quedó una figura de gotas de agua.
Esa tarde Rafael le sirvió un cocido de pescado. Ella lo probó sin gusto, y dejó el plato casi
intacto. Rafael le preguntó si algo estaba mal con la comida. No, la comida estaba bien; el
sol le había arruinado el apetito. En cuanto Rafael se retiró a la choza a dormir la siesta,
Lucy entró en la cocina a arreglarse un plato de fruta.
Tendría que hablar con Rafael. Era una crueldad lo que hacía con el sapo. Recordó la piel
tortuosa, los ojos tristes tras el vidrio. Sentada en el corredor, estuvo mirando la laguna;
pensaba en las cenizas de su esposo.
Dejó la mecedora y anduvo en silencio –había silencio en la tarde– hasta la puerta
entreabierta de la choza. Rafael, en cuclillas de espaldas a ella, jugaba con el sapo que
había sacado del bote, acosándolo con una vara. El sapo, arrinconado, se hinchaba en
amenaza; sobre sus ojos saltaban puntas negras como cuernos.
Retrocedió algunos pasos y llamó con voz fuerte:
¡Rafael!
Rafael se levantó de un salto y sacó la cabeza.
Disculpa, le dijo ella. Necesitaba unos limones. ¿Tal vez podrías ir a la tienda?
Cuando Rafael desapareció por el camino de la aldea, Lucy descorrió el pasador y empujó
la puerta. El sapo estaba otra vez en el bote. Desenroscó la tapa, puso el bote en el suelo, y,
con el pie, hizo salir al sapo por la puerta. Echó el cerrojo y regresó al corredor. El sol se
acercaba al horizonte.
Rafael volvió al oscurecer. No había limones, dijo al pasar frente a ella, y siguió andando
hacia la choza. Lucy se quedó mirándolo, meciéndose en la silla. Lo vio abrir la puerta,
entrar, y de pronto volver a salir, como si alguien lo hubiera empujado. Buscó de parte a
parte por el suelo; tras las matas que rodeaban la choza, al pie de los plátanos, en el arriate
del sendero, entre las cañas. Volvió a buscar en la choza, y después se detuvo a la puerta,
mirando hacia afuera.
¿Qué pasa?, le gritó Lucy. Lo vio acercarse, baja la cabeza.
Alguien se metió en mi casa.
Los mosquitos le picaban. ¿Alguien? ¿Cuándo? Rafael miró para atrás. ¿No vio a nadie?
La luna estaba llena, el aire no se movía. Antes de la cena, Lucy salió a mirar el cielo desde
la orilla. Sabía que Rafael se resentía por la mentira. Por un momento tuvo el deseo de
confesar la culpa, pero por lo pronto el silencio le pareció lo mejor.
La mesa estaba servida. Se terminó el pescado, aunque sin ganas; quería complacerlo.
(Ahora sentía lástima por él). Le pidió perdón, en voz baja. Rafael se sirvió su plato y le dio
las buenas noches. Cuando la vela se apagó en la choza, Lucy entró en su cuarto.
A media noche un peso en el vientre le hizo despertarse.
Lo sintió subir por el pecho. Era algo frío; ahora andaba por el cuello, y se detuvo en la
boca. No podía moverse; sus miembros eran pesados. Y entonces vio al sapo que se
hinchaba…
Arrojó las sábanas y saltó de la cama. Un líquido amargo le raspaba el paladar; quería
sacarlo. Encendió una linterna y corrió al baño. Se arqueó. Dejó correr el agua y se mojó la
cabeza. Se sentó en la alfombra, y después no pudo levantarse. Miraba en el espejo la luz de
la linterna.
Potrebbero piacerti anche
- Sturgeon, Theodore - Y Atrapar Al UnicornioDocumento18 pagineSturgeon, Theodore - Y Atrapar Al Unicorniovalerinha1990Nessuna valutazione finora
- Y Atrapar Al UnicornioDocumento14 pagineY Atrapar Al UnicornioLuis ArangoNessuna valutazione finora
- El CarretonDocumento10 pagineEl CarretonAlgris MarquezNessuna valutazione finora
- Cuento para Niño Profesora Mónica ÁvalosDocumento40 pagineCuento para Niño Profesora Mónica Ávalosluciaduenasromero3Nessuna valutazione finora
- Saliendo de La OscuridadDocumento312 pagineSaliendo de La OscuridadjavisuecaNessuna valutazione finora
- 15 Los Engendros - L J KeyDocumento345 pagine15 Los Engendros - L J KeyLeonel Torres GarciaNessuna valutazione finora
- Tarantula - Thierry JonquetDocumento114 pagineTarantula - Thierry Jonquetflavia tesoneNessuna valutazione finora
- La SalamandraDocumento5 pagineLa Salamandraodin gonzalesNessuna valutazione finora
- La Maldicion de Los Reinos - Erya PDFDocumento238 pagineLa Maldicion de Los Reinos - Erya PDFmg0% (1)
- Cuentos LatinoamericanosDocumento29 pagineCuentos LatinoamericanosLaura GalazNessuna valutazione finora
- Entre TiempoDocumento7 pagineEntre Tiempodaniela MezaNessuna valutazione finora
- Heredero de Las Hadas. El Ultimo Reino - Leo BaticDocumento278 pagineHeredero de Las Hadas. El Ultimo Reino - Leo BaticFio Jaz60% (5)
- Lobsang Rampa - Yo-CreoDocumento199 pagineLobsang Rampa - Yo-CreoFilhofioNessuna valutazione finora
- Mac Donald, George - El Lobo GrisDocumento5 pagineMac Donald, George - El Lobo GrisGariGalindoNessuna valutazione finora
- El Hombre Lobo (Varios Autores)Documento25 pagineEl Hombre Lobo (Varios Autores)gauderesNessuna valutazione finora
- Ana SolaDocumento12 pagineAna SolaEze LopezNessuna valutazione finora
- Noche Misteriosa en Entre RíosDocumento2 pagineNoche Misteriosa en Entre RíosrominaNessuna valutazione finora
- El Rubí Más RojoDocumento14 pagineEl Rubí Más RojoEmmanuel Alexis González SánchezNessuna valutazione finora
- La curiosidad de MathildaDocumento200 pagineLa curiosidad de MathildaAstrocanNessuna valutazione finora
- Antología TerrorDocumento3 pagineAntología TerrorjuliaNessuna valutazione finora
- Un viaje hacia el interiorDocumento33 pagineUn viaje hacia el interiorGustavo AffranchinoNessuna valutazione finora
- Antología de Narrativa HispanoamericanaDocumento4 pagineAntología de Narrativa HispanoamericanaEva HarringtonNessuna valutazione finora
- DocumentoDocumento16 pagineDocumentoAlfredo Canosa CarballoNessuna valutazione finora
- Wells, Aileen - A Highlander's Dream (2015) .En - EsDocumento146 pagineWells, Aileen - A Highlander's Dream (2015) .En - EsKrla MTNessuna valutazione finora
- Sombras, de Eva María Medina MorenoDocumento0 pagineSombras, de Eva María Medina MorenoRevista Groenlandia - La Tierra Verde de Hielo100% (1)
- Yo CreoDocumento199 pagineYo CreoManuel VidalNessuna valutazione finora
- Tiempo de lobos (versión española): Buscar tus raíces puede ser un camino aterradorDa EverandTiempo de lobos (versión española): Buscar tus raíces puede ser un camino aterradorNessuna valutazione finora
- CuentosDocumento10 pagineCuentosSandyCardosoBarretoNessuna valutazione finora
- El Escondite IAN RANKINDocumento185 pagineEl Escondite IAN RANKINMELISSA NAVA HERNANDEZNessuna valutazione finora
- A Fuego Lento - Paula HawkinsDocumento260 pagineA Fuego Lento - Paula Hawkinsisabella.acces20Nessuna valutazione finora
- Ellie St. Clair - Las Rebeldes De La Regencia 04 - Vencida por amorDocumento219 pagineEllie St. Clair - Las Rebeldes De La Regencia 04 - Vencida por amor38868villaNessuna valutazione finora
- Almohadón de PlumasDocumento5 pagineAlmohadón de PlumasAnny GaviriaNessuna valutazione finora
- Lectura 8Documento6 pagineLectura 8Eder ParedesNessuna valutazione finora
- PÉREZ GARCÍA, Juan Manuel - Antes de PartirDocumento24 paginePÉREZ GARCÍA, Juan Manuel - Antes de PartirJuan Manuel Pérez GarcíaNessuna valutazione finora
- Trabajo N 6 - Arrieta MelinaDocumento6 pagineTrabajo N 6 - Arrieta MelinaMelina ArrietaNessuna valutazione finora
- El Ultimo BarcoDocumento9 pagineEl Ultimo BarcoPaula VidalNessuna valutazione finora
- RezagarDocumento1 paginaRezagarMAGALINessuna valutazione finora
- La Reencarnacion de Peter Proud - Max EhrlichDocumento283 pagineLa Reencarnacion de Peter Proud - Max Ehrlichpelu10000% (1)
- Infestación - Cuento - ArciniegasDocumento8 pagineInfestación - Cuento - ArciniegasSantiago SilvestrinNessuna valutazione finora
- Palabras No3 Revista Literaria - NDocumento95 paginePalabras No3 Revista Literaria - NPalabras Revista Literaria0% (1)
- Beth y El BarbaroDocumento192 pagineBeth y El BarbaroRodrigo Silgado S'pNessuna valutazione finora
- Barletta Leónidas - Los PobresDocumento129 pagineBarletta Leónidas - Los PobreseduudeNessuna valutazione finora
- II La Raiz Del MalDocumento11 pagineII La Raiz Del MalPEDRONessuna valutazione finora
- Leyendas Urbanas - Historias MisteriosasDocumento3 pagineLeyendas Urbanas - Historias MisteriosasRomina RolandNessuna valutazione finora
- LA Liturgia de RAODocumento16 pagineLA Liturgia de RAOMario CeliaNessuna valutazione finora
- R.Arlt DesdeLaOtraVidaDocumento5 pagineR.Arlt DesdeLaOtraVidaLucio PasiNessuna valutazione finora
- Fragmento de Novela - Federico López_040552Documento29 pagineFragmento de Novela - Federico López_040552Piruu MNessuna valutazione finora
- Cuentos para El EspectaculoDocumento6 pagineCuentos para El EspectaculokennykapaNessuna valutazione finora
- TERCERO MEDIO LENGUA Y LITERATURA - AbrilDocumento4 pagineTERCERO MEDIO LENGUA Y LITERATURA - AbrilPaola HidalgoNessuna valutazione finora
- Síntesis de InformaciónDocumento2 pagineSíntesis de InformaciónNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Trabajo N°4 Organizadores Gráficos (DIf. Lect y Escr.)Documento5 pagineTrabajo N°4 Organizadores Gráficos (DIf. Lect y Escr.)Nicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Trabajo N°1 SíntesisDocumento2 pagineTrabajo N°1 SíntesisNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Control de Lectura Hoja Respuestas - Mitos y LeyendasDocumento6 pagineControl de Lectura Hoja Respuestas - Mitos y LeyendasNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Guia 7 20-12Documento5 pagineGuia 7 20-12Nicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Mitos y leyendas chilenos paraDocumento6 pagineMitos y leyendas chilenos paraNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Plan Lector Lenguaje 2020Documento2 paginePlan Lector Lenguaje 2020Nicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- CL-052 Prueba Cuánto He Avanzado en Mi Comprensión 2017 - PRODocumento24 pagineCL-052 Prueba Cuánto He Avanzado en Mi Comprensión 2017 - PRONicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Organizadores gráficos para procesar informaciónDocumento4 pagineOrganizadores gráficos para procesar informaciónNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Trabajo N°2 Ficha de TextosDocumento3 pagineTrabajo N°2 Ficha de TextosNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Trabajo N°3 Lectura Skimming y SkipingDocumento2 pagineTrabajo N°3 Lectura Skimming y SkipingNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Parte 2 4mDocumento6 pagineParte 2 4mNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Mitos 7Documento9 pagineMitos 7Nicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- GUÍA Diálogo TeatralDocumento2 pagineGUÍA Diálogo TeatralNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Sonetos y símbolosDocumento3 pagineSonetos y símbolosNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Isaiah, B. (2015) - Las Raíces Del RomanticismoDocumento1 paginaIsaiah, B. (2015) - Las Raíces Del RomanticismoNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- El Popol VuhDocumento9 pagineEl Popol VuhNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- El AhogadoDocumento4 pagineEl AhogadoNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Hoja de Trabajo en Clases3mdcDocumento5 pagineHoja de Trabajo en Clases3mdcNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- 2 Medio Figurado OroDocumento4 pagine2 Medio Figurado OroNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- El Popol VuhDocumento7 pagineEl Popol VuhNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Capítulo III y IVDocumento6 pagineCapítulo III y IVNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Comparación de efectos estéticos en dos cuentos sobre adultocentrismoDocumento9 pagineComparación de efectos estéticos en dos cuentos sobre adultocentrismoNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- 2 Medio Figurado OroDocumento4 pagine2 Medio Figurado OroNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Comparación de efectos estéticos en dos cuentos sobre adultocentrismoDocumento9 pagineComparación de efectos estéticos en dos cuentos sobre adultocentrismoNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- 2 Medio Siglo de OroDocumento3 pagine2 Medio Siglo de OroNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Actividad Complementaria 3° MedioDocumento2 pagineActividad Complementaria 3° MedioNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- 2 Medio Figurado OroDocumento4 pagine2 Medio Figurado OroNicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Actividad Toma de Apuntes 8°Documento4 pagineActividad Toma de Apuntes 8°Nicolás Palacios A.Nessuna valutazione finora
- Gregorio Gastronomía de TotanaDocumento3 pagineGregorio Gastronomía de TotanaceiptiernogalvanNessuna valutazione finora
- Lozano Diaz Granados Jorge Enrique 2013Documento44 pagineLozano Diaz Granados Jorge Enrique 2013Alberto Dorado MartínNessuna valutazione finora
- Arrecotin Arrecotan - Celia CruzDocumento8 pagineArrecotin Arrecotan - Celia CruzLaura Magali Cholan SaucedoNessuna valutazione finora
- Mates Paso A Paso - I - Mate Del Loco - Color - ImpreDocumento2 pagineMates Paso A Paso - I - Mate Del Loco - Color - ImpreRicardo Alejandro Milagro Núñez ArceNessuna valutazione finora
- EspectroscopioDocumento3 pagineEspectroscopiomtramericaNessuna valutazione finora
- Únase y Comparta: Solución a disco Seagate de 3TB que solo reconoce 764GBDocumento8 pagineÚnase y Comparta: Solución a disco Seagate de 3TB que solo reconoce 764GBtordos7183Nessuna valutazione finora
- Cuentos Horacio Quiroga PDFDocumento532 pagineCuentos Horacio Quiroga PDFMariela Pujimuy JanamejoyNessuna valutazione finora
- Famina Famosina Era Un Niña Muy Popular en Su ColegioDocumento1 paginaFamina Famosina Era Un Niña Muy Popular en Su ColegioMeche JaraNessuna valutazione finora
- Curriculum Vitae de Vicente Paul Ruiz Atoche, actor, director y maestro de teatro peruanoDocumento4 pagineCurriculum Vitae de Vicente Paul Ruiz Atoche, actor, director y maestro de teatro peruanoVicente De Paúl Ruíz Atoche IglesiasNessuna valutazione finora
- Resetear Motorola XT1021, Hard ResetDocumento2 pagineResetear Motorola XT1021, Hard ResetJohnny NuñezNessuna valutazione finora
- M 000492 PDFDocumento240 pagineM 000492 PDFIrune Fuente AbadNessuna valutazione finora
- Diseño de Prototipo de Equipo de Juego Laser TagDocumento5 pagineDiseño de Prototipo de Equipo de Juego Laser TagFernando Lopez100% (1)
- Creacion de Tableros en TrelloDocumento6 pagineCreacion de Tableros en TrelloViviana Robles100% (1)
- Partes Centro de Maquinado CNC Dynamyte3300Documento8 paginePartes Centro de Maquinado CNC Dynamyte3300cesar eduardo0% (1)
- SAW Instructivo Manejo IGTFDocumento7 pagineSAW Instructivo Manejo IGTFJesus Montes GutzNessuna valutazione finora
- Chumi Misitu Coffee-1Documento4 pagineChumi Misitu Coffee-1LUCIANessuna valutazione finora
- Hospedaje-Organigramas-diferentes-hoteles-consultados PARA EXAMEN de 3ER SEMESTREDocumento17 pagineHospedaje-Organigramas-diferentes-hoteles-consultados PARA EXAMEN de 3ER SEMESTREAdirem AguilarNessuna valutazione finora
- Geometria de La DirecciónDocumento22 pagineGeometria de La DirecciónJavier Muñoz Muiño100% (1)
- La Decadencia de Maximiliano CabreraDocumento23 pagineLa Decadencia de Maximiliano CabreraMarco ValenciaNessuna valutazione finora
- Casa Antonio Machado en Baeza: 2 Opiniones y 3 FotosDocumento9 pagineCasa Antonio Machado en Baeza: 2 Opiniones y 3 Fotos6v624drgcdNessuna valutazione finora
- NSDP - Lista de Materiales 6 EP - 2023Documento4 pagineNSDP - Lista de Materiales 6 EP - 2023Martin HellNessuna valutazione finora
- Guión Misa Primeras ComunionesDocumento1 paginaGuión Misa Primeras ComunionesHernán VILALTANessuna valutazione finora
- La NarraciónDocumento12 pagineLa NarraciónFiorela LlancoNessuna valutazione finora
- Describir El Significado de Los Comandos:: FilletDocumento13 pagineDescribir El Significado de Los Comandos:: FilletWRETNessuna valutazione finora
- Lyd CT1 02112023Documento21 pagineLyd CT1 02112023wgwbbbxy9fNessuna valutazione finora
- Catálogo Sillonería Ergonómica 01 de Agosto de 2021Documento31 pagineCatálogo Sillonería Ergonómica 01 de Agosto de 2021Bill Klein Vera MuentesNessuna valutazione finora
- Oración de La MañanaDocumento3 pagineOración de La MañanaHector Angel100% (1)
- Instrucciones TV LGDocumento124 pagineInstrucciones TV LGIvan TNessuna valutazione finora
- U2 PSM 15 Anatomia Del Aparato CirculatorioDocumento5 pagineU2 PSM 15 Anatomia Del Aparato CirculatorioNekoLove12100% (1)
- Las FábulasDocumento2 pagineLas FábulasMaria Luz CortegosoNessuna valutazione finora