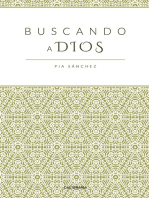Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Weil 1942 - Últimos Pensamientos A La Espera de Dios
Caricato da
jcscribd62Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Weil 1942 - Últimos Pensamientos A La Espera de Dios
Caricato da
jcscribd62Copyright:
Formati disponibili
ULTIMOS PENSAMIENTOS A la espera de Dios.
(1942) Simone Weil
Casablanca, 26 de mayo de 1942 Querido Padre: Fue un acto de bondad por su parte el escribirme. Ha sido muy importante para m el contar con esas afectuosas palabras suyas en el momento de partir. Me cita usted unas espl endidas palabras de san Pablo. Espero que al confesarle mi miseria no haya dado la impresi on de desconocer la misericordia de Dios. Conf o en no haber ca do y no caer jam as en ese grado de bajeza e ingratitud. No tengo necesidad de ninguna esperanza, de ninguna promesa, para creer que Dios es rico en misericordia. Conozco esa riqueza con la certeza de la experiencia, yo misma la he tocado. Lo que de ella conozco por contacto sobrepasa de tal modo mi capacidad de comprensi on y gratitud que ni la misma promesa de felicidades futuras a nadir a nada al signicado que para m tiene, de la misma forma que para la inteligencia humana la adici on de dos innitos no es una adici on. La misericordia de Dios se maniesta en la desdicha tanto, o quiz a m as, que en la alegr a, pues bajo aquella forma no tiene analog a con nada humano. La misericordia del hombre no aparece m as que en el don de la alegr a o bien al inigir un dolor con vistas a efectos externos, curaci on del cuerpo o educaci on. Pero no son los efectos externos de la desdicha los que dan testimonio de la misericordia divina. Los efectos externos de la verdadera desdicha son casi siempre malos. Cuando se quiere disimularlo, se miente. Es en la desdicha misma donde resplandece la misericordia de Dios, en lo m as hondo de ella, en el centro de su amargura inconsolable. Si, perseverando en el amor, se cae hasta el punto en que el alma no puede ya retener el grito ((Dios m o, por qu e me has abandonado?)), si se permanece en ese punto sin dejar de amar, se acaba por tocar algo que no es ya la desdicha, que no es la alegr a, que es la esencia central, intr nseca, pura, no sensible, com un a la alegr a y al sufrimiento y que es el amor mismo de Dios. Se sabe entonces que la alegr a es la dulzura del contacto con el amor de Dios, que la desdicha es la herida de este mismo contacto cuando es doloroso y que lo u nico importante es el contacto, no la modalidad. De la misma forma que si se vuelve a ver a un ser querido tras una ausencia prolongada, lo importante no son las palabras que con el se intercambian, sino s olo el sonido de su voz que nos asegura su presencia. El conocimiento de esta presencia de Dios no consuela, no quita nada a la horrible amargura de la desdicha ni cura la mutilaci on del alma. Pero se sabe de manera 1
cierta que la sustancia de esa amargura y de esa mutilaci on es el amor de Dios hacia nosotros. Quisiera, por gratitud, ser capaz de dejar testimonio de ello. El poeta de La Il ada am o sucientemente a Dios para disponer de tal capacidad. Pues ese es el signicado impl cito del poema y la fuente u nica de su belleza, aunque apenas se haya comprendido. Aun cuando no hubiera nada m as para nosotros que la vida terrena, aun cuando el instante de la muerte no nos aportase nada nuevo, la sobreabundancia innita de la misericordia divina est a ya secretamente presente, aqu , en toda su integridad. Si, por una hip otesis absurda, muriera sin haber cometido faltas graves y cayera, no obstante, al fondo del inerno, deber a de todas formas una gratitud innita a Dios por su innita misericordia a causa de mi vida terrena, por m as que yo pueda ser un objeto tan mal acabado. Incluso en ese caso, creer a haber recibido toda mi parte en la riqueza de la misericordia divina. Pues ya aqu recibimos la capacidad de amar a Dios y de represent arnoslo con toda certeza como poseedor de una sustancia que es una alegr a real, eterna, perfecta, innita. A trav es de los velos de la carne, recibimos de lo alto sucientes presentimientos de eternidad para disipar todas las dudas que sobre ese punto puedan suscitarse. Qu e m as pedir? Qu e m as desear? Una madre, una amante, teniendo la certeza de que su hijo, su amante, est a en la alegr a, no podr a pedir ni desear otra cosa. Y a un tenemos mucho m as, pues lo que amamos es la alegr a perfecta en s misma. Cuando esto se sabe, la propia esperanza se torna in util, pues deja de tener sentido. Lo u nico que queda esperar es la gracia de no desobedecer. El resto es asunto de Dios y no nos concierne. Por este motivo, aunque mi imaginaci on est e mutilada por un sufrimiento demasiado largo e ininterrumpido y no pueda acoger el pensamiento de la salvaci on como algo posible para m , no me falta nada. Lo que usted me dice al respecto no puede tener otro efecto sobre m que el de persuadirme de que siente usted amistad por m . En ese sentido, su carta me ha sido muy valiosa. No ha podido operar otra cosa en m , pero no era necesario. Conozco lo suciente mi miserable debilidad y s e que un poco de fortuna adversa bastar a quiz a para llenar mi alma de sufrimientos hasta el punto de no dejar durante mucho tiempo ning un lugar para los pensamientos que acabo de expresarle. Pero incluso esto importa poco. La certeza no est a sometida a los estados de animo. La certeza est a siempre en perfecta seguridad. Hay s olo una circunstancia en la que ya no s e realmente nada de esa certeza. Es el contacto con la desdicha de los dem as; tambi en, quiz as incluso mucho m as, la de los indiferentes y los desconocidos, incluidos los de los siglos remotos del pasado. Este contacto me hace un da no tan atroz, me desgarra de tal modo el alma de parte a parte, que el amor a Dios se me hace por un tiempo casi imposible, por no decir simplemente imposible. Hasta el punto de que me inquieta por m . Me tranquilizo un poco al recordar que Cristo llor o previendo los horrores de la destrucci on de Jerusal en. Espero que perdone la compasi on.
Me apena que me diga que mi bautismo ser a para usted una gran alegr a. Despu es de haber recibido tanto de usted, est a, pues, en mi mano, causarle una alegr a; y sin embargo, ni por un segundo abriga mi mente ese pensamiento. No puedo hacer nada sobre eso. Creo realmente que s olo Dios tiene sobre m el poder de impedirme que le cause esa alegr a. Incluso considerando nada m as el plano de las relaciones estrictamente humanas, le debo una gratitud innita. Creo que, a excepci on de usted, todos los seres humanos a los que, en raz on de mi amistad, haya podido dar la posibilidad de hacerme da no f acilmente, se han complacido en hac ermelo, ya haya sido de forma ocasional o con frecuencia, de forma consciente o inconsciente, pero todos alguna vez. Cuando reconoc a que era consciente, cog a un cuchillo y cortaba la amistad, sin advertir por otra parte al interesado. No actuaban as por maldad, sino por efecto de ese fen omeno bien conocido que empuja a las gallinas, cuando advierten que una de ellas est a herida, a arroj arsele encima a picotazos. Todos los hombres llevan dentro de s esa naturaleza animal que determina la actitud con sus semejantes, con su conocimiento y su adhesi on o sin ellos. A veces, sin que el pensamiento se d e cuenta de nada, la naturaleza animal de un hombre percibe la mutilaci on de la naturaleza animal de otro y reacciona en consecuencia. Lo mismo ocurre en todas las situaciones con sus reacciones animales correspondientes. Esta necesidad mec anica domina a todos los hombres en todo momento; escapan a ella solamente en proporci on al lugar que ocupa en sus almas lo aut enticamente sobrenatural. El discernimiento, incluso parcial, es muy dif cil en esta materia. Pero si realmente fuese posible, se tendr a ah un criterio de la parte que ocupa lo sobrenatural en la vida de un alma, criterio seguro, preciso como una balanza y completamente independiente de todas las creencias religiosas. Es esto, entre otras muchas cosas, lo que Cristo indic o cuando dijo: ((Estos dos mandamientos son uno solo)). S olo con usted no he sido alcanzada nunca por la acci on de ese mecanismo. Mi situaci on respecto a usted es semejante a la de un mendigo reducido por la indigencia a un hambre perpetua que, habiendo ido durante un a no a una casa pr ospera en busca de pan, no hubiese sufrido por primera vez en su vida ninguna humillaci on. Si ese mendigo tuviera una vida para dar por cada trozo de pan, y las diera todas, no pensar a que su deuda hab a menguado. En cuanto a m , el hecho de que, adem as, la relaci on humana con usted encierre perpetuamente la luz de Dios, debe elevar la gratitud a un nivel muy distinto. Sin embargo, no voy a darle ning un testimonio de gratitud, sino que le dir e algunas cosas que podr an causarle una leg tima irritaci on contra m . Pues no me conviene de ning un modo decirlas y ni siquiera pensarlas. No tengo ese derecho y lo s e muy bien. Pero, como de hecho las he pensado, no me atrevo a ocult arselas. Si son falsas, no har an ning un da no. Pero no es imposible que contengan algo de verdad. En tal caso, habr a lugar a pensar que Dios le env a esa verdad por medio de la pluma 3
que se encuentra casualmente en mi mano. Hay pensamientos a los que conviene ser enviados por inspiraci on y a otros por mediaci on de alguna criatura; Dios se sirve de una u otra v a con sus amigos. Es bien sabido que cualquier cosa, por ejemplo una burra, puede perfectamente servir de mediaci on. Quiz as Dios se complace incluso en elegir para este uso los objetos m as viles. Tengo necesidad de decirme estas cosas para no tener miedo de mis propios pensamientos. Cuando le envi e por escrito un esbozo de mi autobiograf a espiritual, era con una intenci on. Quer a procurarle la posibilidad de constatar un ejemplo concreto y verdadero de fe impl cita. Verdadero, pues s e que usted sabe que no miento. Equivocadamente o no, usted piensa que tengo derecho a llamarme cristiana. Le aseguro que cuando a prop osito de mi infancia y mi juventud empleo las palabras vocaci on, obediencia, esp ritu de pobreza, pureza, aceptaci on, amor al pr ojimo y otras semejantes, es rigurosamente con el signicado que para m tienen en este momento. Sin embargo, fui educada por mis padres y mi hermano en un agnosticismo completo; y jam as he hecho el menor esfuerzo por salir de el, jamas he tenido el menor deseo de hacerlo, con buen criterio en mi opini on. A pesar de esto, desde mi nacimiento, por decirlo as , ninguna de mis faltas, ninguna de mis imperfecciones, ha tenido realmente como excusa la ignorancia. De todas sin excepci on deber e rendir cuentas el d a de la c olera del Cordero. Puede creer tambi en en mi palabra de que Grecia, Egipto, la antigua India, la antigua China, la belleza del mundo, los reejos puros y aut enticos de esa belleza en las artes y en la ciencia, el espect aculo de los repliegues del coraz on humano, aun en aqu ellos vac os de creencia religiosa, todo esto ha hecho tanto como las cosas visiblemente cristianas para entregarme cautiva a Cristo. Creo incluso que podr a decir m as. El amor por las cosas que est an fuera del cristianismo visible me mantiene fuera de la Iglesia. Tal destino espiritual debe parecerle ininteligible. Pero por esa misma raz on es adecuado para hacer de ello un objeto de reexi on. Es bueno reexionar sobre lo que fuerza a salir de s mismo. Me cuesta imaginar c omo puede usted sentir amistad hacia m ; pero puesto que aparentemente es as , podr a tener este uso. Te oricamente usted admite plenamente la noci on de fe impl cita. En la pr actica tiene tambi en una amplitud de esp ritu y una probidad intelectual excepcionales; pero, pese a ello, muy insucientes todav a, en mi opini on. S olo la perfecci on es suciente. A menudo me ha parecido apreciar en usted, acertadamente o no, actitudes parciales. Especialmente, una cierta resistencia a admitir de hecho, en casos concretos, la posibilidad de la fe impl cita. Al menos, yo he tenido esa impresi on cuando le habl e de B... y, sobre todo, de un campesino espa nol al que considero no muy lejos de la santidad. Es verdad que, sin duda, ha sido sobre todo por culpa m a; mi torpeza es tal que siempre hago da no a lo que amo al hablar de ello; lo he experimentado con frecuencia. Pero me parece tambi en que cuando le hablo de no creyentes que, sumidos en la desdicha, la aceptan como parte del orden del mundo, no le causa la misma impresi on que si se trata de cristianos y de su acatamiento a la voluntad de Dios. Sin embargo, no hay diferencia. Al menos, si realmente tengo derecho al nom4
bre de cristiana, s e por experiencia que la virtud estoica y la cristiana son una sola y misma virtud. Me reero a la virtud estoica aut entica, que es ante todo amor, no a la caricatura que hicieron de ella algunos brutos romanos. Creo que te oricamente, tampoco usted podr a negarlo. Pero se resiste a reconocer de hecho, en ejemplos concretos y contempor aneos, la posibilidad de una ecacia sobrenatural de la virtud estoica. Me caus o tambi en una gran pena que utilizase en una ocasi on la palabra ((falso)) cuando quer a decir ((no ortodoxo)). De inmediato, usted se corrigi o. En mi opini on hay una confusi on en los t erminos, incompatible con una perfecta probidad intelectual. Es imposible que esto complazca a Cristo, que es la Verdad. Me parece indudable que hay ah una seria imperfecci on. Y por qu e tendr a que haber imperfecci on en usted? No le conviene de ning un modo ser imperfecto. Es como una nota falsa en un hermoso c antico. Esta imperfecci on es, yo creo, el apego a la Iglesia en tanto que patria terrestre. La Iglesia es de hecho para usted, al mismo tiempo que el v nculo con la patria celestial, una patria terrena. En ella vive en una atm osfera humanamente c alida, lo que hace casi inevitable un cierto apego. Ese apego es quiz a para usted como el hilo extremadamente no de que habla san Juan de la Cruz, que, en tanto no se ha roto, mantiene al p ajaro ligado a la tierra tan rmemente como pudiera hacerlo una gruesa cadena de hierro. Imagino que el u ltimo hilo, por delgado que sea, debe ser el m as dif cil de romper, pues una vez roto es preciso levantar el vuelo y eso da miedo. Pero tambi en la obligaci on es imperiosa. Los hijos de Dios no deber an tener m as patria aqu abajo que el universo mismo, con la totalidad de las criaturas racionales que ha contenido, contiene y contendr a. es la ciudad natal digna de merecer nuestro amor. Esa Las cosas menos vastas que el universo, entre las que se encuentra la Iglesia, imponen obligaciones que pueden ser extraordinariamente amplias, pero entre las que no se encuentra la obligaci on de amar. Al menos, as lo creo. Estoy convencida tambi en de que no se cuenta entre ellas ninguna obligaci on que tenga relaci on con la inteligencia. Nuestro amor debe tener la misma extensi on a trav es del espacio y la misma igualdad en todas sus partes que tiene la luz del sol. Cristo nos ha ordenado llegar a la perfecci on de nuestro Padre celestial imitando esta distribuci on indiscriminada de la luz. Nuestra inteligencia debe tambi en tener esta imparcialidad absoluta. Todo lo que existe es igualmente mantenido en la existencia por el amor creador de Dios. Los amigos de Dios deben amarlo hasta el punto de confundir su amor con el de el para con las cosas de aqu abajo. Cuando un alma ha llegado a un amor que colma por igual todo el universo, ese amor se convierte en el polluelo de alas de oro que rompe el huevo del mundo. Despu es, ama el universo no desde dentro sino desde fuera, desde el lugar en que mora la Sabidur a de Dios, que es nuestro hermano primog enito. Tal amor no ama los seres y las cosas en Dios, sino desde Dios. Estando junto a Dios, dirige su mirada 5
desde all , confundida con la mirada de Dios, sobre todos los seres y sobre todas las cosas. Hay que ser cat olico, es decir, no estar ligado por un hilo a nada creado, sino a la totalidad de la creaci on. Esta universalidad pudo anta no estar impl cita en los santos, incluso en su propia conciencia. Pod an impl citamente hacer lugar en su alma, por un lado, al amor debido s olo a Dios y a toda su creaci on y, por otro, a las obligaciones hacia todo lo que es m as peque no que el universo. Creo que san Francisco de As s y san Juan de la Cruz fueron as . Por eso ambos fueron poetas. Es cierto que hay que amar al pr ojimo, pero en el ejemplo que da Cristo como ilustraci on de este mandamiento, el pr ojimo es un ser desnudo, ensangrentado, desvanecido en medio de un camino y del que nada se sabe. Se trata de un amor completamente an onimo y por eso mismo completamente universal. Es verdad tambi en que Cristo dijo a sus disc pulos: ((Amaos los unos a los otros)). Pero en este caso creo que se trata de amistad, de la amistad personal que debe vincular entre s a todos los amigos de Dios. La amistad es la u nica excepci on leg tima al deber de amar solamente de manera universal. Adem as, en mi opini on, la amistad s olo es verdaderamente pura si est a rodeada de una envoltura compacta de indiferencia que mantiene la distancia. Vivimos en una epoca sin precedentes y la universalidad que anta no pod a estar impl cita debe ser en la situaci on actual plenamente expl cita. Debe impregnar el lenguaje y toda la manera de ser. Hoy, ni siquiera ser un santo signica nada; es precisa la santidad que el momento presente exige, una santidad nueva, tambi en sin precedentes. Maritain lo ha dicho, pero ha enumerado s olo los aspectos de la santidad antigua que hoy est an, por el momento al menos, periclitados. No ha percibido hasta qu e punto la santidad de hoy debe encerrar, por el contrario, una novedad milagrosa. Un nuevo tipo de santidad es un aoramiento, una creaci on. Guardando las proporciones, manteniendo cada cosa en su lugar, es casi algo an alogo a una nueva revelaci on del universo y del destino humano. Es como dejar al descubierto una amplia porci on de verdad y de belleza ocultas hasta ese momento por una densa capa de polvo. Hace falta m as genio del que necesit o Arqu medes para inventar la mec anica y la f sica. Una santidad nueva es una creaci on m as prodigiosa. S olo una especie de perversi on puede llevar a los amigos de Dios a privarse del genio, pues para recibirlo con colmada abundancia les bastar a pedirlo a su Padre en el nombre de Cristo. Es esa una demanda leg tima, actualmente al menos, puesto que es necesaria. Creo que es la primera petici on que en este momento debe hacerse, ya sea en esta forma o en otra equivalente; una petici on que habr a que hacer todos los d as, a todas horas, como un ni no hambriento que no deja de pedir pan. El mundo tiene necesidad de santos como una ciudad con peste tiene necesidad de m edicos. All donde hay necesidad, hay obligaci on.
Por mi parte, no puedo hacer ning un uso de estos pensamientos ni de todos aqu ellos que los acompa nan en mi mente. En primer lugar, la considerable imperfecci on que mi cobard a permite subsista en m , me sit ua a una distancia excesiva del punto en que son aplicables. Esto es algo imperdonable por mi parte. Una distancia tan grande, en el mejor de los casos, s olo puede ser salvada con el tiempo. Pero, aun cuando la hubiese franqueado, soy un instrumento podrido. Estoy demasiado agotada. Aunque creyera en la posibilidad de obtener de Dios la reparaci on de las mutilaciones de la naturaleza que existen en m , no podr a decidirme a pedirla. Aun si estuviera segura de obtenerla, no podr a hacerlo. Una petici on as me parecer a una ofensa al Amor innitamente tierno que me ha concedido el don de la desdicha. Si nadie se aviene a prestar atenci on a los pensamientos que, no s e c omo, se han posado en un ser tan insuciente como yo, ser an enterrados conmigo. Si contienen, como creo, alguna verdad, ser a una l astima. Yo les perjudico. El hecho de que est en en m impide que se les preste atenci on. No s e de nadie m as que usted a quien pueda implorar atenci on en su favor. Quisiera que su caridad, que tan pr odiga ha sido conmigo, se desviase de m para dirigirse hacia lo que llevo en m y que vale, quiero creerlo, mucho m as que yo. Me resulta muy doloroso pensar que los pensamientos que han descendido sobre m est an condenados a muerte por el contagio de mi insuciencia y mi miseria. Siento un estremecimiento cada vez que leo la historia de la higuera est eril. Creo que es mi vivo retrato. Tambi en en ella la naturaleza era impotente y, sin embargo, no por ello fue disculpada. Cristo la maldijo. Por eso, aunque quiz a no haya en mi vida faltas concretas verdaderamente graves aparte de las que ya le confes e, pienso que, mirando las cosas fr amente y de manera razonable, tengo m as motivos leg timos para temer la c olera de Dios que muchos grandes criminales. No es que la tema en realidad. Por una extra na inversi on, el pensamiento de la c olera de Dios no suscita en m m as que el amor. Es el pensamiento del posible favor de Dios, de su misericordia, lo que me causa una especie de temor, lo que me hace temblar. El sentimiento de ser para Cristo como una higuera est eril, me desgarra el coraz on. Afortunadamente, Dios puede enviar con facilidad no s olo los mismos pensamientos, si es que son buenos, sino otros mucho mejores a un ser intacto y capaz de servirle. Pero qui en sabe si los que se encuentran en m no estar an al menos parcialmente destinados a que usted haga alg un uso de ellos? S olo podr an estarlo a quien sintiera algo de amistad por m , de amistad verdadera. Pues para los dem as, en cierto modo, no existo. Tengo el color de las hojas muertas, como ciertos insectos. Si en todo cuanto acabo de decirle hay algo que le parece falso o fuera de lugar, perd onemelo. No se irrite conmigo.
No s e si en el curso de los meses y las semanas que se avecinan podr e enviarle noticias m as ni recibir las suyas. Pero esta separaci on no es un mal m as que para m y por tanto no tiene importancia: No puedo sino raticarle una vez m as mi gratitud lial y mi amistad sin l mites.
Simone Weil
Potrebbero piacerti anche
- Simone Weil - AutobiografiaDocumento12 pagineSimone Weil - AutobiografiaIdunnSaraswati100% (1)
- Homilía Del P. Efraín 91-8-28Documento2 pagineHomilía Del P. Efraín 91-8-28María Florencia CabreraNessuna valutazione finora
- Biografía - Madame GuyonDocumento37 pagineBiografía - Madame GuyonMauricio Daniel RojasNessuna valutazione finora
- Cuando Me Cuesta CreerDocumento9 pagineCuando Me Cuesta CreerElliotNessuna valutazione finora
- El Inconveniente de Haber NacidoDocumento5 pagineEl Inconveniente de Haber NacidoAxel OrtizNessuna valutazione finora
- RUTA RUTA HACIA LA ETERNIDAD: Es un viaje corto, disfrutaloDa EverandRUTA RUTA HACIA LA ETERNIDAD: Es un viaje corto, disfrutaloValutazione: 1 su 5 stelle1/5 (1)
- Cuento 3. Clarice LispectorDocumento8 pagineCuento 3. Clarice LispectorCarlos Alejandro ZambranoNessuna valutazione finora
- Frases EttyDocumento7 pagineFrases EttysdNessuna valutazione finora
- Simone WeilDocumento5 pagineSimone WeilLuciana Arditto DelsoglioNessuna valutazione finora
- 6.simone Weil - AutobiografíaDocumento10 pagine6.simone Weil - Autobiografíamatteo bordignonNessuna valutazione finora
- Intimidad con Él: Reflexiones de alguien que quiere agradar a DiosDa EverandIntimidad con Él: Reflexiones de alguien que quiere agradar a DiosNessuna valutazione finora
- Levistein Raquel - Señor Quitame Lo BrutoDocumento77 pagineLevistein Raquel - Señor Quitame Lo Brutojmrfhipers100% (1)
- Qdoc - Tips - Encontrar A Tu Alm Sin Perder PDFDocumento43 pagineQdoc - Tips - Encontrar A Tu Alm Sin Perder PDFMary CalderinNessuna valutazione finora
- CONFERENCIA PARA LA FAMILIA - ParamongaDocumento24 pagineCONFERENCIA PARA LA FAMILIA - ParamongaMigle Perú100% (1)
- Gabriela Mistral A Doris Dana Discurso PrivadoDocumento1 paginaGabriela Mistral A Doris Dana Discurso PrivadonachulmiNessuna valutazione finora
- Hola SoledadDocumento10 pagineHola SoledadEdita Janet Yupanqui FlorianoNessuna valutazione finora
- C.S. LEWIS-Una Pena ObservadaDocumento57 pagineC.S. LEWIS-Una Pena ObservadaAlbert Solé Soler100% (1)
- VR 9 La Misericordia en La Escuela de CaridadDocumento7 pagineVR 9 La Misericordia en La Escuela de CaridadALGAMONNessuna valutazione finora
- Sermón Del Santo Cura de ArsDocumento8 pagineSermón Del Santo Cura de ArsManuel MateránNessuna valutazione finora
- NarrativaDocumento3 pagineNarrativaGabriel HernándezNessuna valutazione finora
- Claves para Romper AtadurasDocumento11 pagineClaves para Romper AtadurasDalyvic TorresNessuna valutazione finora
- 1 Ah en Este Punto de Reburujadas Ideas ReligiosasDocumento13 pagine1 Ah en Este Punto de Reburujadas Ideas ReligiosasLuis E. Herrerías SáenzNessuna valutazione finora
- Una Pena Observada C.S LewisDocumento70 pagineUna Pena Observada C.S LewisLegna Sanedrac100% (2)
- Frases de Giacomo CasanovaDocumento4 pagineFrases de Giacomo CasanovaVictoriaKuchNessuna valutazione finora
- A Propósito de La Vacuna Una ReflexiónDocumento3 pagineA Propósito de La Vacuna Una ReflexiónJuan PabloNessuna valutazione finora
- Filosofia EL DOLORDocumento10 pagineFilosofia EL DOLORpabloNessuna valutazione finora
- 211 Fuchs PDFDocumento10 pagine211 Fuchs PDFCésarSotoNessuna valutazione finora
- (Spanish (Auto-Generated) ) YA NO PODREMOS ARREPENTIRNOS - Cuando Se Endurece El Corazón (DownSub - Com)Documento11 pagine(Spanish (Auto-Generated) ) YA NO PODREMOS ARREPENTIRNOS - Cuando Se Endurece El Corazón (DownSub - Com)Guadalupe vasquezNessuna valutazione finora
- Expresa Los Efectos Del Amor Divino Poemas de Sor JuanaDocumento6 pagineExpresa Los Efectos Del Amor Divino Poemas de Sor JuanaPily Rivero La Aventura ComienzaNessuna valutazione finora
- Abasolo, Jose Javier - Nadie Es InocenteDocumento296 pagineAbasolo, Jose Javier - Nadie Es InocenteKenam MishaNessuna valutazione finora
- El PerdonDocumento14 pagineEl PerdonLuis Rojas100% (1)
- Juan Manuel CoteloDocumento13 pagineJuan Manuel CoteloAlberto Moreno100% (1)
- Teologia Fundamental Apologetica J FDocumento3 pagineTeologia Fundamental Apologetica J FJohn DiazNessuna valutazione finora
- Pareciera Ser Que El Hombre de Hoy No SienteDocumento6 paginePareciera Ser Que El Hombre de Hoy No SienteJosé Fernando Rios DazaNessuna valutazione finora
- Decidí ConoDocumento15 pagineDecidí ConoElías MoraNessuna valutazione finora
- El Concepto de La AngustiaDocumento8 pagineEl Concepto de La AngustiamichaelNessuna valutazione finora
- Pensamientos Acerca Del Rey de Elizabeth PrentissDocumento6 paginePensamientos Acerca Del Rey de Elizabeth Prentissobed_reyes_4Nessuna valutazione finora
- AmarguraDocumento3 pagineAmarguraArielNessuna valutazione finora
- Carta 1Documento4 pagineCarta 1Javier ReyNessuna valutazione finora
- Mons. Víctor Manuel Fernández. de Ser Feliz.Documento5 pagineMons. Víctor Manuel Fernández. de Ser Feliz.SEBASTIAN100% (1)
- Vive de Tal Forma Que Al Mirar Hacia Atrás No Lamentes Haber Desperdiciado La ExistenciaDocumento4 pagineVive de Tal Forma Que Al Mirar Hacia Atrás No Lamentes Haber Desperdiciado La Existenciacra.zaniniNessuna valutazione finora
- Hora Santa de Monaguillos Jueves 6 de MayoDocumento6 pagineHora Santa de Monaguillos Jueves 6 de Mayohermanas100% (1)
- Una Pena Observada C S LewisDocumento70 pagineUna Pena Observada C S LewisPaola Marquez LeonesNessuna valutazione finora
- Predicas de MujeresDocumento15 paginePredicas de MujeresimvrNessuna valutazione finora
- Libro IV - Mariana Acevedo VegaDocumento6 pagineLibro IV - Mariana Acevedo VegaLauren BullockNessuna valutazione finora
- Segundo PasoDocumento6 pagineSegundo Pasoolga diaz100% (1)
- Salvador, Él Te EsperaDocumento119 pagineSalvador, Él Te EsperaGianina PaezNessuna valutazione finora
- Cartas MaiteDocumento144 pagineCartas MaiteenripachecoNessuna valutazione finora
- Autoconocimiento y Amor de Dios Ii12 10 2013Documento9 pagineAutoconocimiento y Amor de Dios Ii12 10 2013Natalia MullerNessuna valutazione finora
- El Encuentro HoyDocumento12 pagineEl Encuentro HoyJuan José D'AmbrosioNessuna valutazione finora
- Critto 1982 - El Método Científicos en Las Ciencias Sociales PDFDocumento271 pagineCritto 1982 - El Método Científicos en Las Ciencias Sociales PDFjcscribd62Nessuna valutazione finora
- Heras 2000 - Las Pasiones Del Conocimiento Una Reflexió Epistemología HabermasDocumento8 pagineHeras 2000 - Las Pasiones Del Conocimiento Una Reflexió Epistemología Habermasjcscribd62Nessuna valutazione finora
- Conde Luis 2013 Hipótesis Sobre La Posible Identificación Del Anfiteatro de Barcino (Pyrenae 44 2)Documento22 pagineConde Luis 2013 Hipótesis Sobre La Posible Identificación Del Anfiteatro de Barcino (Pyrenae 44 2)jcscribd62Nessuna valutazione finora
- Viana J 1999 - Introducción A EstrabónDocumento33 pagineViana J 1999 - Introducción A Estrabónjcscribd62Nessuna valutazione finora
- Santos & Perea & Prados 1998 - El Habitat Carpetano Del Cerro Del GollinoDocumento20 pagineSantos & Perea & Prados 1998 - El Habitat Carpetano Del Cerro Del Gollinojcscribd62Nessuna valutazione finora
- Sanchís & Zapatero 1998 España y Los Españoles Hace Dos Mil Años Según El Bachillerato FranquistaDocumento16 pagineSanchís & Zapatero 1998 España y Los Españoles Hace Dos Mil Años Según El Bachillerato Franquistajcscribd62Nessuna valutazione finora
- Santos Juan 1998 - Sobre El Término y El Contenido de La PrehistoriaDocumento17 pagineSantos Juan 1998 - Sobre El Término y El Contenido de La Prehistoriajcscribd62Nessuna valutazione finora
- Helenismo y CristianismoDocumento14 pagineHelenismo y CristianismoIsdiaz61 Hr100% (1)
- Los 36 Milagros de Jesús en La BibliaDocumento2 pagineLos 36 Milagros de Jesús en La BibliaBrenda Alicia VazquezNessuna valutazione finora
- La Lucha Entre La Carne y El EspírituDocumento3 pagineLa Lucha Entre La Carne y El EspírituJohanna López100% (1)
- Rosario Misterios DolorososDocumento14 pagineRosario Misterios DolorososclaucarbonellNessuna valutazione finora
- La Cuna Del Cristianismo1Documento4 pagineLa Cuna Del Cristianismo1Yazbet musicNessuna valutazione finora
- 005 Los BueyesDocumento2 pagine005 Los BueyesByron RodriguezNessuna valutazione finora
- Devotio Moderna o Devoción ModernaDocumento2 pagineDevotio Moderna o Devoción Modernacrisquints100% (1)
- Hamiltin Patrick PDFDocumento3 pagineHamiltin Patrick PDFPedro Ramirez RomeroNessuna valutazione finora
- Registro ArncDocumento28 pagineRegistro ArncAndres Lozano CortesNessuna valutazione finora
- Trabajo de JuanDocumento2 pagineTrabajo de JuanLalo Pérez FragaNessuna valutazione finora
- Lección 19 Los Oficios de CristoDocumento4 pagineLección 19 Los Oficios de Cristomarcos camacho100% (1)
- Eclesiologia La Doctrina de La IglesiaDocumento98 pagineEclesiologia La Doctrina de La IglesiaIvan Samith David100% (1)
- RELIGIÓNDocumento3 pagineRELIGIÓNDeysi Maria Birriel MarreroNessuna valutazione finora
- La Voz y La Noticia Palabras y Mensajes en La Tradicion HispanicaDocumento284 pagineLa Voz y La Noticia Palabras y Mensajes en La Tradicion HispanicaIvan LunasNessuna valutazione finora
- CautividadDocumento2 pagineCautividadMarshall LoackwoodNessuna valutazione finora
- BOOA Octubre Diciembre 2019Documento101 pagineBOOA Octubre Diciembre 2019Luis Carlos Hernandez MartinNessuna valutazione finora
- Reconociendo Los Sitios Espirituales Sobre Nuestras Ciudades PDFDocumento5 pagineReconociendo Los Sitios Espirituales Sobre Nuestras Ciudades PDFEšmęrąldą ŤôrôNessuna valutazione finora
- BatallaDocumento1 paginaBatallaNicole SuárezNessuna valutazione finora
- La Doctrina de La SalvaciónDocumento69 pagineLa Doctrina de La SalvaciónJuan MJC50% (2)
- Dios Llama Al Jovén SamuelDocumento3 pagineDios Llama Al Jovén Samuelale vasqueNessuna valutazione finora
- Me Llamo Marco Polo-1Documento16 pagineMe Llamo Marco Polo-1marcela fernandez fernandezNessuna valutazione finora
- Pedagogìa CatequisicaDocumento45 paginePedagogìa CatequisicaVeronica Rodriguez Chavez100% (1)
- Santa María en Sábado. Conmemoración de San Pio I. Guía Del Los Fieles para La Santa Misa Cantada. Kyrial CUM IUBILODocumento20 pagineSanta María en Sábado. Conmemoración de San Pio I. Guía Del Los Fieles para La Santa Misa Cantada. Kyrial CUM IUBILOIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)Nessuna valutazione finora
- Jesús Su Paz en La Turbulencia MR 4 35 - 40 T2E30Documento3 pagineJesús Su Paz en La Turbulencia MR 4 35 - 40 T2E30Oswald ChamaguaNessuna valutazione finora
- Una Agonia Que No TerminaDocumento7 pagineUna Agonia Que No Terminaandres escobarNessuna valutazione finora
- Curso de MayordomíaDocumento30 pagineCurso de Mayordomíaosamaris100% (3)
- Pensum de Reingresante AmpliadoDocumento30 paginePensum de Reingresante Ampliadodiana vivasNessuna valutazione finora
- Bosquejo Cristianismo Practico 02Documento4 pagineBosquejo Cristianismo Practico 02Daniel Josue Contreras ValverdeNessuna valutazione finora
- TDJ - Revista Antiatalaya PDFDocumento45 pagineTDJ - Revista Antiatalaya PDFjoseNessuna valutazione finora
- Interculturalidad y Religión - para Una Lectura Intercultural deDocumento177 pagineInterculturalidad y Religión - para Una Lectura Intercultural deBeth Lis100% (1)