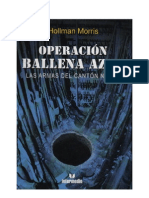Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Alegato Contra El Rescate de Los Valores Perdidos
Caricato da
estigwebTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Alegato Contra El Rescate de Los Valores Perdidos
Caricato da
estigwebCopyright:
Formati disponibili
ALEGATO CONTRA EL RESCATE DE LOS VALORES
PERDIDOS.
Andrés Nanclares Arango
Esta ponencia tiene su origen en un acto de extrañamiento. Frente
al listado de temas propuestos para este Simposio, me sobresaltó el
hecho de que sus organizadores hicieran un llamado a abogar por
el rescate de los valores perdidos. En esta época, cuando nuevos
hechos culturales indican el advenimiento de una sociedad abierta,
una propuesta en ese sentido se sitúa a contramarea de la historia
misma. Por eso en esta ponencia quiero demostrar una cosa y
proponer otra. Quiero demostrar que el rescate de los valores
perdidos, en lugar de situarnos en la senda de mejores hallazgos,
nos va a obligar a pedalear por siempre en el lodazal de
insensateces en que estamos sumidos. Y quiero proponer, sobre la
base de la crítica de esos valores perdidos, que lo que nos urge
crear, a manera de plataforma de lanzamiento para otras aventuras
del pensamiento, son nuevos y más amplios paradigmas.
Colombia, a partir del Descubrimiento, fue incorporada a la
modernidad. Pero como su formación había sido traumática, entró
llena de contradicciones. Y esas contradicciones son las que han
perfilado nuestro llamado modo de ser nacional. En Colombia,
desde el comienzo de su historia, está el conflicto entre pueblos
nativos y pueblos invasores. Estas dos razas no se exterminaron al
modo de lo que ocurrió en Norteamérica. Aquí se integraron y
dieron lugar a un tercer elemento en conflicto: el mestizaje. Este
tercer elemento, constituído por los mestizos, fue incapaz de
identificarse consigo mismo y buscó en lo foráneo su justificación.
Ahí radica nuestra falta de autenticidad.
Pero hay en esta sociedad nuestra otro conflicto subyacente. Es el
de los pueblos afroamericanos con los mestizos. Los abuelos de los
negros de hoy, fueron traídos a estas tierras en condición de
extranjeros y esclavos. Después de que teóricamente fueron
liberados, siguieron y siguen siendo mirados como extranjeros por
el resto de la sociedad. Y ellos mismos apenas ahora han
emprendido, aunque tímidamente, la toma de posesión del lugar al
que irrenunciablemente pertenecen. De ahí provienen nuestra
intolerancia y nuestra hostilidad social.
El otro conflicto es el que se da entre las élites económicas y
políticas y el resto de la sociedad. Las primeras discriminan por su
pobreza y su origen a los miembros de la segunda. Esa es la
semilla de nuestro espíritu excluyente y nuestro inveterado
resentimiento. Una simetría hace explosiva la concepción del
mundo y de la vida de estos dos sectores. Mientras el
endurecimiento paulatino de su coraza y el ejercicio sistemático del
despojo y de la exclusión ha constituído el propósito de los
primeros, en los segundos la indignación y el rencor, bajo la divisa
de que quien no es un resentido es porque tiene sentido de res, han
fortalecido las raíces de su ira y han dado por años sus cosechas
de sangre.
Pero esto no es todo. A partir de los años cincuentas, por efecto de
la Violencia, se gestó el conflicto entre el sector urbano tradicional y
la avalancha de personas llegadas del campo a la ciudad. Los
campesinos desplazados por esa violencia, no fueron bien recibidos
por el grueso de personas del sector urbano. Fueron
incomprendidos y hostilizados. Su sencillez fue entendida como
ignorancia. Su nobleza como estupidez. Su sabiduría elemental
como torpeza. Este es el germen de nuestra fatuidad y del
convencimiento infundado de la superioridad de clase.
De este aglomerado de conflictos que bulle en lo más hondo del
alma colombiana, surge algo sorprendente. Ese algo es que esta
sociedad, en lugar de haber asumido su propia historia y haber
diseñado a partir de ella su destino, tomó en préstamo de otras
naciones sus ideales, sus emblemas y sus valores. Este préstamo
lo tomó Colombia, por arte de mimesis, de la Revolución Francesa.
Por eso desde entonces nos han hecho creer que nuestra
nacionalidad se funda en la Declaración de los Derechos del
Hombre y en sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad.
Pero esto, la verdad sea dicha, no corresponde más que a una
impostura. Los ideales y valores de un país no pueden tomarse en
préstamo. Ellos deben nacer de su propia historia, de sus propias
vivencias y de sus propias finalidades colectivas. Colocarle los
ideales de una nación a otra, a manera de un emplaste, no deja de
ser más que una farsa. La sociedad colombiana, si se hubiera
fundado sobre la autenticidad y no sobre la simulación, no había
tenido por qué asumir los valores de la Revolución Francesa. Es
que Colombia, como nación, es anterior -y no posterior- a la
Revolución Francesa. No pudo, entonces, por eso, haber tomado
ideales, como lo hizo, de una gesta que no había ocurrido en su
territorio. Pero así lo hizo y desde entonces Colombia se cree una
república liberal fundada en la libertad, la igualdad y la fraternidad,
aunque en verdad es una sociedad señorial, avergonzada de sí
misma, vacilante ante el desafío de reconocerse e intentar
instituciones que nazcan de su composición social. Por inauténtica,
prefirió tomarlas de otras repúblicas. Con razón el poeta Rubén
Darío la llamaba una república aérea, es decir, sin soporte, vacua,
vana.
Por eso, en definitiva, Colombia es una nación con un gran
sentimiento de inferioridad. Padece, como decía el maestro
Fernando González, el complejo de hijueputa. Por eso sus
integrantes viven en una eterna simulación. De ahí que se oiga
decir, a manera de chiste, que en Colombia los ricos quieren ser
ingleses, los intelectuales quieren ser franceses, la clase media
quiere ser norteamericana y los pobres quieren ser mejicanos.
Nadie, en todo caso, se reconoce como colombiano. El concepto de
patria, en el fondo de cada habitante, me parece que suena a
carcajada. Para todos, si recordamos a Borges, parece de veras
que ser colombiano fuera un acto de fe.
¿A qué conduce esta desintegración desde los orígenes y este
sentimiento de inferioridad en cada uno de los miembros de esta
sociedad? Conduce al florecimiento de una serie de valores
negativos a cuyo rescate quiero oponerme mediante esta ponencia.
El primer valor negativo de esa serie es el individualismo. Aquí nada
se orienta a un propósito público. Sólo existen intereses
particulares. El interés del colombiano sólo alcanza a su círculo
personal o familiar. A ese único fin subordina su actividad pública o
privada. El Estado mismo, que debería reflejar otro tipo de valores,
ha sido siempre un negocio particular de quienes lo administran. Es
un Estado señorial, opresivo y mezquino. Es un Estado que no
existe para prestar seguridad social, protección al ciudadano,
brindar salud y educación. Pero sí existe como instrumento para
que una franja de poderosos conserve intactos sus intereses y se
oponga a toda transformación.
El segundo valor negativo es la indignidad. Colombia se ha
acostumbrado a la mendicidad. El Estado mismo tiende a
acostumbrar a los ciudadanos a mendigar. Como el Estado no
cumple sus obligaciones, el ciudadano, en vez de exigir lo que se le
debe como derecho, agradece como limosna lo que la empresa
privada, en caso de un desastre, le da como muestra de la
filantropía de unos pocos. Por eso es que sistemáticamente, si no
son los organismos internacionales, son las misiones de
beneficencia las que llegan al país para ayudar a salir de una
determinada dificultad.
El tercer valor negativo es la falta de carácter. Esta indignidad, esta
falta de orgullo, ha sido asumida en Colombia como un destino. No
confiamos en nosotros mismos. Sólo confiamos en lo que hacen y
producen otros. No inventamos nada y si lo inventamos no lo
valoramos. Por eso somos simuladores e inauténticos. Toda tesis,
toda hipótesis, si no está respaldada en el criterio de autoridad, es
desestimada. A nuestros escritores, y así hasta el infinito con
nuestros científicos y nuestros deportistas, si no son ensalzados
primero en el exterior, no les otorgamos reconocimiento.
Un cuarto valor está constituído por la intolerancia y la hostilidad
social que padecemos. Esta tendencia a excluír y descalificar a los
otros viene desde los orígenes. Si lo étnico, lo económico, lo político
y lo social de una persona, no corresponden a lo étnico, lo
económico, lo político y lo social de nosotros mismos, nos negamos
a unirnos a él, a brindarle nuestra amistad o nuestra solidaridad. El
desprecio señorial por los humildes es escandaloso en este país.
No se busca la amistad de quien no tiene un trabajo importante, de
quien vive en un barrio pobre, de quien se viste mal o de quien se
expresa de mala manera. La tendencia es a refugiarse en ínsulas
de ribetes sociales similares. Los demás son excluídos y negada de
plano o recelosamente su incorporación a un mundo diferente. De
este modo se patentizan el egoísmo, la mezquindad y la exclusión.
Ese individualismo, esa indignidad, esa falta de carácter, esa
intolerancia y esa hostilidad social y humana, valores
indiscutiblemente negativos, los encuentra reflejados el menos
avisado de los hombres en nuestro medio judicial. Aunque
metamorfoseados, aquí crecen como maleza el cínico arribismo de
los escaladores de oficio, la exaltación interesada de las miserias
del lambiladrillismo, la imposición y reconocimiento piadoso de las
falsas virtudes de aquellos seres que hemos convenido en
denominar carangas resucitadas y la intriga palaciega como patente
de corso de los seres humanos humanamente insignificantes. Por
oposición, aquellos hombres, capaces ellos, críticos y lúcidos ellos,
por haber querido acceder y ascender validos únicamente del
límpido pasaporte de su humanidad auténtica, plena de dignidad y
sólido carácter, son sistemáticamente excluídos y perversamente
bloqueados.
Legitimando el paracaidísmo como método válido para entrar y
cambiar de categoría dentro de las estructuras del poder judicial,
quienes han tomado por asalto sus timones siguen creyendo, y para
eso se sirven de unos concursos de carrera que sólo miden la
capacidad adivinatoria de sus aspirantes, que el juez eunuco, sin
criterio ni opinión, el funcionario de laboratorio, alejado de toda
contaminación social, el alma tominona que aplica la ley con las
orejas gachas, son los que entrañan el arquetipo de hombre que
sirve a la preservación de los valores antañones sobre los que se
ha fundado la función judicial en Colombia.
¿A qué nos ha conducido, en la práctica, esta concepción? A que
por darle más valor a la cáscara que al huevo; a que por darle
primacía a la uva sobre la vid; a que por darle más valor a la
máscara que a la esencia del hombre, debamos soportar hoy en el
Poder Judicial una invasión de aparecidos sólo equiparable a una
avalancha de langostas.
Ahora tenemos entre nosotros, por efecto de la institucionalización
del paracaidísmo de que les hablaba, una legión de banqueros de
medio pelo ávidos de ganarse un millón de pesos enhebrando
incisos bajo un alud de expedientes; politicastros en plan de feriar, a
cambio de sus mezquinos intereses, los más altos valores de la
justicia y del espíritu; carpinteros de cuatro tablas convertidos en
juristas por arte de birlibirloque; abogados de los de cinco centavos
la docena interesados en hacer reinar en sus procesos y en sus
fallos el santanderismo; y una turba de mamasantos de miriñaque,
temerosos y sin vuelo, desesperados por ocultar detrás de la letra
de la ley la hipoteca de su pensamiento.
Frente a ellos, frente a la aplanadora de la fatuidad que ellos
manejan, representada en la mercantilización de los posgrados y
los diplomados, la decidida vocación por la causa de la justicia, la
inteligencia y la rectitud, valores de alta humanidad, van quedando
como algo despreciables, como algo que sólo merece mirarse como
un masacote de aserrín y cucarachas.
Por eso se trata, no de rescatar los valores perdidos, como lo han
propuesto los organizadores de este Simposio, sino de crear
nuevos valores, valores positivos, con miras a la conformación de
una nación y un poder judicial en franco desafío a los atavismos que
los han tenido postrados.
Los jueces, a partir de la promulgación de la Constitución del 91,
tenemos la obligación, como personas y como funcionarios, de
despojarnos, aún con traumatismos, de esta coraza que nos ha
impedido contribuír de modo cierto y efectivo, por haber
interiorizado desde la infancia esos valores negativos, al nacimiento
de una Colombia en donde la "viveza" y el arribismo no sean
considerados como sinónimo de inteligencia; en donde la nobleza
no sea tenida como idiotez; en donde la creatividad y la imaginación
no sean consideradas como síntomas de locura y en donde el
espíritu crítico no sea tenido por los fascismos agazapados como
señal de que quien lo ejerce es un ser peligroso para las
instituciones.
Ahora los jueces, parapetados en la denominada jurisprudencia de
los valores, tenemos el encargo de realizar en la práctica valores
como la justicia material, la solidaridad efectiva, la convivencia
pacífica y, muy especialmente, la igualdad, pero no la igualdad
formal ante la ley, que era el paradigma anterior, sino la igual
material y económica. El doctor Manuel José Cepeda, comentando
el artículo 13 de la Constitución Política, ha expresado:
"Una lectura detenida del artículo 13 de la Constitución, muestra
que las personas no sólo tienen derecho a ser iguales "ante la ley"
sino, además, a que se les brinde igual "protección" y "trato". La
igualdad ante la ley es ciega frente a las situaciones de hecho en
que se encuentran los diversos grupos de individuos y también es
indiferente respecto de las consecuencias prácticas de la ley. A la
igualdad ante la ley sí le importa, usando la analogía de una carrera
de atletismo, que todos los individuos puedan participar en la
competencia, pero no le interesa si todos arrancan a correr desde la
misma línea de partida, ni quién gana, ni qué tácticas utiliza a lo
largo de la carrera... En cambio, al derecho a recibir la misma
protección y trato de las autoridades, sí le preocupan las
condiciones y el resultado de la carrera... Una frase de Jorge Eliécer
Gaitán, citada en la Asamblea Constituyente al debatir estos temas,
resume el cambio de concepciones: "El pueblo no demanda la
igualdad retórica ante la ley, sino la igualdad real ante la vida". Y
esta frase, que otrora parecía revolucionaria, sintetiza la idea actual
de igualdad". (Cepeda, Manuel José, Introducción a la Constitución
del 91. Hacia un Nuevo Constitucionalismo. Bogotá, 1993, Pág. 22).
Esto significa que ahora es la realidad, y no la norma abstracta, la
fuente del derecho por excelencia. Lo que verdaderamente importa
es la realidad, la circunstancias en que se encuentra el individuo. La
ley no puede ser impuesta ya olvidando el contexto de una situación
y las condiciones especiales de la persona.
No estará bien visto en esta época que los jueces, cuando han
recibido elementos para la construcción de nuevos paradigmas,
refrenden los malos hábitos que han hecho de Colombia un país de
personas individualistas, indignas, sin carácter e intolerantes. El
sueño es que nuestros jueces encarnen y desarrollen un espíritu
solidario frente a sus colegas y frente a sus asociados, evitando que
en su interior germinen el canibalismo profesional y la insensibilidad
más abominable. Lo ideal es que nuestros jueces, en aras de la
tolerancia, desmonten de su esquema de valores el dogmatismo, la
sofística de los racismos y la pretensión de superioridad de los
hombres formados en el eruditismo huero. La esperanza es que
nuestros jueces asuman sin esguinces, en procura de la
consolidación de su carácter, la responsabilidad de sus errores, y
que sean capaces, contra todos los riesgos, incluso los
burocráticos, de mantener su independencia de criterio como
enseña fundamental del ejercicio digno de su función. Lo ideal es
que los jueces sean creativos e imaginativos y que hagan de la
aventura del pensamiento uno de los símbolos de la razón de ser de
su existencia.
Los funcionarios de viejo cuño, los que se niegan a asumir las
nuevas perspectivas de interpretación, no son la causa sino la
consecuencia del modelo de Estado que existe. A su vez, el Estado
es la consecuencia de los hombres que somos, de los hombres que
lo integramos. Por eso, no esperemos que el Estado vaya a cambiar
la sociedad. Es la sociedad la que debe cambiar al Estado. La
estructura y la lógica del Estado, pueden llegar a ser otra lógica y
otra estructura, si sus administradores y sus funcionarios
interiorizan valores cualitativamente distintos e influyen desde su
posición sobre la sociedad. Es posible, de esta forma, que el Estado
de los privilegios, de la simulación y de las imposturas, llegue a ser
el Estado de la nobleza, de la familiaridad, del respeto y de la
sensibilidad.
Jamás digamos, entonces, que para reestructurar el aparato
judicial, y de paso a Colombia como nación, hay que recuperar los
valores perdidos. Este país ha sido erigido sobre la base de valores
podridos, agusanados. Sobre valores negativos. La culpa, como se
dice por ahí, no es de la pérdida de los valores tradicionales y las
virtudes republicanas. Esos valores positivos cuya vigencia hoy
reclamo en esta ponencia, sólo han existido en una retórica
nacional que envileció el lenguaje de las grandes causas hasta
convertirlas en banderas de traición y farsa. Ahora nos corresponde,
como jueces, bajar a la realidad, con el poder de la Constitución y
de la ley, esas palabras grandilocuentes y esas abstracciones
ilustres con las que por siglos se ha vestido la impostura de esta
Nación.
La Constitución del 91 ha consagrado instrumentos para que los
jueces rompan, en uso de sus funciones, uno de los grandes
problemas de la sociedad colombiana, como lo es la falta de
correspondencia entre los derechos garantizados por la ley y los
derechos permitidos por la realidad. A partir de los paradigmas
contenidos en la Constitución, los jueces pueden ejercer su libertad
de hombres de pensamiento. Pueden superar la sujeción a unos
métodos de interpretación insuficientes dentro de las nuevas
perspectivas de valoración. Pueden pensar con cabeza propia.
Pueden imaginar soluciones. Pueden ensayar una más refinada
sensibilidad en la solución de los conflictos sometidos a su
consideración. Ahora el juez puede inventarse a sí mismo. Más que
un funcionario, puede empezar a ser un hombre.
La misma sociedad, a quien la pedagogía constitucional que se ha
puesto en marcha le ha abierto los ojos, está aupando a los jueces
para que actúen en esta línea. No lo pide sólo el autor de esta
ponencia. No lo piden los tratadistas y los magistrados de la Corte
Constitucional. Se trata de la gestación de una fuerza colectiva
fundada en nuevos valores. Se trata de un hecho cultural novedoso.
Estanislao Zuleta, maestro de profesores, solía decir que si una
cosa la cree y la vive un solo individuo, probablemente se trata de
una locura. Pero si esa misma cosa la cree y la vive todo un pueblo,
estamos frente a una cultura. Frente a eso, frente a un nuevo hecho
cultural, estamos ahora enfrentados los jueces. Tengo confianza en
que no lo asumiremos como lo hicieron los esclavos cuando por
decreto se proclamó su libertad. Muchos de ellos se opusieron a
quedar libres. Se rebelaron con indignación al ver surgir ante ellos
la posibilidad efectiva de una vida distinta. Otros optaron por el
suicidio colectivo cuando vieron que, a partir de la proclamación de
su libertad, el techo y la alimentación iban a continuar de ahí en
adelante por su propia cuenta.
Mi esperanza es que los jueces, ahora cuando nos han dado la
facultad de crear derecho y desechar los métodos estrechos de
interpretación, llenarán el tanque de su espíritu de nuevos ímpetus
y, armados de mejores herramientas conceptuales, ejercitarán su
libertad para contribuír a la creación y consolidación de verdaderos
valores positivos. Muchos dirán que una tarea de tales dimensiones
es imposible porque sobre nuestras cabezas revolotea el coco del
prevaricato y en nuestro cuello respira el monstruo del
autoritarismo. Creo, con todo, que la situación no es tan alarmante.
La Constitución Política es nuestra trinchera. La Corte
Constitucional, en su sentencia C-417 del 4 de octubre de 1993,
dijo:
"Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad
disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo
funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y
aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente,
el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la
función de administrar justicia, no da lugar a acusación ni a proceso
disciplinario alguno".
Si lo dicho aquí por nuestro más alto tribunal es vana palabrería; si
esas directrices no han de operar en la práctica; si han de
convertirse de nuevo en lenguaje mortecino; si han sido escritas
para rendirles veneración y respeto, y no para que sirvan a la
creación de nuevas líneas de acción, todo lo que aquí he escrito es
una ociosidad, y todos, yo por iluso y ustedes por no haber tenido la
valentía de arrojarme huevos y tomates, o haberme exigido dejar el
escenario, no habremos hecho otra cosa que perder el tiempo.
Potrebbero piacerti anche
- El dragón milenario y las faenas de YayoDa EverandEl dragón milenario y las faenas de YayoValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Ética y responsabilidad social - Caso Robin HoodDocumento2 pagineÉtica y responsabilidad social - Caso Robin HoodRene C.Nessuna valutazione finora
- Fragmentos de Mein KampfDocumento1 paginaFragmentos de Mein KampfAnaní Pastor RodríguezNessuna valutazione finora
- Reducción de Salvajes Rafael Uribe Uribe 1907Documento5 pagineReducción de Salvajes Rafael Uribe Uribe 1907libardo0% (1)
- Ideologia Cultura Dependencia AlienacionDocumento20 pagineIdeologia Cultura Dependencia AlienacionfernandocpradoNessuna valutazione finora
- Apuntes de Ética de SpinozaDocumento2 pagineApuntes de Ética de SpinozaLivre T ArtNessuna valutazione finora
- Anaximenes y AnaximandroDocumento6 pagineAnaximenes y Anaximandroeli exequiel diaz espinozaNessuna valutazione finora
- Breve Resumen Manifiesto Comunista, Capitulo 1: "Proletarios y Burgueses"Documento7 pagineBreve Resumen Manifiesto Comunista, Capitulo 1: "Proletarios y Burgueses"Adriana GonzalezNessuna valutazione finora
- Operacion Ballena AzulDocumento135 pagineOperacion Ballena AzulJaime BatemanNessuna valutazione finora
- Aníbal Galindo. Estudios Económicos y FiscalesDocumento236 pagineAníbal Galindo. Estudios Económicos y FiscalesPropiedad privada100% (2)
- ANTROPOLOGIA MAQUIAVELODocumento2 pagineANTROPOLOGIA MAQUIAVELODylan MontañoNessuna valutazione finora
- Fábulas Del ErialDocumento108 pagineFábulas Del ErialJuan Alberto Corrales Ramírez100% (1)
- REINO DE GRANADA (De Orígenes A 1.936)Documento547 pagineREINO DE GRANADA (De Orígenes A 1.936)Pablo Bueno Porcel100% (1)
- Trabajo LenguaDocumento11 pagineTrabajo LenguaInspectoria San Antonio de ArredondoNessuna valutazione finora
- Mi Anarquismo - R. BarrettDocumento2 pagineMi Anarquismo - R. Barrettmaculayculkin91Nessuna valutazione finora
- Utopia y El PrincipeDocumento9 pagineUtopia y El PrincipeGordo GeredaNessuna valutazione finora
- Ser como ellos: el desarrollo insostenibleDocumento3 pagineSer como ellos: el desarrollo insostenibleBoris Erwin Arias RodriguezNessuna valutazione finora
- Cuadro Comparativo Entre La Cultura Griega y La Cultura RomanaDocumento17 pagineCuadro Comparativo Entre La Cultura Griega y La Cultura RomanaAlfaro Juan JoséNessuna valutazione finora
- Origen de la FilosofíaDocumento25 pagineOrigen de la FilosofíaMagaly Cardenas VasquezNessuna valutazione finora
- La Filosofia AnarquistaDocumento37 pagineLa Filosofia AnarquistaDifusionesA100% (1)
- Conflicto KurdoDocumento13 pagineConflicto KurdoJhon LitsNessuna valutazione finora
- El Desplazamiento Forzado y Los Medios de ComunicaciónDocumento4 pagineEl Desplazamiento Forzado y Los Medios de ComunicaciónLuisa GómezNessuna valutazione finora
- Ignacio Ramonet La Catastrofe Perfecta Crisis Del Siglo y Refundacion Del PorvenirDocumento63 pagineIgnacio Ramonet La Catastrofe Perfecta Crisis Del Siglo y Refundacion Del PorvenirSantiago Calderon SanchezNessuna valutazione finora
- Los Mapas Del Alma No Tienen FronterasDocumento3 pagineLos Mapas Del Alma No Tienen FronterasAbel Aristides Ureña Rodriguez100% (1)
- El Mundo GrecorromanoDocumento37 pagineEl Mundo GrecorromanoCastillejos EmilioNessuna valutazione finora
- FILO, MODULO 4 Ingreso - Unlam.filosofiaDocumento11 pagineFILO, MODULO 4 Ingreso - Unlam.filosofiaEmiliano RamelliniNessuna valutazione finora
- Agentes racionales y teoría de juegosDocumento4 pagineAgentes racionales y teoría de juegosVero Gigliotti100% (1)
- Resumen. Discurso Sobre El Colonialismo. Aimé CésaireDocumento8 pagineResumen. Discurso Sobre El Colonialismo. Aimé CésaireSantiago CortésNessuna valutazione finora
- 01 Historia de La Inteligencia Artificial PDFDocumento20 pagine01 Historia de La Inteligencia Artificial PDFjogatuzoNessuna valutazione finora
- Formación Del Estado AtenienseDocumento4 pagineFormación Del Estado AtenienseMATIANNessuna valutazione finora
- Alvaro García Linera. Multitud y ComunidadDocumento7 pagineAlvaro García Linera. Multitud y ComunidadMiriam Flores DariasNessuna valutazione finora
- Civilización vs BarbarieDocumento16 pagineCivilización vs Barbarielilit64enano2Nessuna valutazione finora
- Filosofia Taller 2 de 11°Documento4 pagineFilosofia Taller 2 de 11°jose100% (1)
- Resumen Libro Costarricense Por DichaDocumento3 pagineResumen Libro Costarricense Por DichaBlanca Malca Cavero50% (2)
- Ensayo Elogio A La LocuraDocumento2 pagineEnsayo Elogio A La LocuraSebastian SanchezNessuna valutazione finora
- Conflicto Armado en Colombia: Desplazamiento y Factores Claves para su FinDocumento5 pagineConflicto Armado en Colombia: Desplazamiento y Factores Claves para su FinkevinNessuna valutazione finora
- La Antiglobalizacion - InformeDocumento26 pagineLa Antiglobalizacion - InformeWenddy NuñezNessuna valutazione finora
- El Pliego Del Pueblo Levantado Por El MirDocumento12 pagineEl Pliego Del Pueblo Levantado Por El MirSimón Ramírez100% (1)
- La Nueva Edad Media según Umberto EcoDocumento12 pagineLa Nueva Edad Media según Umberto EcoSebastián Hernández MejíaNessuna valutazione finora
- Cultura como instrumento de normalización e inclusión socialDocumento11 pagineCultura como instrumento de normalización e inclusión socialyombilaitNessuna valutazione finora
- De La Ética Socrática Contestar Con PortadaDocumento6 pagineDe La Ética Socrática Contestar Con PortadaVerónica AguayoNessuna valutazione finora
- 1-Hipótesis Del AlmendrónDocumento4 pagine1-Hipótesis Del Almendrónalexander canossa100% (1)
- Farruco Sesto. 30 Preguntas en ComunaDocumento14 pagineFarruco Sesto. 30 Preguntas en ComunaAbner J Colmenares100% (1)
- Carta a los Españoles AmericanosDocumento1 paginaCarta a los Españoles AmericanosJosue Amir Avila Peña100% (1)
- Revista 18. Foro Córodba 67 Años. Ponencias Presentadas Primera ParteDocumento116 pagineRevista 18. Foro Córodba 67 Años. Ponencias Presentadas Primera ParteJuan carlos garciaNessuna valutazione finora
- Reseña Colombia No Es Una IslaDocumento1 paginaReseña Colombia No Es Una IslaDila Nubia Ovalle FulaNessuna valutazione finora
- Historia General Cordoba Region PDFDocumento544 pagineHistoria General Cordoba Region PDFEspacio Padelma Espacio PadelmaNessuna valutazione finora
- El Fundamento Del BienDocumento5 pagineEl Fundamento Del BienFatima Flores MunaycoNessuna valutazione finora
- Resumen La UtopiaDocumento9 pagineResumen La UtopiaRosibel VillegasNessuna valutazione finora
- El Chocolate y La Repostería MexicanaDocumento7 pagineEl Chocolate y La Repostería MexicanaRommer David Llanos CallanchoNessuna valutazione finora
- La Ley y La Autoridad - Piotr KropotkinDocumento13 pagineLa Ley y La Autoridad - Piotr KropotkinmechandoNessuna valutazione finora
- Las Dos Rutas de MayoDocumento9 pagineLas Dos Rutas de MayoRitaMNessuna valutazione finora
- Africa Versus America La Fuerza Del ParadigmaDocumento56 pagineAfrica Versus America La Fuerza Del ParadigmapumaneiNessuna valutazione finora
- Reseña Lo Que Le Falta A ColombiaDocumento4 pagineReseña Lo Que Le Falta A ColombiaDarwin Parra PardoNessuna valutazione finora
- Resena Lo Que Le Falta A Colombia William OspinaDocumento4 pagineResena Lo Que Le Falta A Colombia William OspinaCARLOS ALBERTO CAICEDO MOREIRANessuna valutazione finora
- Colombia Marca No RegistradaDocumento30 pagineColombia Marca No Registradasfdk uzumakiNessuna valutazione finora
- Portocarrero - Hacia Una Comprensión Del RacismoDocumento10 paginePortocarrero - Hacia Una Comprensión Del RacismoAissa VásquezNessuna valutazione finora
- Franja Amarilla William OspinaDocumento63 pagineFranja Amarilla William OspinaHans MuñozNessuna valutazione finora
- DondeEstaFranjaAmarillaDocumento6 pagineDondeEstaFranjaAmarillaMarlon Perez HurtadoNessuna valutazione finora
- Escuchemos A Los Pobres - P. Federico Carrasquilla M PDFDocumento40 pagineEscuchemos A Los Pobres - P. Federico Carrasquilla M PDFOvidio Giraldo Velásquez0% (1)
- Tecnicas Del Juicio OralDocumento248 pagineTecnicas Del Juicio Oralestigweb100% (9)
- PresentacionDocumento5 paginePresentacionestigwebNessuna valutazione finora
- Tecnicas de Expresion OralDocumento51 pagineTecnicas de Expresion Oralestigweb50% (2)
- Every Month A MillionDocumento59 pagineEvery Month A MillionestigwebNessuna valutazione finora
- Lesividad Acceso CarnalDocumento14 pagineLesividad Acceso CarnalestigwebNessuna valutazione finora
- La Crisis Del DerechoDocumento4 pagineLa Crisis Del DerechoestigwebNessuna valutazione finora
- La Victima en El Proceso PenalDocumento12 pagineLa Victima en El Proceso PenalestigwebNessuna valutazione finora
- Las Literaturas ClasicasDocumento40 pagineLas Literaturas Clasicasestigweb100% (1)
- Jus CiberneticaDocumento18 pagineJus CiberneticaestigwebNessuna valutazione finora
- Módulo II Axiología y Deontología Del Proceso Penal y El PRDocumento100 pagineMódulo II Axiología y Deontología Del Proceso Penal y El PRestigwebNessuna valutazione finora
- La Dignificacion de La JusticiaDocumento3 pagineLa Dignificacion de La JusticiaestigwebNessuna valutazione finora
- La Sofistica y El Sistema AcusatorioDocumento9 pagineLa Sofistica y El Sistema AcusatorioestigwebNessuna valutazione finora
- Inasistencia CaducidadDocumento24 pagineInasistencia CaducidadestigwebNessuna valutazione finora
- Eugenio ZaffaroniDocumento16 pagineEugenio Zaffaroniestigweb0% (1)
- Formato de Solicitud de AudienciaDocumento3 pagineFormato de Solicitud de Audienciaestigweb25% (4)
- Federico NietzscheDocumento4 pagineFederico NietzscheestigwebNessuna valutazione finora
- Derecho Penal EnemigoDocumento43 pagineDerecho Penal Enemigocamaguza28Nessuna valutazione finora
- Gunther JacobsDocumento18 pagineGunther JacobsestigwebNessuna valutazione finora
- El Error en La Edad de Victima de Delitos SexualesDocumento8 pagineEl Error en La Edad de Victima de Delitos SexualesestigwebNessuna valutazione finora
- El Roll Del Nuevo Juez PenalDocumento5 pagineEl Roll Del Nuevo Juez PenalestigwebNessuna valutazione finora
- Erro de Tipo y de ProhibicionDocumento78 pagineErro de Tipo y de Prohibicionestigweb100% (1)
- Derecho Penal GeneralDocumento38 pagineDerecho Penal Generalestigweb100% (1)
- Derecho de DefensaDocumento12 pagineDerecho de DefensaestigwebNessuna valutazione finora
- El Mito de La Independencia de Los Juece1Documento7 pagineEl Mito de La Independencia de Los Juece1estigwebNessuna valutazione finora
- Diferencia Entre Detencion y Prision DomiciliariaDocumento31 pagineDiferencia Entre Detencion y Prision DomiciliariaestigwebNessuna valutazione finora
- Derecho Penel ExpancionistaDocumento26 pagineDerecho Penel ExpancionistaestigwebNessuna valutazione finora
- Derecho y Razón FerrajoliDocumento22 pagineDerecho y Razón FerrajoliestigwebNessuna valutazione finora
- Delitos Informatico, El Fraude Electronico DRDocumento15 pagineDelitos Informatico, El Fraude Electronico DRestigwebNessuna valutazione finora
- Deberes ConstitucionalesDocumento20 pagineDeberes Constitucionalesestigweb79% (14)
- Delito Culposo MedicoDocumento15 pagineDelito Culposo MedicoestigwebNessuna valutazione finora
- Síntesis Crítica Ciencias de La EducaciónDocumento32 pagineSíntesis Crítica Ciencias de La EducaciónSundu211Nessuna valutazione finora
- Planificacion - 2 Do - 2020Documento18 paginePlanificacion - 2 Do - 2020Jammy PolackNessuna valutazione finora
- Ley 23592 Contra La Discriminacion y Sus ModificacionesDocumento1 paginaLey 23592 Contra La Discriminacion y Sus ModificacionesAsociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la JusticiaNessuna valutazione finora
- Guía Docente: Introducción Al DerechoDocumento13 pagineGuía Docente: Introducción Al DerechoHECTOR HAKANSONNessuna valutazione finora
- EnsayoDocumento7 pagineEnsayoJoseph BrachoNessuna valutazione finora
- Para Qué Enseñamos Ciencias SocialesDocumento13 paginePara Qué Enseñamos Ciencias SocialesLuciana Tomasa TroncosoNessuna valutazione finora
- UNICEF. Anexo. Análisis de Normativa - Primer Ciclo - Educación InfantilDocumento24 pagineUNICEF. Anexo. Análisis de Normativa - Primer Ciclo - Educación InfantilCésar Andrés Ramos Vélez0% (1)
- Del Derecho Al Poder El Camino Central de La Obra de Norberto Bobbio 0Documento14 pagineDel Derecho Al Poder El Camino Central de La Obra de Norberto Bobbio 0Calixto VasquezNessuna valutazione finora
- Minuta Productividad y Desarrollo.Documento3 pagineMinuta Productividad y Desarrollo.Anonymous FfDHjTNessuna valutazione finora
- Proyecto Historia de Colombia IE SAN DIEGO 2020Documento10 pagineProyecto Historia de Colombia IE SAN DIEGO 2020Ever Sánchez PérezNessuna valutazione finora
- Historia de La Literatura.Documento12 pagineHistoria de La Literatura.FernandoNessuna valutazione finora
- La Tradición Primordial según René GuénonDocumento13 pagineLa Tradición Primordial según René GuénonRafa CosmopolitaNessuna valutazione finora
- Instrumentación Didáctica Higiene y Seguridad IndustrialDocumento20 pagineInstrumentación Didáctica Higiene y Seguridad IndustrialLuis Ernesto Lopez GonzalezNessuna valutazione finora
- Apuntes para El Estudio Del Nacionalismo Criollo en El Perú - MendezDocumento27 pagineApuntes para El Estudio Del Nacionalismo Criollo en El Perú - Mendezanon-263933100% (11)
- Libro Martha Elizabeth Varon 2014 PDFDocumento328 pagineLibro Martha Elizabeth Varon 2014 PDFDiana Carolina Diaz GomezNessuna valutazione finora
- Fundamentos de La Metafisica de Las CostumbresDocumento4 pagineFundamentos de La Metafisica de Las CostumbresClubSNessuna valutazione finora
- Maestra Karina - Analisis de VideoDocumento4 pagineMaestra Karina - Analisis de VideoAbel Rojas LópezNessuna valutazione finora
- Ensayo Estalinismo - Danilo GaliziaDocumento5 pagineEnsayo Estalinismo - Danilo GaliziaDanilo VichNessuna valutazione finora
- Informe de Lectura. Procesos de Enseñanza en Dirección.Documento3 pagineInforme de Lectura. Procesos de Enseñanza en Dirección.Alejandra GrisalesNessuna valutazione finora
- Garcia, Rolando - El Concocimiento en Construccion Cap 4 y 5Documento28 pagineGarcia, Rolando - El Concocimiento en Construccion Cap 4 y 5Sheila GasquesNessuna valutazione finora
- TareaDocumento1 paginaTareaDiana OlivaNessuna valutazione finora
- 1programa IV Conferencia de Estudios Estrategicos 2018 Version FinalDocumento12 pagine1programa IV Conferencia de Estudios Estrategicos 2018 Version FinalPável AlemánNessuna valutazione finora
- Evaluación - Módulo 3Documento6 pagineEvaluación - Módulo 3Diego RíosNessuna valutazione finora
- TEMA 2. La Educación en La Antigua RomaDocumento12 pagineTEMA 2. La Educación en La Antigua RomaNerea Libertad Acosta DiazNessuna valutazione finora
- 02 Bibliologia Dinamica Del Espiritu PDFDocumento1 pagina02 Bibliologia Dinamica Del Espiritu PDFEstrella Marrero TrujilloNessuna valutazione finora
- Bailes RegionalesDocumento1 paginaBailes RegionalesmjsarmiNessuna valutazione finora
- Qué Es La SemióticaDocumento6 pagineQué Es La SemióticaJackeline MarinNessuna valutazione finora
- Mi Plan de Vida EticaDocumento3 pagineMi Plan de Vida EticaEdinson MorenoNessuna valutazione finora
- El Concepto de TranstextualidadDocumento4 pagineEl Concepto de TranstextualidadAnonymous 8c63HqsXbNessuna valutazione finora
- Giddens sobre estratificación y clasesDocumento2 pagineGiddens sobre estratificación y clasesFederico Lautaro Palermo80% (10)