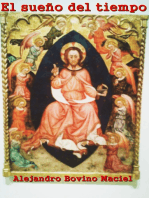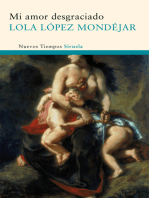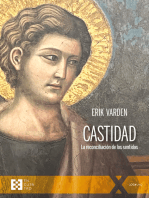Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
La Lascivia
Caricato da
sanpipeCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
La Lascivia
Caricato da
sanpipeCopyright:
Formati disponibili
lunes 8 de junio de 2009
La Lascivia derrotada por el anhelo por Dios
Me dio un placer perverso saber que ese mismo Agustín, unos años
antes, había orado: “Dame castidad, pero no todavía”. Por un tiempo
él demoró la pureza a fin de saborear unas cuantas delicias más. ¿Por
qué es que yo despreciaba los relatos de los santos que habían
triunfado sobre la tentación, pero me encantaba saber de los que
habían cedido? Para este pecado debe también de haber un nombre.
Yo aborrecía el sexo la mayor parte del tiempo. No lo podía concebir
como parte alguna del equilibrio de mi vida. Claro que conocía sus
placeres. Tal es su atracción gravitacional. Pero esos cortos instantes
de placer eran contrabalanceados por días de angustia bajo el peso
de la culpa. No podía conciliar mi mundo de fantasía del placer con mi
mundo corriente de sexo en el matrimonio. Empecé a ver el sexo
como otra de las equivocaciones de Dios, como los huracanes o los
terremotos. En último análisis, el sexo sólo traía dolor. Sin este
aspecto, yo podía verme como ejemplo de pureza y santidad y todas
esas otras cosas a que la Biblia nos exhorta. Pero con el sexo, todo
crecimiento espiritual parecía irremediablemente inalcanzable. Quién
sabe si Orígenes (que escogió la castración) realmente estaba en lo
cierto.
“Ciertamente la piedad es muy difícil de adquirir. Pero esta dificultad
no nace de la religión que podamos adoptar, sino de la irreligión que
persiste en nosotros. Si nuestros sentidos no rechazaran la
penitencia, y si nuestra corrupción no se opusiera a la pureza de Dios,
no habría en esto nada de doloroso para nosotros. Sufrimos sólo en la
proporción en que el vicio que es natural en nosotros opone
resistencia a la gracia sobrenatural. Nuestra alma se ve atrapada
entre estas dos fuerzas contrarias. Pero sería muy injusto imputarle
este conflicto a Dios, que quiere atraernos, en vez de al mundo, que
nos quiere retener.
Es como un niño al que su madre arranca de brazos de
secuestradores. En los golpes que sufre, debería aceptar complacido
la legítima violencia de aquella que con amor procura su libertad, y
aborrecer la violencia impetuosa y tiránica de los que sin derecho
quieren retenerlo. La más cruel de las guerras que Dios podría
desatar contra los hombres en esta vida es dejarlos sin aquella guerra
que Él vino a traer. 'No penséis que he venido para traer paz a la
tierra —dice—. No he venido para traer paz sino espada.' Antes de
Él, el mundo vivía en una falsa paz.”—Blaise Pascal en
Pensamientos
PARTE II
EL RESCATE
He descrito con algún detalle mi desliz hacia abajo no para alimentar
alguna veta morbosa en el lector, y ciertamente en manera alguna
para ahondar su propio conflicto si también estuviera pasando por
algo parecido. Relato mis luchas porque son reales, pero también
para demostrar que hay esperanza, que Dios está vivo, y que su
gracia puede ponerle fin al ciclo terrible de lascivia y depresión.
Aunque mi mensaje de fondo es de esperanza, hasta que no se
produjo la curación, no tuve fe en que alguna vez podría ocurrir. Yo
había orado pidiendo ayuda docenas, no, cientos de veces, sin tener
respuesta.
Los teólogos encontrarán defecto en mis oraciones o en la fe con que
las decía. Pero ¿es que alguien puede asignarse el terrible derecho de
juzgar las oraciones de un semejante que se retuerce en tormento
mental y en la agonía de un vacío de espiritualidad? Yo por cierto
jamás me atribuiré ese derecho, especialmente luego de diez años de
guerra contra el pecado de la lascivia.
Y esto sin mencionar el efecto de la lascivia en mi matrimonio. No lo
destruyó, no me llevó a buscar la excitación sexual que deseaba en
alguna relación de adulterio o con prostitutas, ni siquiera me indujo a
tratar de extraer mayor compensación de las capacidades sexuales
de mi esposa. El efecto fue de un orden mucho más sutil. Consistió,
creo, en una desvalorización progresiva de ella como ente sexual. La
gran mentira que emana de ciertas revistas y programas de televisión
es que la belleza física y la sonrisa insinuante pueden estar al alcance
de la mano. La imaginación se encarga de levantar seductores
castillos en el aire.
Pero la realidad es que si acertara a tener de vecina en el asiento del
avión a una de estas bellezas ni siquiera se enteraría de que existo,
mucho menos me daría el regalo de una sonrisa. Y sin embargo, como
las he visto tantas veces en una variedad de poses, todas destinadas
a provocar el pensamiento lascivo, empiezo a hacer comparaciones
con mi pobre esposa, y a echar de menos en ella los labios de esta, el
busto de aquella o las piernas de la de más allá. De ahí paso a hacer
una lista de las pequeñas faltas de mi esposa, y en el proceso pierdo
de vista que ella es una encantadora, cariñosa, y atractiva mujer, y
que yo tuve la fortuna de encontrarla en mi vida.
Pero el pecado de lascivia ha afectado mi matrimonio en otro aspecto
aun más sutil y pernicioso. En el andar del tiempo comencé a tener
una visión esquizofrénica del sexo.
La intimidad entre marido y mujer era una cosa. Con nosotros era
normal, aunque no tan frecuente como yo habría deseado y además
con algunos malentendidos. Pero ¿pasión?, ah, eso era otra cosa. En
nuestro matrimonio la pasión brilló por su ausencia.
Lo único que puede decirse es que el sexo conyugal sirvió como una
válvula de escape, un desahogo para la pasión que se acumulaba
dentro de mí, alimentada por cosas de las que ella no tenía el menor
conocimiento. De esto no hablamos nunca, aunque estoy seguro de
que ella intuía algo. Yo tengo la idea de que comenzó a verse a sí
misma como un objeto sexual; no en el sentido feminista de ser
víctima de los apetitos egoístas de su marido, sino en el crudo
aspecto de ser no más que el objeto de mi necesidad física, sin
ingrediente alguno de pasión o romance.
Así y todo, la esquizofrenia sexual palidece en comparación a la
esquizofrenia espiritual de mi vida. ¿Puede alguien imaginar mi
desgarramiento interior en las ocasiones de conducir un retiro
espiritual, recibiendo suspiros de asentimiento y lágrimas de
dedicación de parte de mis devotos feligreses, sólo para volver a mi
cuarto y allí devorar el último número de una de mis revistas
favoritas? Jamás pude reconciliarme con tal situación, pero tampoco
tuve fuerzas para evitarla. Si usted me presiona para que diga en qué
grado mi sucumbir a la tentación era una volición consciente, tendría
probablemente que buscar alguna respuesta enigmática como la de
un personaje de Faulkner cuando le pidieron su idea del pecado
original. “Bueno, es algo así –dijo—. No lo tengo que hacer, pero no lo
puedo remediar.”
La paradoja es que yo parecía ser más vulnerable a la tentación
cuando estaba predicando o empeñado en alguna otra actividad de
carácter espiritual. A aquellos que creen que Satanás maneja
personalmente todas esas tentaciones no les sorprenderá esta
observación.
El deseo lascivo vino a ser el rincón de mi vida en el que Dios no
podía penetrar. Yo lo invité a pasar al departamento de mis finanzas
personales, el cual reorganizó al tiempo que yo tomaba conciencia del
mundo necesitado. Dios puso en orden muchas de mis relaciones
personales. Avivó mi vida devocional y mi sentido de la comunión con
Él. Pero lo de mi lascivia estaba sellado; era un cuarto prohibido.
¿Cómo puede esto compaginarse con mis protestas anteriores en que
clamaba a menudo a Dios para que me librara de mi condición? Yo no
lo sé. Sentía el efecto de dos sensaciones opuestas: un poderoso
deseo de seguir la santidad y otro irresistible de entregarme a los
placeres exóticos del apetito sexual. El magneto es un elemento que
resulta igualmente atraído por dos fuerzas opuestas, ninguna de las
cuales cancela la otra. Debe ser esto lo que Pablo quiere decir en
algunos de esos extraños pasajes de Romanos 7 (algo que me da
cierto consuelo). Pero ¿dónde entra Romanos 8 en mi vida?
Aun en los momentos en que tenía al deseo bajo control, cuando
podía limitarlo al recorrido visual de ciertas revistas “para adultos”,
todavía retenía aquel espacio de mi ser interior donde Dios no podía
entrar. Esta condición interfería a menudo en la preparación de mis
sermones, y había ocasiones en que me prometía un paso hasta el
puesto de revistas si lograba terminar el sermón en hora y media.
¿Puede concebirse peor esquizofrenia?
Tal como puedo recordar los detalles de mi primera caída en los lazos
de la lascivia, también recuerdo mis primeros vacilantes intentos de
rectificación. Estos se produjeron también durante un viaje fuera de la
ciudad en que tenía que hablar en una conferencia.
Esta tendría lugar en un hotel en las montañas, cerca de uno de mis
paisajes favoritos. El viaje en auto a lo largo de la costa rocosa de esa
región es estimulante, casi como una experiencia espiritual. Hay
quienes experimentan esto en el desierto, otros en los campos de
caña, otros en las montañas. Para mí, la magnificencia de la creación
se hace de ver en cada una de las vueltas del camino a lo largo de
esa costa. Hice planes antes de la conferencia para alquilar un auto y
pasar tres días recorriendo aquella región costera.
Pero cometí el error de pasar la primera noche en la ciudad. Estaba
yo entonces en medio de un plan semi-rígido en el control de mi
naturaleza. Hacía algún tiempo que no me había permitido una
escapada de esas a cafés de mala reputación. Pero, cómo no, esa
misma noche me hallé recorriendo los barrios del pecado buscando
ocasión para mis impulsos lascivos. No tuve que andar mucho. Las
películas pornográficas anunciadas me dejaban insatisfecho, pero
pronto encontré un café donde se exhibían mujeres desnudas en una
plataforma giratoria, y allí entré.
¡Qué espectáculo más degradante! Se pagaba una moneda y desde
una casilla podía uno contemplar por tres minutos a aquellas infelices
muchachas. No había bailes ni movimientos. Sólo mirar. Pasados tres
minutos se echaba otra moneda y la cortina se levantaba otra vez.
Por doble pago, una de ellas pasaba a una casilla individual donde era
posible comunicarse con ella y pedirle que hiciera tal o cual cosa.
¡Pobres mujeres; ganarse el sustento de esa manera, sirviendo para
satisfacer la curiosidad morbosa de hombres dominados por el vicio
de la lujuria!
Y sin embargo, allí estaba yo, un miembro respetable de la sociedad a
sólo tres días de ir a dirigir un retiro espiritual, ¡poniendo monedas
junto a otros pervertidos para disfrutar la desnudez de unas infelices
prostitutas!
Oleajes de bochorno y de culpa me envolvieron aquella noche. Una
vez más mi conciencia me mostraba el cuadro de cuán bajo había yo
descendido. ¿Había alguna relación entre esta lascivia animal y el
romance que había inspirado la Sinfonía fantástica o el Cantar de los
Cantares de Salomón? Por cierto, cada una de esas obras contiene
trazas del deseo carnal, pero esto que yo experimentaba estaba
desprovisto de toda belleza. Era demasiado grosero y vergonzoso.
Para mí no había nada nuevo en todo este remordimiento. Lo que
más me desquició fue mi viaje a lo largo de la costa los dos días
siguientes. Seguí mi programa de hospedarme en hotelitos de
carácter familiar, de tener mis comidas de frente al mar, observando
el paso de los barquitos de vela, de dar solitarios paseos por los
rocosos promontorios, cerrando a veces los ojos para recibir en la
cara las salpicaduras salinas cuando olas gigantescas rompían contra
las rocas, o de parar en puestos del camino para comer langosta o
pescado fresco. Pero esta vez no experimenté placer, en absoluto. Mi
reacción fue como si hubiera permanecido en casa, bostezando y
leyendo el periódico.
Todo el romance había desaparecido, se había secado. Percatarme de
esto me trastornó profundamente. Desde todos los puntos de vista,
estas experiencias superaban inmensurablemente al goce rastrero de
contemplar el cuerpo ajado de una mujer desnuda pasar en una
plataforma movible. Y a pesar de eso, mi mente se empeñaba —en
forma increíble— en regresar a aquel sórdido lugar de exhibicionismo
pornográfico. ¿Es que me estaba volviendo loco? ¿Se estaba
marchitando mi espíritu para toda sensación? ¿Se me estaba
escapando el alma hacia la nada? ¿O es que estaba siendo poseído
por algún demonio?
Pasé como pude por las actividades de la conferencia, aunque cada
una de mis charlas fue aplaudida calurosamente. Mis oyentes
resultaron bendecidos. Por la noche a solas en mi cuarto mi
pensamiento no se envolvió en la pornografía sino que me puse a
meditar en lo que había estado ocurriendo dentro de mí en los
últimos diez años, y el recuento me dejó aplastado.
Exactamente tres días después pasé la noche con un querido amigo,
pastor de una de las grandes iglesias del país. Nunca antes había
comunicado aspectos íntimos de mi vida pecaminosa a nadie, pero mi
esquizofrenia estaba creciendo a tal grado que sentí que tenía que
hacerlo. Él me escuchó callado. Se notaba su compasión y gran
sensibilidad al narrarle algunos de mis incidentes, aunque me reservé
los más crudos y vergonzosos.
También le expuse algunos de mis temores. Él permaneció sin decir
palabra por largo rato, un velo de tristeza reflejaba su rostro. Las
tazas de café hirviente que nos habían servido llegaron a enfriarse. Yo
esperaba ansioso sus palabras de consuelo o de aliento o de sanidad
o algo. En aquellos momentos necesitaba un sacerdote, alguien que
me dijera: “Tus pecados han sido perdonados”.
Pero mi amigo no era cura. Lo que hizo él fue algo que jamás esperé.
Los labios empezaron a temblarle y luego la piel de la cara se le
frunció en involuntarias contracciones. Por último rompió en sollozos,
grandes y profundos sollozos, tales como yo solamente recordaba
haber visto en funerales. Tras unos momentos, cuando hubo
recobrado un poco la calma, supe la sorprendente verdad. Mi amigo
estaba llorando no por mí sino por él mismo. Y comenzó entonces a
contarme de sus propias aventuras en el campo de la lascivia. Él
había pasado por lo mismo, y mucho más, cinco años antes.
Después de esa ocasión me encontré con él docenas de veces, y en
cada una me enteré de nuevos y más horribles detalles de su infernal
experiencia. Yo sufría mi propia contradicción; él contemplaba el
suicidio. Yo leía sobre las desviaciones; él las practicaba.
Yo sentía ciertos desajustes en mi matrimonio; él estaba en trámites
de divorcio. Yo no estaba en posición de juzgar a ese hombre; él
simplemente se había hundido en el fango en que yo sin duda me
hundiría también si seguía por el camino que llevaba.
En el Sermón del Monte Jesús pone en el mismo nivel la lascivia y el
adulterio, el odio y el homicidio, no para devaluar el adulterio y el
homicidio, sino para destacar la terrible verdad respecto a la lascivia
y el odio, entre los cuales existe conexión.
Por semanas viví bajo una nube en que se combinaban sentimientos
de condenación y de terror. ¿Había cruzado alguna línea invisible que
dejaba a mi alma manchada para siempre? ¿Iba yo también, como mi
amigo de confianza, marchando inexorablemente por la ruta de la
destrucción sistemática del cuerpo y del alma? Él había clamado por
perdón y por ser librado de su esclavitud, lo había hecho con cuanta
oración había aprendido en la iglesia y, sin embargo, había caído en
semejante abismo. Ya los abogados estaban trabajando en la división
de su familia, de su casa y de sus hijos. ¿Es que no había ya
escapatoria para él... ni para mí?
Mi esposa ya se estaba dando cuenta de que algo pasaba en mí, pero
en quince años de matrimonio ella había aprendido a no reclamar
prematuramente una explicación. Por mi parte, yo no había sabido
compartir un problema mientras estaba ocurriendo, sino después,
cuando tenía algún desenlace lógico y cierta semblanza de solución.
Como al mes de mi conversación con mi amigo, comencé a leer un
libro de Francois Mauriac. En el mismo, él explica por qué se abraza a
la Iglesia y a la fe cristiana en Francia y en una época en que muy
pocos de sus contemporáneos toman en serio la ortodoxia. Yo había
leído sólo una de sus novelas, pero la misma mostraba claramente
que Mauriac comprendía perfectamente el problema de lascivia que
yo experimentaba, y aun más. Con visión de gran artista, había
captado él las profundidades de la depravación humana. En él no
podía yo encontrar respuestas piadosas.
El libro de Mauriac tiene un capítulo sobre la pureza. Describe el
poder de la sexualidad —“el acto sexual no guarda semejanza con
ningún otro; se caracteriza por exigencias frenéticas que bordean en
lo infinito. Es como una ola de marea”— y su lucha personal con la
misma en la atmósfera de una estricta crianza católica. Él también
descarta las corrientes apreciaciones evangélicas acerca de la lascivia
y el sexo. Y admite que la experiencia de ese pecado y de la
inmoralidad es cosa placentera y deseable; de nada vale tratar de
fingir que el pecado contiene semillas desagradables que
inevitablemente germinan en lo repulsivo. El pecado tiene sus facetas
atractivas. El mismo matrimonio, el matrimonio cristiano, declara, no
es un remedio para la lascivia. Más bien el matrimonio complica el
problema ya que intercala una nueva serie de dificultades. La lascivia
sigue buscando la atracción de lo desconocido y el sabor de
encuentros y aventuras casuales.
Luego de negar atrevidamente las más comunes de las razones que
haya oído para no sucumbir a una vida dominada por la lascivia,
Mauriac concluye que hay sólo una razón para buscar la pureza. Es la
razón que Cristo propone en las bienaventuranzas:
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
La pureza, explica Mauriac, es la condición hacia un amor más
elevado, dirigido hacia una posesión superior a todas las posesiones:
Dios mismo. Mauriac pasa entonces a citar cómo la mayor parte de
nuestros argumentos en favor de la pureza son negativos: Mantente
puro o te sentirás bajo el peso de la culpa, o tu matrimonio se
deshará o tú mismo sufrirás el castigo. Pero las bienaventuranzas
muestran claramente un argumento positivo que encaja a perfección
en el patrón bíblico de definir el pecado. Los pecados no son una lista
de irritaciones menores compuesta para satisfacer las exigencias de
un Dios celoso. Más bien se trata de señalar las cosas que impiden el
crecimiento espiritual. Si pecamos somos nosotros los que sufrimos,
ya que con ello estamos renunciando al desarrollo del carácter y a la
imagen cristiana que habríamos tenido de no haber pecado.
La idea me golpeó como un campanazo en el silencio de un salón a
oscuras. Hasta ese momento, ninguno de los argumentos
amenazadores y negativos contra la lascivia habían logrado
refrenarme de caer en ella. Ni el temor ni la culpa pudieron moverme;
lo que hicieron fue agregar auto-desprecio a mis problemas. Pero he
aquí que se me presentaba una lista de lo que yo me estaba
perdiendo por persistir en la lascivia. Me estaba privando de tener
intimidad con Dios. El amor que Él ofrece es de tal trascendencia y
poder posesivo que sólo se puede recibir luego de haber pasado por
un proceso de purificación y limpieza. ¿Podría Dios, pues, cambiar mi
apetencia por otra que yo no había sentido nunca? ¿Podrían las aguas
vivas apagar la sed de la lujuria? Ahí tenía yo el reto de la fe.
Tal vez lo que apunta Mauriac parezca obvio y de esperar a aquellos
que responden a sus problemas con clichés de tono espiritual. Pero yo
conocía lo suficiente acerca de Mauriac y de su historia para saber
que su pensamiento era la culminación de una lucha de toda la vida.
Quién sabe, supongamos, si la disciplina y la dedicación que van
envueltas en la decisión de dejar que Dios nos purgue de nuestras
impurezas constituyen la condición indispensable, el paso previo
esencial hacia una relación con Dios que yo nunca había conocido.
La combinación del miedo profundo en que me sumió el relato
espantoso de mi anciano amigo y el destello de esperanza de que un
esfuerzo por alcanzar pureza pudiera de alguna manera transformar
el insaciable apetito en que viví por diez años me dio impulso para
tratar una vez más de acercarme a Dios en confesión y fe. Sabía que
el intento sería doloroso. ¿Podría Dios darme esta vez la seguridad de
que, en palabras de Pascal, era el dolor “la violencia amorosa y
legítima” necesaria para que yo alcanzara mi libertad?
No puedo decir por qué es que una oración que se ha estado
elevando a Dios por diez años es contestada la milésima vez luego de
haber sido recibida con silencio 999 veces. No puedo explicar por qué
tuve que vivir diez años prácticamente poseído del demonio antes de
estar listo para ser liberado. Y, lo más triste de todo, tampoco puedo
explicar por qué mi amigo pastor, a raíz de aquella conversación
durante la conferencia, rodó increíblemente cuesta abajo hacia su
destrucción total. Su matrimonio se desplomó.
En estos momentos él puede estar al borde de la locura o del suicidio.
¿Por qué? No tengo la respuesta. Pero lo que sí puedo decirles,
especialmente a los que han seguido este detallado relato de mi
odisea, que acaso corresponda a la propia de ellos, es que Dios en
verdad al fin vino en mi auxilio. Esto puede que suene a herejía, pero
para mí, al cabo de tantos años de fracaso, pareció como si Dios,
luego de una larga ausencia, hubiera decidido estar allí. Oré sin
ocultar nada (¿ocultarle a Dios?), y me oyó.
Pero ahora tenía al frente el duro paso del arrepentimiento. Según
C.S. Lewis, el arrepentimiento “no es algo que Dios exija de uno antes
de recibirlo y de lo cual podría dejarlo fuera si así lo quisiera; es
simplemente una descripción de lo que significa rectificar uno su
rumbo”. Para mí rectificar tenía que incluir una larga conversación
con mi esposa, la que por diez años había sufrido en silencio y a
menudo en ignorancia. Es contra ella, no sólo contra Dios, que pequé.
Es mi impureza lo que había impedido el desarrollo de nuestro amor,
de la misma manera que había obstaculizado el que yo
experimentara el amor de Dios. Una calurosa noche de verano
descansábamos en la cama. Yo hablaba sin cesar sobre esto o aquello
sin lograr concentrarme. Así transcurrió como una hora, hasta que al
fin, como a la media noche, tuve fuerzas para empezar.
Se lo conté casi todo, a sabiendas de que estaba volcando sobre ella
una carga que tal vez no podría soportar. A menudo me he
preguntado por qué Dios me dejó agonizar por toda una década antes
de buscar liberación. Quizás es que mi esposa necesitaba de todo ese
tiempo para adquirir la madurez que le permitiera escuchar todo lo
que le conté aquella noche. Cosas mucho menores por poco hacen
naufragar nuestro matrimonio en ocasiones anteriores. Pero de
alguna manera esa noche se encarnó en ella la gracia de Dios para
mí.
Yo le había hecho mucho daño; solamente ella podría decir cuánto.
No era cuestión de adulterio; no estaba involucrada otra mujer, cosa
que le habría ayudado a volcar su resentimiento, y quizás esto hacía
la situación aun más dura para ella. Esos diez años los había pasado
notando cómo una invisible neblina se colaba dentro de mí, que me
hacía proceder de manera extraña y me alejaba de ella. Y ahora había
oído lo que a menudo había sospechado, algo que para ella debe
haber sonado como total rechazo: No eras satisfactoria sexualmente
para mí, por lo cual yo tenía que buscarlo en otra parte.
Y, sin embargo, a pesar de todo aquel dolor y del remolino de
emociones que debe haber girado en su interior, me dio su perdón y
su amor. Cargó contra mi enemigo como el suyo también. Hizo mi
ansia de pureza la suya. Me dio amor, y aun ahora cuando hilvano
estas palabras, las lágrimas me surcan el rostro, porque ese amor,
ese inmensurable amor, es demasiado incomprensible e inmerecido
para mí. Pero allí estaba.
“¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ...
Porque Dios soy y no hombre, el Santo en medio de ti” (Oseas
11:8,9).
San Agustín, que escribió con mucha elocuencia acerca de sus
batallas interiores, compara nuestra condición aquí en la tierra a una
ciudadanía simultánea en dos ciudades. Y la atracción de la ciudad
del hombre a menudo entorpece el llamado de la ciudad de Dios. La
ciudad del hombre es visible, sustantiva, real, y como tal su
magnetismo es mucho más fuerte. La ciudad de Dios es etérea,
invisible, envuelta en el manto de la duda, lejana, aceptada sólo por
la fe.
Esa modelo que me mira desde las páginas de una revista frívola, con
sonrisa insinuante, apenas vestida y ondulando su cuerpo, es la
ciudad del hombre. Esa mujer, y lo que representa, se adapta bien a
las apetencias de mi cuerpo y a las hormonas que produce, así como
a los complejos de mi niñez reprimida y a todo lo demás que puede
haber contribuido a mi obsesión de lascivia. Los limpios de corazón
verán a Dios. Sobre el trasfondo de la atrayente modelo, esa promesa
no alcanza mucha dimensión. Pero esa es la mentira del engañador, y
la doblez de la realidad que somos llamados a vencer. La Ciudad de
Dios es la que es real, sustantiva, la que lo es todo. Lo que llego a ser
cuando fortalezco mi ciudadanía en ese reino es de mucho más valor
que cuanto yo pudiera esperar de cumplirse todas mis fantasías.
Ha pasado un año desde aquella conversación tarde en la noche con
mi esposa. Y un milagro ha ocurrido en este tiempo. La guerra dentro
de mí ha amainado; sólo quedan algunos francotiradores. Tuve una
recaída, sin embargo. Una vez, andando por las calles de Santiago,
sentí que algo me empujaba —sí, literalmente— hacia uno de esos
centros pornográficos. Pero no habían pasado diez segundos cuando
me sentí aplastado por una sensación de horror. La cabeza me daba
vueltas. El maligno me estaba reconquistando. Tuve que salir de allí
como un bólido.
Salí literalmente corriendo a cuanto podía de aquel lugar. Me
sorprendió comprobar todo lo que había cambiado. Antes me había
sentido seguro cuando cedía al reclamo de la lascivia y la guerra
interior cesaba por momentos. Pero esta vez me sentí seguro lejos de
la tentación. Oré pidiendo fortaleza y me alejé de allí.
Descontando aquel encuentro, me he visto libre de tales impulsos.
Por supuesto que sigo notando a las jóvenes que van con vestidos
minúsculos y muestran sus encantos. Ellas saben esta realidad y por
eso salen así a la calle. Pero el terror ha cesado. La gravitación ha
desaparecido cuando paso frente a los puestos de revistas. Ya son
doce meses los que he pasado por allí sin detenerme a hojear
ninguna. Ni tampoco he entrado a las páginas pornográficas en mi
computadora.
Tampoco experimento una sensación de pérdida. Solía gozarme en la
contemplación de bellas mujeres, tanto en lo artístico como en lo del
deseo lascivo. Pero hoy llevo por dentro una especie de contrapeso
que me mantiene en equilibrio y me avisa cuando me estoy
apartando del rumbo correcto. Luego de diez años tengo por fin un
estanque de reserva del cual sacar fortaleza, así como una
conciencia. He hallado que me es necesario mantenerme en abierta y
franca comunión con Dios y con mi esposa en el más leve asomo de
tentación.
La guerra interior existe todavía. Es ahora una batalla contra la idea
de que nuestro destino lo da la biología. Considerando a los hombres
como una especie más, algunos científicos proclaman aquello de la
supervivencia de los más aptos, que ciertas cualidades como la
belleza, inteligencia, fortaleza y capacidad son factores de valor para
determinar la utilidad de la gente, que la lascivia es una adaptación
innata para asegurar la propagación de las especies. La caridad, el
amor, la compasión y el recato chocan contra tal género de filosofía
materialista. Algunas veces chocan hasta con nuestros propios
cuerpos. La Ciudad de Dios puede parecer un espejismo; mi lucha es
dejar que Dios me convenza de su realidad.
Mi vida ha pasado por dos nuevas experiencias que, tengo que
admitir, han sobrepasado a cualquier sentimiento de pérdida que
pudiera quedar en mí por abandonar la lascivia.
En primer lugar, he llegado a conocer que Mauriac estaba en lo cierto.
Dios ha sido fiel a su parte en la transacción. Por vías que hasta ahora
no había sospechado, he llegado a ver a Dios. En ocasiones he tenido
una experiencia con Él que me ha dejado anonadado por su
profundidad e intimidad, una experiencia de un orden que ni siquiera
imaginaba que podía existir. Algunos de estos casos han tenido lugar
mientras oraba o leía la Biblia.
Otros cuando sostenía conversaciones importantes con ciertas
personas. Y uno, el más memorable de todos, mientras hacía uso de
la Palabra en una convención de cristianos. En tales ocasiones me he
sentido poseído, pero ahora con acompañamiento de gran gozo (la
lascivia es una triste parodia de la plenitud del Espíritu). Estas
experiencias me han dejado conmovido y sensible, a la vez que
renovado y purificado. Yo no tenía noción de que existía esta clase de
experiencias con Dios. Ni tampoco las había procurado excepto en el
sentido general de buscar la pureza. Dios se me reveló. La Ciudad de
Dios está tomando forma ante mis ojos.
Y algo más ha sucedido, algo que ni siquiera le he pedido a Dios. La
pasión está volviendo a mi matrimonio. Mi esposa se ha transformado
en objeto de amor romántico. El cuerpo de ella, no el de ninguna otra
mujer, está gradualmente adquiriendo un poder de gravitación que
antes estaba esparcido por todo el universo del sexo. Y el mismo acto
sexual, a menudo una fuente de irritación y trauma para mí tanto
como de experiencia placentera, está empezando a tomar aquella
calidad mística y trascendente así como de indescriptible delicia que
debe de haber tenido en su diseño original. Estos dos hechos,
ocurriendo uno tras otro, me han convencido de por qué los místicos,
incluyendo a los escritores bíblicos, tienden a citar la experiencia de
la intimidad sexual como metáfora del éxtasis espiritual. Hay veces
en que los vestigios de gracia que puedan quedar en la ciudad del
hombre muestran un sorprendente parecido con lo que nos espera en
la Ciudad de Dios.
La misión de la iglesia no es adaptar a Cristo a los hombres,
sino los hombres a Cristo.
Potrebbero piacerti anche
- Argumentos de La Existencia de DiosDocumento3 pagineArgumentos de La Existencia de DiosJavier PilamungaNessuna valutazione finora
- Del Sexo Casual A La CastidadDocumento5 pagineDel Sexo Casual A La CastidadcristianNessuna valutazione finora
- Biografía - Madame GuyonDocumento37 pagineBiografía - Madame GuyonMauricio Daniel RojasNessuna valutazione finora
- Confesiones de Una Adicta Al Sexo - Raquel Boleyn PDFDocumento31 pagineConfesiones de Una Adicta Al Sexo - Raquel Boleyn PDFGuillermo Valle MoralesNessuna valutazione finora
- ¿He Sido Amado? O Sólo Un Fetiche.Documento3 pagine¿He Sido Amado? O Sólo Un Fetiche.Axel FuentesNessuna valutazione finora
- La aventura de la castidad: Encontrando satisfacción con tu ropa puestaDa EverandLa aventura de la castidad: Encontrando satisfacción con tu ropa puestaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- 2 Entendiendo La LujuriaDocumento14 pagine2 Entendiendo La LujuriaMedita SionNessuna valutazione finora
- Limpia Tu Mente - Tim ChalliesDocumento4 pagineLimpia Tu Mente - Tim ChalliesRamiro Andres Perales LlerenaNessuna valutazione finora
- Mi corazón es la piedra donde afilas tu cuchilloDa EverandMi corazón es la piedra donde afilas tu cuchilloValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Entendiendo la lujuria: menos deDocumento14 pagineEntendiendo la lujuria: menos deBelén VillacrésNessuna valutazione finora
- C. S. Lewis - Una Pena ObservadaDocumento80 pagineC. S. Lewis - Una Pena Observadayesica vegaNessuna valutazione finora
- Una Pena ObservadaDocumento70 pagineUna Pena ObservadaAbel_schwabNessuna valutazione finora
- La insaciable y destructiva naturaleza de la lujuriaDocumento13 pagineLa insaciable y destructiva naturaleza de la lujuriaBelén VillacrésNessuna valutazione finora
- Albercht, Alt-O Deus Paterno, Deus No Antigo TestamentoDocumento72 pagineAlbercht, Alt-O Deus Paterno, Deus No Antigo TestamentoGustavNessuna valutazione finora
- Apéndice J-ORACIONES QUE SANAN EL CORAZONDocumento8 pagineApéndice J-ORACIONES QUE SANAN EL CORAZONHisa GNessuna valutazione finora
- Una Pena Observada C.S LewisDocumento70 pagineUna Pena Observada C.S LewisLegna Sanedrac100% (2)
- Persuadiendo Mentes Inquietas (Spanish Edition)Documento11 paginePersuadiendo Mentes Inquietas (Spanish Edition)Juan Montaño C.Nessuna valutazione finora
- C.S. LEWIS-Una Pena ObservadaDocumento57 pagineC.S. LEWIS-Una Pena ObservadaAlbert Solé Soler100% (1)
- CochinoDocumento123 pagineCochinoBogarth LemusNessuna valutazione finora
- Diez Reflexiones Para Cristianos En Duelo: Diez ReflexionesDa EverandDiez Reflexiones Para Cristianos En Duelo: Diez ReflexionesNessuna valutazione finora
- La vida es una caja de bombones reseñaDocumento40 pagineLa vida es una caja de bombones reseñaseba_miñoNessuna valutazione finora
- No Por Mucho Laburar Se Enriquece Mas TempranoDocumento72 pagineNo Por Mucho Laburar Se Enriquece Mas TempranoEzeMoreno100% (1)
- Alerta Tentacion Sexual A La VistaDocumento20 pagineAlerta Tentacion Sexual A La VistaGastón DenizNessuna valutazione finora
- No Hay Lugar para El Enemigo de Mi Alma - Por El Élder Jeffrey RDocumento2 pagineNo Hay Lugar para El Enemigo de Mi Alma - Por El Élder Jeffrey RKT KTNessuna valutazione finora
- Darynda Jones.- Charley Davidson 13 - Convocado La Decimotercera TumbaDocumento265 pagineDarynda Jones.- Charley Davidson 13 - Convocado La Decimotercera TumbaSaira UlloaNessuna valutazione finora
- El Predicador y La PornografiaDocumento6 pagineEl Predicador y La PornografiaAlbertoAmadorNessuna valutazione finora
- Historia y Utopia - Émile Michel CioranDocumento48 pagineHistoria y Utopia - Émile Michel CioranGerardo Mora RiveraNessuna valutazione finora
- Histeria Caso ClinicoDocumento8 pagineHisteria Caso ClinicoHaroldRamosNessuna valutazione finora
- Libro de VidaDocumento3 pagineLibro de VidaGar GoNessuna valutazione finora
- Fernando Savater - Adios A DiosDocumento3 pagineFernando Savater - Adios A Diosapi-3774971100% (3)
- Frases de Giacomo CasanovaDocumento4 pagineFrases de Giacomo CasanovaVictoriaKuchNessuna valutazione finora
- Elisa Fuenzalida - Buscando La FelicidadDocumento68 pagineElisa Fuenzalida - Buscando La FelicidadHonolulu BooksNessuna valutazione finora
- ¿QUE ES LA LUJURIA-editadoDocumento6 pagine¿QUE ES LA LUJURIA-editadoPatita PeláNessuna valutazione finora
- Escalera Al InfiernoDocumento5 pagineEscalera Al InfiernoCarlos Plaza Lopez100% (1)
- El Mandamiento Olvidado - Caps. 10 y 11 PDFDocumento6 pagineEl Mandamiento Olvidado - Caps. 10 y 11 PDFAnonymous x7aVDzpNessuna valutazione finora
- Morillo Angel Alberto - Confesiones de Un Hombre Virgen (Yecom)Documento0 pagineMorillo Angel Alberto - Confesiones de Un Hombre Virgen (Yecom)Correa NatalyNessuna valutazione finora
- Charles Stanley - Tentado, No CedasDocumento89 pagineCharles Stanley - Tentado, No CedasismalingoNessuna valutazione finora
- MARX GROUCHO - Porque Lo Llaman Amor Cuando Quieren Decir SexoDocumento5 pagineMARX GROUCHO - Porque Lo Llaman Amor Cuando Quieren Decir SexoDavidNessuna valutazione finora
- Ejercicos TeatralDocumento12 pagineEjercicos TeatralCiro Alfonso Acevedo Yañez100% (1)
- Más Allá Del Acto SexualDocumento4 pagineMás Allá Del Acto Sexualjctorres100% (1)
- Historia de Exu CaveiraDocumento6 pagineHistoria de Exu CaveiraFernando UchyNessuna valutazione finora
- Carta de Teresa (Donde Mejor Canta Un Pajaro)Documento4 pagineCarta de Teresa (Donde Mejor Canta Un Pajaro)Fernando Williams GuibertNessuna valutazione finora
- BELLO, Edwin. Quitando La Máscara de La Lujuria SexualDocumento140 pagineBELLO, Edwin. Quitando La Máscara de La Lujuria SexualJorge Monje castroNessuna valutazione finora
- AA para Los Alcoholicos Gays y Lesbianas PDFDocumento24 pagineAA para Los Alcoholicos Gays y Lesbianas PDFSarah WattsNessuna valutazione finora
- Resplandor y Caída de Una FronteraDocumento12 pagineResplandor y Caída de Una FronteraNestor BermúdezNessuna valutazione finora
- El PerdónDocumento9 pagineEl PerdónRichard DueñasNessuna valutazione finora
- Caso para El Trabajo de VictimasDocumento9 pagineCaso para El Trabajo de VictimasClaudia MuñozNessuna valutazione finora
- Katy Kaylee - Serie Holiday Heat 01 - An Innocent HalloweenDocumento347 pagineKaty Kaylee - Serie Holiday Heat 01 - An Innocent HalloweenMariedjalex MarieNessuna valutazione finora
- Los Retos Del Hombre Cistiano Siglo XxiDocumento11 pagineLos Retos Del Hombre Cistiano Siglo XxiWellington Polanco Gonzalez100% (1)
- CTA - U4 - 4to Grado - Sesion 02Documento5 pagineCTA - U4 - 4to Grado - Sesion 02Gladys Maria Quiroz Torrealva100% (1)
- 1.1.1 A Una Vision de Genero, Es de Justicia PDFDocumento13 pagine1.1.1 A Una Vision de Genero, Es de Justicia PDFPILARES LA ARAÑANessuna valutazione finora
- Lab Nia 610Documento1 paginaLab Nia 610Neftaly De Leon MedinaNessuna valutazione finora
- Medida CautelarDocumento5 pagineMedida CautelarAnonymous 28nTrMdYKNessuna valutazione finora
- Un Pavo Real en El Reino de Los PingüinosDocumento3 pagineUn Pavo Real en El Reino de Los PingüinosCitlalli HuertaNessuna valutazione finora
- La Sofia (Wisdom/Sabiduria) de JesucristoDocumento7 pagineLa Sofia (Wisdom/Sabiduria) de Jesucristojcastro_177100% (7)
- Conflicto SocialDocumento4 pagineConflicto SocialMavielviraNessuna valutazione finora
- Casal - Rafael BarradasDocumento101 pagineCasal - Rafael BarradasArturiorama100% (1)
- Charla de Bapak A Los AspirantesDocumento4 pagineCharla de Bapak A Los AspirantesJaime Rodrigo Espinoza ViguerasNessuna valutazione finora
- Codigo Del PsicologoDocumento21 pagineCodigo Del PsicologoStephany Balabarca CahuanaNessuna valutazione finora
- Plan de SSO Hotel Holiday Inn FKWDocumento17 paginePlan de SSO Hotel Holiday Inn FKWJimmy Blues0% (1)
- M 2006 Lina Rosa Berrio PalomoDocumento10 pagineM 2006 Lina Rosa Berrio PalomolatinoamericanosNessuna valutazione finora
- Sistemas de Representación-Escalas - ESCENOGRAFIA TPDocumento2 pagineSistemas de Representación-Escalas - ESCENOGRAFIA TPchopi simsNessuna valutazione finora
- Funciones Del Psicologo Forense PDFDocumento3 pagineFunciones Del Psicologo Forense PDFcristhian_derecho02Nessuna valutazione finora
- Prueba Diabolica - LecturaDocumento16 paginePrueba Diabolica - LecturaLobaton Gutierrez AsociadosNessuna valutazione finora
- Zero condicionalDocumento2 pagineZero condicionalStephany BANessuna valutazione finora
- Refuerzo académico tercero BGUDocumento24 pagineRefuerzo académico tercero BGUteresa ChilaNessuna valutazione finora
- Dossier224 3 19Documento90 pagineDossier224 3 19Natalia FloresNessuna valutazione finora
- Stengers - Nomadas y SedentariosDocumento9 pagineStengers - Nomadas y SedentariosVanesa Ivana100% (1)
- Ayn RandDocumento44 pagineAyn RandJavier Perez100% (1)
- Hechos para Amar PDFDocumento42 pagineHechos para Amar PDFCONAPFAM100% (1)
- Sistemas de AmortiguamientoDocumento10 pagineSistemas de AmortiguamientoandreslarahernandezNessuna valutazione finora
- CuantificadoresDocumento2 pagineCuantificadoresAlma EscobarNessuna valutazione finora
- El Criterio AxiológicoDocumento2 pagineEl Criterio AxiológicoCinthia Farfán67% (3)
- Efecto HaloDocumento10 pagineEfecto HalolizNessuna valutazione finora
- Proyecto de Lectura y EscrituraDocumento5 pagineProyecto de Lectura y EscrituraLiz Martínez Galvis100% (1)
- Sentencia TuteladaDocumento27 pagineSentencia TuteladaTatiana Beleño SierraNessuna valutazione finora
- Planificacion Educativa para Centro InfantilesDocumento3 paginePlanificacion Educativa para Centro InfantilesEdwinNessuna valutazione finora
- Actividad Nº5 La Percepción Del Entorno de TránsitoDocumento4 pagineActividad Nº5 La Percepción Del Entorno de TránsitoFiorela Micaela Arevalo Silva50% (2)